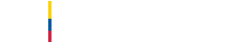PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA GENERAL EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS – Naturaleza y finalidad / DERECHO A LA SALUD - Casos en que se debe prescindir de los copagos y cuotas moderadoras
Esta norma [Artículo 187 de la Ley 100 de 1993] desarrolla el principio de sostenibilidad y prevé que las personas afiliadas y beneficiarias del Sistema General en Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado y los participantes vinculados, se encuentran sujetas a «pagos moderadores», los cuales comprenden, entre otros, los «pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles». (...) En relación con los «pagos moderadores», el citado artículo define los criterios de aplicación de los mismos, precisando que, para los diferentes servicios que se presten dentro del sistema de salud, dichos pagos «serán definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica», esto es, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios del sistema. Así, tratándose del régimen contributivo, los «pagos moderadores» se aplicarán tomando como referente el ingreso base de cotización del afiliado cotizante, mientras que, para el régimen subsidiado y los participantes vinculados, tales pagos se aplicarán de conformidad con la calificación socioeconómica de la encuesta SISBEN, entendida esta como el sistema de información que permite identificar y clasificar a la población pobre del país que es potencial beneficiaria de los subsidios y de los programas sociales que ofrece el Estado. (...) Con la aludida sentencia, la Corte Constitucional estableció dos situaciones excepcionales en las que, a pesar de tratarse de atención médica sujeta a copagos, resulta viable exonerar al usuario de su cancelación, con el objeto de proteger derechos fundamentales y de evitar que los mismos se conviertan en una barrera para que los usuarios accedan al servicio de salud. Esas situaciones se describieron en la sentencia T-162 de 2011, que reitera lo señalado en la sentencia T-296 de 2006.
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN – Mujeres en estado de embarazo / MUJER EMBARAZADA - Protección constitucional especial / DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE MUJER EMBARAZADA - Protección
[L]a protección reforzada de la mujer en estado de embarazo salvaguarda por lo menos cuatro principios constitucionales de interés superior, los cuales deben ser garantizados por el ordenamiento jurídico, es decir, deben estar presentes en el momento de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa por parte del Estado, así como también deben ser plenamente observados por la sociedad. Tales principios son: (i) la dignidad, el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la mujer; (ii) la protección al nasciturus; (iii) la prevalencia de los derechos de los niños y (iv) la centralidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La protección constitucional de la mujer embarazada también se prevé en normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 11-2), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10-2), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «CONVENCION DE BELEM DO PARA» (artículo 9º), que propugnan por el respeto a la dignidad de las mujeres, a su libre desarrollo y defienden la consolidación de una igualdad real y efectiva. Esta protección reforzada de la madre gestante se ha materializado principalmente en el derecho laboral y el derecho a la seguridad social, a través de figuras tales como la estabilidad laboral reforzada y la licencia de maternidad, las cuales han sido elevadas al rango de derechos fundamentales, bajo el entendido de que su desconocimiento es a la vez una vulneración del principio de igualdad de las mujeres, el derecho a su vida y a su integridad, el derecho al trabajo y, en ocasiones el mínimo vital. Y en cuanto a la salud, se puede agregar que existe una robusta línea jurisprudencial que, a partir de su reconocimiento como derecho fundamental, señala que debe ser prestada de manera oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad; mientras que, como servicio público, debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos previstos en los artículos 48 y 49 del Texto Superior.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - Igualdad y protección de la mujer y el periodo de gestación / PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y DERECHOS SOCIALES - Límites a la libertad de configuración legislativa / DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER – Protección / MUJER EMBARAZADA - Acceso efectivo a los servicios de salud / ATENCIÓN MATERNO INFANTIL / ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES PARA PROTECCIÓN ESPECÍFICA – De mujer en estado de embarazo / EXENCIÓN DE COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS – Para las actividades de vacunación, salud bucal, la atención al recién nacido y la planificación familiar / SERVICIO SUJETO AL COBRO DE COPAGO – Atención del parto de la mujer gestante / DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA – Vulneración al imponer el pago de una cuota moderadora para la atención del parto / EXENCIÓN DE COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS – Para la atención del parto. Nulidad parcial del artículo 9 de la Resolución 3384 de 2000 / PERSPECTIVA DE GÉNERO
[L]a Sala advierte que el acto acusado desconoce la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo amparada en el artículo 43 Superior. En sustento de lo afirmado, se resalta que el artículo 13 de la Constitución Política proscribe explícitamente la diferencia de trato ante la ley; por ende, la excepción establecida para la atención del parto consistente en ser el único procedimiento de protección específica que genera copago o cuota moderadora, resulte violatoria del mandato superior. En consecuencia, lo que produce el acto censurado es que actualmente se encuentren exoneradas de copago y cuotas moderadoras todas las actividades de protección específica como son la vacunación, la salud bucal, la atención al recién nacido y la planificación familiar, excepto la atención del parto, sin que se pueda vislumbrar una justificación constitucional que amerite un trato diferenciador de las situaciones objeto de comparación. Por el contrario, la excepción resulta lesiva de intereses constitucionales superiores como el especial cuidado que la Carta ordena en favor de la mujer embarazada como mecanismo para amparar su dignidad, su derecho a la igualdad y a su libre desarrollo, así como también va en contra del amparo jurídico que recibe el nasciturus, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, proteger el estado de gravidez de la mujer es proteger su calidad de gestadora de vida. Aunado a lo anterior, y como lo explicó esa Corporación en la sentencia C-470 de 1997, la protección reforzada de la maternidad es también expresión de la prevalencia de los derechos de los niños y de la centralidad que ocupa la familia en el orden constitucional colombiano. Así pues, es claro que el Ministerio no puede propiciar acciones que conlleven el desconocimiento de estos derechos y terminen convirtiéndose en una barrera para que las madres gestantes accedan al servicio de salud y a la atención de su parto, sino que más bien está llamado por los convenios internacionales, la Constitución y la ley a adoptar medidas y actividades que comprenden exigencias prestacionales, para alcanzar la materialización de tales derechos. En tal medida y para el cumplimiento de la llamada demanda efectiva, las autoridades de salud deben llevar a cabo la prevención y control de la morbilidad y mortalidad evitable, a través de la implementación de estrategias, como la de exención de copago y cuotas moderadoras, con el fin de inducir la demanda de los servicios de protección específica, entre los cuales se encuentran la vacunación, la salud bucal, la atención al recién nacido, la planificación familiar y, por supuesto, la atención del parto.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 43 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 162 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 166 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 187 / ACUERDO 30 DE 1996 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ARTÍCULO 7 NUMERAL 1 / ACUERDO 30 DE 1996 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ARTÍCULO 7 NUMERAL 2 / ACUERDO 117 DE 1998 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ARTÍCULO 2 / ACUERDO 117 DE 1998 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ARTÍCULO 5 / RESOLUCIÓN 412 DE 2000 MINISTERIO DE SALUD / LEY 1751 DE 2015 – ARTÍCULO 11 / CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -ARTÍCULO 11-2 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - ARTÍCULO 10-2 / CONVENCION DE BELEM DO PARA - ARTÍCULO 9
NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 3384 DE 2000 (29 de diciembre) MINISTERIO DE SALUD – ARTÍCULO 9 (Anulado parcialmente)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00281-00
Actor: YENNY ANGELA CHAVEZ PARDO
Demandado: MINISTERIO DE LA SALUD
Referencia: Especial protección de la mujer en estado de embarazo. Resolución del Ministerio de Salud que exime la atención del parto de los procedimientos de protección especial exentos de pago es inconstitucional. Principios de dignidad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, protección del nasciturus, prevalencia de los derechos de los niños y centralidad de la familia en el ordenamiento imponen garantizar la atención del parto sin barreras de acceso a la prestación del servicio.
La ciudadana YENNY ANGELA CHAVEZ PARDO, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del artículo 9° (parcial) de la Resolución núm. 3384 de 29 de diciembre de 2000, «Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 412[1] y 1745 de 2000[2] y se Deroga la Resolución 1078 de 2000», expedida por el MINISTERIO DE LA SALUD[3], en adelante, el MINISTERIO.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1- La actora persigue la declaratoria de nulidad de la siguiente expresión «excepto la atención del parto en el régimen contributivo, se encuentran exentos de copagos y cuotas moderadoras», contenida en el artículo 9° de la Resolución núm. 3384 de 2000, expedida por el Ministerio.
I.2. Normas violadas y concepto de violación:
Considera que se vulneraron el artículo 43 de la Constitución Política; la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones»; y los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS- números 30 de 1996, «Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud» y 117 de 29 de diciembre de 1998, «Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública».
- Primer cargo: Indica que, el aparte acusado vulnera el artículo 43 de la Constitución Política, el cual prevé la protección especial a la mujer en estado de embarazo, reconociendo la obligación en cabeza del Estado de garantizar su asistencia y protección, contrario a la norma demandada, que impone a cargo de la mujer gestante, la obligación de asumir un copago o una cuota moderadora, como un obstáculo a la atención prioritaria de la madre gestante y su hijo por nacer, sí se tiene en cuenta que no todas las mujeres se encuentran en capacidad de asumir dicho pago, en especial en aquellos casos en que se asigna un porcentaje sobre el valor total de los gastos hospitalarios que se requirieron para la atención del parto.
Segundo cargo: Afirma que, el aparte del que se pretende la declaratoria de nulidad, es violatorio de la Ley 100, en su artículo 166, que claramente contempla la cobertura de la atención del parto, quedando en contraposición con la norma demandada, la cual establece que para acceder a la prestación de los servicios, la madre gestante deberá cancelar un porcentaje o una cuota de moderación para la atención del parto, circunstancia que no se encuentra acorde con las garantías constitucionales y legales, que dan protección especial a las madres gestantes y por tanto su financiación será a cargo del sistema de salud, sin imponer la carga económica a la madre.
-Tercer cargo: Aduce que, se vulnera el Acuerdo 30 de 1996, expedido por el CNSSS, debido a que la norma demandada impone una carga a un grupo especialmente protegido, como lo son las madres gestantes y, adicionalmente, crea una barrera de acceso a la prestación del servicio, pues tal como el CNSSS y la Ley 100, lo describen, las cuotas moderadoras y los copagos, son herramientas tendientes a optimizar y moderar el acceso a los servicios para que estos sean utilizados de manera racional y prudente.
Por otra parte, agrega que en el Acuerdo 117 de 1998 del CNSSS se prevé dentro de las actividades e intervenciones para protección específica la atención al parto, siendo entonces una actividad considerada como protegida por la norma, luego no se entiende cuál es el alcance de dicha protección cuando se impone como barrera de acceso a la misma asumir un porcentaje del costo de la atención a cargo de la madre gestante.
-Cuarto Cargo: Por último, señala la actora que la motivación que sugirió la creación de la norma demandada emana de los Acuerdos 30 de 1996 y 117 de 1998 del CNSSS, con las cuales se buscaba priorizar y optimizar los servicios del POS, con cuotas moderadoras y copagos que racionalizan por parte de los usuarios el acceso a los servicios, con el fin de que su utilización sea austera, y dando priorización a servicios de especial protección, como lo es el de la atención del parto, el período de gestación e incluso el posparto, sin que se justifique la razón para excluir del pago de cuotas moderadoras y copagos toda la atención de la maternidad excepto la atención del parto mismo, contrariando las normas principales en las cuales se fundamentó. Por todo lo anterior, aduce que se incurrió en una falsa motivación.
II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA
El Ministerio contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, bajo los siguientes argumentos:
Alega que, el tema de los copagos y cuotas moderadoras, así como las previsiones contenidas en la Resolución núm. 3384 de 2000, y en especial la que es objeto de la demanda de nulidad, debe entenderse en el marco de la seguridad social en salud, como actividad reglada, sometida a la reglamentación del Ministerio como ente rector del sector e, igualmente, como un aspecto derivado del principio de solidaridad. Asimismo, indica que la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001[4] estableció como parte de las competencias en salud de la Nación, la dirección del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio de las competencias asignadas en el artículo 42, que de manera específica incluye en el numeral la función de «expedir la regulación para el sector salud y el Sistema de Seguridad Social en Salud».
Enfatiza en que, de conformidad con las reglas fijadas por el legislador, existen varias limitantes en la aplicación de los copagos y las cuotas moderadoras, entre ellas, la prohibición de que constituyan barreras de acceso a los servicios a los que se tiene derecho.
Menciona que, en la Resolución acusada sólo se acude al copago o cuota moderadora cuando la persona tiene capacidad de pago, es decir, cuando se trate del régimen contributivo, todo lo cual encaja en los parámetros del pago moderador previsto en el artículo 187 de la Ley 100, así como en las reglas del CNSSS, contenidas en el Acuerdo 30 de 1996.
III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, no se pronunció en esta oportunidad.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. El acto acusado
El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:
«RESOLUCIÓN NUMERO 3384 DE 2000
(Diciembre 29)
"Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se Deroga la Resolución 1078 de 2000":
CAPITULO II
De la Responsabilidad en el Cumplimiento de las Guías de Atención
[...]
ARTÍCULO NOVENO.- Aplicación de Copagos y Cuotas Moderadoras a los Procedimientos de Protección Específica, Detección Temprana y Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública. En relación con las normas técnicas todos los procedimientos, excepto la atención del parto en el Régimen Contributivo, se encuentran exentos de copagos y cuotas moderadoras, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 30 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud - CNSSS.
En relación con las Guías de Atención y teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 6 y artículo 7 del Acuerdo 30 del CNSSS, las consultas, exámenes de laboratorio y otras ayudas diagnósticas, así como los medicamentos que deban prescribirse de manera regular en la atención y control de las enfermedades de interés en salud pública, establecidas en el Acuerdo 117, están exentas de copagos y cuotas moderadoras.
Todos los procedimientos que se realicen bajo el contexto de la atención de condiciones excepcionales o complicaciones de las enfermedades de interés en salud pública, podrán ser objeto de cobro de copago o cuotas moderadoras [...].» (Texto demandado resaltado).
IV.2. Problema jurídico
Consiste en determinar si la excepción contenida en el artículo 9° de la Resolución núm. 3384 de 29 de diciembre de 2000, expedida por el Ministerio, referida a la no exención de copagos y cuotas moderadoras para la atención del parto en el Régimen Contributivo, vulnera las disposiciones superiores invocadas en la demanda.
IV.3. Antecedentes de expedición del acto acusado
Para los fines de la decisión que adoptará la Sala, resultan especialmente relevantes los antecedentes que dieron lugar a la expedición de la Resolución 3384 de 2000.
El artículo 166 de la Ley 100 incluyó dentro de los servicios del Plan Obligatorio de Salud: «el control prenatal, la atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones relacionadas directamente con la lactancia». La citada disposición mencionó:
«ARTÍCULO 166. ATENCIÓN MATERNO INFANTIL. El Plan Obligatorio de Salud para las mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal, la atención del parto, el control del postparto y la atención de las afecciones relacionadas directamente con la lactancia.
El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un año cubrirá la educación, información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo inmunizaciones, la atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los medicamentos esenciales; y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y sus reglamentos.
Además del Plan Obligatorio de Salud, las mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños menores de un año del régimen subsidiado recibirán un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con cargo a éste.
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por subsidio alimentario la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una dieta adecuada.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional organizará un programa especial de información y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes. Para el efecto se destinarán el 2% de los recursos anuales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a que se refiere el parágrafo 1o. del artículo 10o. de la Ley 60 de 1993 y el porcentaje de la subcuenta de promoción del fondo de solidaridad y garantía que defina el Gobierno Nacional previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El gobierno nacional reglamentará los procedimientos de ejecución del programa. La parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se ejecutará por este mismo instituto.». (Resaltado fuera del texto).
Posteriormente, el CNSSS expidió el Acuerdo 30 de 1996, «por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud», cuyo artículo 7º indicó:
« [...] Artículo 7o.- Servicios sujetos al cobro de copagos. Podrán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud, con excepción de:
1. Servicios de promoción y prevención.
2. Programas de control en atención materno infantil.
[...]».
Los llamados servicios de promoción y prevención que menciona el numeral 2 del artículo 7º transcrito, se relacionan con el concepto de «demanda inducida», que fue regulado por el CNSSS, a través del Acuerdo 117 de 1998.
Este Acuerdo define la expresión «demanda inducida» como la «acción de organizar, incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección temprana y la adhesión a los programas de control», y establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de «demanda inducida», por parte de las EPS y las entidades administradoras del Régimen Subsidiado. Ello, emanado de la necesidad de la acción conjunta entre las mencionadas entidades y el Estado, para llevar a cabo la prevención y control de la morbilidad y mortalidad evitable, a través de la implementación de estrategias para inducir la demanda de los servicios de protección específica y de detección temprana.
Así, teniendo en cuenta que los servicios de protección específica y de detección temprana no son demandados por los usuarios en forma espontánea, el CNSSS acordó que es necesario que las entidades prestadoras del servicio de salud promocionen e incentiven su utilización, para contribuir a la prevención y control de la morbilidad y mortalidad evitable.
Resulta ilustrativo sobre el punto en mención los considerandos del Acuerdo en comento:
« [...] EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 172 de la Ley 100 de 1993.
CONSIDERANDO
Que sólo con el concurso unificado de las acciones del Estado, las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado, en el desarrollo de las actividades de prevención y control de la morbi – mortalidad evitable será posible alcanzar las metas propuestas para conseguir un cambio positivo en la salud de la población.
Que de conformidad con el Articulo 2 del Decreto 1485 de 1994 y el Decreto 2357 de 1995, el Sistema General de Seguridad Social, fija como responsabilidad de las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado administrar el riesgo en salud individual de sus afiliados, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención.
Que los servicios de Protección Específica y de Detección temprana no son demandados por los usuarios en forma espontánea y por lo tanto las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado deben diseñar e implementar estrategias para inducir la demanda a estos servicios, de manera que se garanticen las coberturas necesarias para impactar la salud de la colectividad.
ACUERDA
[...]».
Para tales propósitos, el Acuerdo 117 definió las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida que son de obligatorio cumplimiento para las EPS y las entidades administradoras del Régimen Subsidiado y que apuntan a tres objetivos específicos, a saber: (i) Protección Específica, (ii) Detección Temprana y (iii) Atención de las Enfermedades de Interés en Salud Pública. Estos objetivos se definieron en el artículo 2º ibidem de la siguiente manera:
- Protección Específica: Hace referencia a la aplicación de acciones y/o tecnologías que permitan y logren evitar la aparición inicial de la enfermedad mediante la protección frente al riesgo.
- Detección Temprana. Hace referencia a los procedimientos que identifican en forma oportuna y efectiva la enfermedad. Facilitan su diagnóstico en estados tempranos, el tratamiento oportuno y la reducción de su duración y el daño que causa evitando secuelas, incapacidad y muerte.
- Enfermedades de Interés en Salud Pública: Son aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud colectiva y ameritan una atención y seguimiento especial.
En el artículo 5º del Acuerdo en comento se enlistan las siguientes actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida que hacen parte del componente Protección Específica, es decir que constituyen las acciones dirigidas a evitar la aparición inicial de la enfermedad mediante la protección frente al riesgo:
«Artículo 5°. Actividades, procedimientos e intervenciones para Protección Específica:
Vacunación según esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Atención preventiva en Salud Bucal
Atención del Parto
Atención al recién nacido
Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres
PARAGRAFO. El Ministerio de Salud desarrollará en un plazo no mayor a cuatro meses de la expedición del presente Acuerdo, los estudios técnicos que permitan determinar las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica en cada caso, los cuales serán dados a conocer al CNSSS; basados en estos se elaboraran las respectivas Normas Técnicas y Guías de Atención ». (Resaltado fuera del texto original).
De acuerdo con el parágrafo del artículo transcrito, se deben elaborar unas normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de dichas actividades de protección específica, las cuales fueron adoptadas por el Ministerio mediante Resolución 412 de 2000.[5]
La mencionada Resolución indicó que las Administradoras del Régimen Contributivo y Subsidiado tienen la obligación de prestar todos los planes de beneficios a su población, «incentivando las acciones de Promoción y Prevención». Específicamente, en relación con la norma técnica de protección específica, reiteró lo señalado en el artículo 5º del Acuerdo 117 del CNSSS, ratificando la atención del parto como parte de las actividades que se deben garantizar para la protección de los afiliados frente a un riesgo específico.
Finalmente, el Ministerio expidió la Resolución 3384 de 2000 acusada, indicando que las Normas Técnicas y las Guías de Atención definidas en la Resolución 412 de 2000, contienen algunas actividades, procedimientos e intervenciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud tanto del Régimen Contributivo como del Subsidiado, por lo que «es necesario precisar la responsabilidad de las administradoras con relación a lo no incluido en el Plan Obligatorio de Salud». Así en el artículo 9º demandado señaló que excepto la atención del parto, todos los procedimientos relacionados con las normas técnicas de protección específica y detección temprana establecidos en el Acuerdo 117, «se encuentran exentas de copagos y cuotas moderadoras».
Conviene ahora precisar la naturaleza y finalidad de los copagos y las cuotas moderadoras en el Sistema de Seguridad Social.
IV.4. De las cuotas moderadoras y copagos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
La Constitución Política estableció en los artículos 48 y 49 la Seguridad Social y la atención en salud como servicios públicos obligatorios a cargo del Estado. La Ley, que desarrolla tales normas constitucionales, implementó el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en su artículo 2º previó como principio originario el de la búsqueda de cobertura universal de la población colombiana.
Como método para conseguir el cubrimiento universal, el artículo 157 de la mencionada Ley estableció la existencia de dos tipos de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, esto es, el régimen contributivo y el subsidiado; y una categoría adicional de usuarios del sistema, a los que se les denominaba «participantes vinculados». Simultáneamente, el inciso 1º del artículo 162 idem indicó que el Sistema General de Seguridad Social de Salud debería crear las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del año 2001.
El artículo 162 de la Ley en comento, se refirió así a los pagos moderadores, al definir el régimen de beneficios de los afiliados al sistema de seguridad social en salud:
"[...] CAPÍTULO III
El régimen de beneficios
«ARTICULO. 162.- Plan de salud obligatorio. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un plano obligatorio de salud para todos habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.
Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el contenido del plan obligatorio de salud que defina el consejo nacional de seguridad social en salud será el contemplado por el Decreto-Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la familia del cotizante, el plan obligatorio de salud será similar al anterior, pero en su financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del artículo 188 de la presente ley».
Esta norma estableció que los afiliados cotizantes tenían derecho a recibir los servicios y medicamentos que hicieran parte del plan obligatorio de salud -POS- que definiera el CNSSS y que los beneficiarios de su familia tendrían derecho a un plan semejante, pero estarían obligados a concurrir a su financiación mediante pagos moderadores.
El artículo 187 de la misma norma utilizó la expresión genérica «pagos moderadores» para referirse a obligaciones a cargo de los afiliados del sistema de seguridad social en salud que comprenden tanto las cuotas moderadoras como los pagos compartidos (también denominados copagos) y los deducibles. La citada disposición establece:
"[...] Artículo. 187.-De los pagos moderadores. Los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la financiación del plan obligatorio de salud.
En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población más pobre, tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica y la antigüedad de afiliación en el sistema, según la reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del consejo nacional de seguridad social en salud.
Aparte subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-542 de 1998.
Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las entidades promotoras de salud, aunque el consejo nacional de seguridad social en salud podrá destinar parte de ellos a la subcuenta de promoción de salud del fondo de solidaridad y garantía.
PARÁGRAFO.-Las normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel socioeconómico de los usuarios y los servicios a los que serán aplicables, entre otros, serán definidas por el Gobierno Nacional, previa aprobación del consejo nacional de seguridad social en salud [...]."
Esta norma desarrolla el principio de sostenibilidad y prevé que las personas afiliadas y beneficiarias del Sistema General en Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado y los participantes vinculados, se encuentran sujetas a «pagos moderadores», los cuales comprenden, entre otros, los «pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles». La misma norma precisa que "[p]ara los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema [mientras que] [e]n el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud".
En relación con los «pagos moderadores», el citado artículo define los criterios de aplicación de los mismos, precisando que, para los diferentes servicios que se presten dentro del sistema de salud, dichos pagos «serán definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica», esto es, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios del sistema. Así, tratándose del régimen contributivo, los «pagos moderadores» se aplicarán tomando como referente el ingreso base de cotización del afiliado cotizante[6], mientras que, para el régimen subsidiado y los participantes vinculados, tales pagos se aplicarán de conformidad con la calificación socioeconómica de la encuesta SISBEN[7], entendida esta como el sistema de información que permite identificar y clasificar a la población pobre del país que es potencial beneficiaria de los subsidios y de los programas sociales que ofrece el Estado. Al estudiar la constitucionalidad del citado artículo, la Corte precisó:
« [...] De conformidad con el precepto acusado, esto es el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, están sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, tales pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de los servicios del sistema; en cambio, para los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud.
El régimen legal de los pagos compartidos y cuotas moderadoras fue definido en el Acuerdo No. 030 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, organismo director del Sistema General de Seguridad Social, determinando como cuotas moderadoras, las que "tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las EPS" y como copagos "los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema". Las primeras, son aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que, los segundos, lo serán única y exclusivamente a los beneficiarios, en ambos casos con base en el ingreso base de cotización del afiliado cotizante (arts. 1o., 2o., 3o. y4o.).
De lo anterior se deduce que el legislador, al fijar el régimen legal del servicio público de seguridad social en materia de salud en la Ley 100 de 1993, encontró procedente establecer con el cobro de las cuotas moderadoras un mecanismo destinado, como lo señala el mismo artículo 187, a: "racionalizar el uso de servicios del sistema", como una forma de inducir a los usuarios a recurrir al servicio únicamente en los casos realmente necesarios, a fin de lograr la eficiencia en la prestación del servicio.
(...)
Cabe resaltar, entonces, que para el cobro de las cuotas moderadoras a que alude la norma acusada, se tiene como propósito esencial el educativo frente a la utilización racional de los servicios que ofrece el sistema de salud y la contribución razonable hacia la financiación del mismo.
(...)
No obstante, de la misma manera como esta Corporación lo hizo en la sentencia C-089 de 1998, ya aludida, la exequibilidad del cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a la condición de que con éste nunca se impida a las personas el acceso a los servicios de salud; de tal forma que, si el usuario del servicio -afiliado cotizante o sus beneficiarios- al momento de requerirlo no dispone de los recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su exigencia, " el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes [...]». (Resaltado fuera del texto original).
Con la aludida sentencia, la Corte Constitucional estableció dos situaciones excepcionales en las que, a pesar de tratarse de atención médica sujeta a copagos, resulta viable exonerar al usuario de su cancelación, con el objeto de proteger derechos fundamentales y de evitar que los mismos se conviertan en una barrera para que los usuarios accedan al servicio de salud. Esas situaciones se describieron en la sentencia T-162 de 2011[8], que reitera lo señalado en la sentencia T-296 de 2006:
« [...] 1- Cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del valor.
2- Cuando una persona requiere un servicio médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad encargada de la prestación, exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar oportunidades y formas de pago de la cuota moderadora sin que su falta de pago pueda convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder a la prestación del servicio [...].» (Resaltado fuera del texto original).
En cuanto a la naturaleza y finalidad de las cuotas moderadoras y copagos, la Sección Primera del Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
« [...] De acuerdo con las normas comentadas de la Ley 100 de 1993 y el fallo de constitucionalidad referido al artículo 187 ibidem, las cuotas moderadoras tienen como propósito racionalizar el uso de los servicios del sistema, esto es, inducir a los usuarios a que lo usen adecuadamente, recurriendo al mismo únicamente en los casos realmente necesarios, a fin de lograr su eficiente prestación. Estas cuotas pretenden promover la inscripción en programas de atención integral que las EPS prestan sin el cobro de pagos moderadores.
Los copagos, por su parte, son aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado; un aporte razonable para la financiación del sistema.
A los cotizantes, por haber contribuido al sistema mediante el pago de la cotización que le corresponde, sólo se les puede cobrar la cuota moderadora.
A los beneficiarios no cotizantes se les puede cobrar cuota moderadora, lo cual es apenas obvio pues ellos también pueden hacer un uso inadecuado del sistema y por eso pueden ser desestimulados de hacerlo mediante este cobro. También se les puede cobrar copagos porque como no contribuyen mediante cotizaciones deben hacerlo financiando parcialmente y de modo razonable los servicios demandados.
(...)
Si las cuotas moderadoras tienen por objeto racionalizar el servicio y desestimular el uso innecesario del mismo, no puede cobrarse de manera generalizada para casi todos los servicios pues en tal caso se estaría utilizando como un copago.
Para evitar esta situación frente a los cotizantes, las autoridades competentes están obligadas, al definir el régimen aplicable, a establecer criterios que permitan discernir los casos en que dicho servicio se demanda racionalmente de aquéllos en que no [...].»[10] (Resaltado fuera del texto original).
IV.5. La protección reforzada de la mujer embarazada
La Constitución Política de 1991 efectuó un importante avance respecto de la protección y efectividad de los derechos de las mujeres. En tal sentido, y en desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho, la norma Superior estableció el deber del Estado de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
En consecuencia, el texto constitucional estableció, entre otros, el derecho de la mujer a tener el número de hijos que considere adecuado[11]; a no ser discriminada por razón de su estado de embarazo[12], a recibir algunos derechos o prestaciones especiales mientras se encuentre en estado de gravidez[13]; y, al amparo de su mínimo vital durante el embarazo y después del parto.
De otra parte, la Ley que crea el Sistema de Seguridad Social integral (Ley 100) estableció que el Plan Obligatorio de Salud debía permitir la «protección integral de las familias a la maternidad»[15] e incluir dentro de su cobertura la «atención del parto».
Posteriormente, la Ley 1751 de 16 de febrero de 2015, «Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones» señaló que las mujeres en estado de embarazo son sujetos de especial protección por parte del Estado, por lo cual deben adoptarse acciones afirmativas en su beneficio. Al respecto, el artículo 11 de la citada disposición indica:
« Artículo 11.Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.
En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieren durante el embarazo y con posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a servicios de salud.»
Parágrafo 1°. Las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual tienen derecho a acceder de manera prioritaria a los tratamientos sicológicos y siquiátricos que requieran.
Parágrafo 2°. En el caso de las personas víctimas de la violencia y del conflicto armado, el Estado desarrollará el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas de que trata el artículo 137 de la Ley 1448 de 2011. (Resaltado fuera del texto original).
La Jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que la mujer en estado de embarazo conforma una categoría social que, por su especial situación, resulta acreedora de una particular protección por parte del Estado. Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-373 de 1998[17], en la que sostuvo:
« [...] La Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre el plexo de derechos constitucionales que constituyen la especial protección de la mujer en embarazo y el derecho correspondiente a la estabilidad en el empleo. En este sentido, es relevante, pese a su extensión, transcribir un aparte de la sentencia C-470 de 1997, en el cual la Sala Plena de la Corporación indicó:
"La protección constitucional a la maternidad y la estabilidad en el empleo.
5- La protección a la mujer embarazada y a la madre tiene múltiples fundamentos en nuestro ordenamiento constitucional. Así, de un lado, se trata de lograr una igualdad efectiva entre los sexos, por lo cual, el artículo 43, que establece esa cláusula específica de igualdad, agrega que la mujer, "durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada." Esto significa que el especial cuidado que la Carta ordena en favor de la mujer embarazada es, en primer término, un mecanismo para amparar la dignidad y los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de las mujeres (CP arts. 1º, 13 y 43), pues el hecho de la maternidad había sido en el pasado fuente de múltiples discriminaciones contra las mujeres, por lo cual la Carta de 1991 estableció, como la Corte ya tuvo la oportunidad de destacarlo, que esta condición natural y especial de las mujeres, 'que por siglos la colocó en una situación de inferioridad, sirve ahora para enaltecerla[18]'. En efecto, sin una protección especial del Estado a la maternidad, la igualdad entre los sexos no sería real y efectiva, y por ende la mujer no podría libremente elegir ser madre, debido a las adversas consecuencias que tal decisión tendría sobre su situación social y laboral.
De otro lado, la Constitución protege a la mujer en estado de gravidez debido a la importancia que ocupa la vida en el ordenamiento constitucional (CP Preámbulo y arts 2º, 11 y 44), a tal punto que, como esta Corte ya lo ha destacado, el nasciturus recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por ello la mujer en estado de embarazo es también protegida en forma preferencial por el ordenamiento como "gestadora de la vida" que es[19].
En tercer término, y como obvia consecuencia de las anteriores consideraciones, la Constitución no sólo tutela a la mujer embarazada sino a la madre (CP art. 43), no sólo como un instrumento para un mayor logro de la igualdad entre los sexos sino, además, como un mecanismo para proteger los derechos de los niños, los cuales, según expreso mandato constitucional, prevalecen sobre los derechos de los demás (CP art. 44). En efecto, de esa manera se pretende que la mujer pueda brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que por ello sea objeto de discriminaciones en otros campos de la vida social, como el trabajo, con lo cual se 'busca garantizar el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos'[20].
Finalmente, este especial cuidado a la mujer embarazada y a la madre es también expresión de la centralidad que ocupa la familia en el orden constitucional colombiano, ya que ésta es la institución básica de la sociedad, por lo cual recibe una protección integral de parte de la sociedad y del Estado (CP art. 5º y 42). En efecto, si la mujer que va a tener un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, no recibieran un apoyo específico, los lazos familiares podrían verse gravemente afectados.
Estos múltiples fundamentos constitucionales muestran que, tal y como la Corte lo ha indicado en reiteradas oportunidades[21], la mujer embarazada y su hijo gozan de la especial protección del Estado y de la sociedad, lo cual tiene una consecuencia jurídica importante: el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo."[22] (Resaltado fuera del texto original).
Particularmente, en relación con la protección de la mujer embarazada, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones respecto al carácter de sujeto de especial protección, indicando que:
« [...] [A] partir del Acto Constituyente de 1991 los derechos de las mujeres adquirieron trascendencia Constitucional. Cabe recordar, que las mujeres contaron con especial deferencia por parte del Constituyente de 1991, quien conocedor de las desventajas que ellas han tenido que sufrir a lo largo de la historia, optó por consagrar en el texto constitucional la igualdad, tanto de derechos como de oportunidades, entre el hombre y la mujer, así como por hacer expreso su no sometimiento a ninguna clase de discriminación. También resolvió privilegiarla de manera clara con miras a lograr equilibrar su situación, aumentando su protección a la luz del aparato estatal, consagrando también en la Carta Política normas que le permiten gozar de una especial asistencia del Estado durante el embarazo y después del parto, con la opción de recibir un subsidio alimentario si para entonces estuviere desempleada o desamparada, que el Estado apoye de manera especial a la mujer cabeza de familia, así como que las autoridades garanticen su adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la Administración Pública, entre otras.
En este orden de ideas, la Constitución de 1991 dejó expresa su voluntad de reconocer y enaltecer los derechos de las mujeres y de vigorizar en gran medida su salvaguarda protegiéndolos de una manera efectiva y reforzada. Por consiguiente, hoy en día, la mujer es sujeto constitucional de especial protección, y en esa medida todos sus derechos deben ser atendidos por parte del poder público, incluyendo a los operadores jurídicos, sin excepción alguna.
Es así como la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, y por ende protectora de los derechos fundamentales de todas las personas, en multitud de providencias ha hecho valer de manera primordial los derechos en cabeza de las mujeres. En muchísimos pronunciamientos, tanto de control de constitucionalidad de normas o de revisión de acciones de tutela, ha resaltado la protección reforzada de la mujer embarazada, preservado su estabilidad laboral y el pago de su salario, ha considerado ajustadas a la Constitución las medidas afirmativas adoptadas por el legislador para lograr su igualdad real y especialmente aquellas adoptadas a favor de la mujer cabeza de familia, ha protegido su derecho a la igualdad y no discriminación, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, su igualdad de oportunidades, y sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros [...]»[23]. (Negrillas fuera del texto constitucional).
Se destaca de la jurisprudencia en cita que la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo salvaguarda por lo menos cuatro principios constitucionales de interés superior, los cuales deben ser garantizados por el ordenamiento jurídico, es decir, deben estar presentes en el momento de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa por parte del Estado, así como también deben ser plenamente observados por la sociedad. Tales principios son: (i) la dignidad, el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la mujer; (ii) la protección al nasciturus; (iii) la prevalencia de los derechos de los niños y (iv) la centralidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
La protección constitucional de la mujer embarazada también se prevé en normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[24] (artículo 11-2), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10-2)[25], y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «CONVENCION DE BELEM DO PARA» (artículo 9º),[26] que propugnan por el respeto a la dignidad de las mujeres, a su libre desarrollo y defienden la consolidación de una igualdad real y efectiva.
Esta protección reforzada de la madre gestante se ha materializado principalmente en el derecho laboral y el derecho a la seguridad social, a través de figuras tales como la estabilidad laboral reforzada y la licencia de maternidad, las cuales han sido elevadas al rango de derechos fundamentales, bajo el entendido de que su desconocimiento es a la vez una vulneración del principio de igualdad de las mujeres, el derecho a su vida y a su integridad, el derecho al trabajo y, en ocasiones el mínimo vital.[27]
Y en cuanto a la salud, se puede agregar que existe una robusta línea jurisprudencial que, a partir de su reconocimiento como derecho fundamental, señala que debe ser prestada de manera oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad; mientras que, como servicio público, debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos previstos en los artículos 48 y 49 del Texto Superior[28]:
« [...] Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley [...] ». (Resaltado fuera del texto original).
« [...] Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad [...] ». (Resaltado fuera del texto original).
IV.6- Precisado el marco legal y jurisprudencial del asunto objeto de estudio, procede la Sala a examinar los cargos de nulidad alegados en la demanda.
Aduce la demandante que el aparte acusado de la Resolución núm. 3384 de 29 de diciembre de 2000, es contrario a los principios constitucionales de protección de la mujer en estado de embarazo, al imponer el pago de la cuota moderadora o copago a la madre gestante para la atención de su parto. Estima que tal disposición vulnera el artículo 43 de la Constitución Política; el artículo 166 de la Ley 100 y los Acuerdos 30 de 1996 y 117 de 1998 del CNSSS.
Para resolver, se observa que el artículo 43 de la Constitución Política se encuentra previsto en el capítulo II denominado: «De los derechos sociales, económicos y culturales». Su contenido es del siguiente tenor:
«Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia».
Estos derechos, llamados DESC, por sus siglas, son de naturaleza prestacional y programática, lo que significa que implican la existencia de un amplio margen de configuración por parte del legislador para definir su alcance y condiciones de acceso.
Sobre este asunto concreto, la sentencia T-043 de 2007[29] de la Corte sostuvo:
« [...] los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad [...]».
La Corte ha explicado que dado el carácter programático de los DESC «tienden a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la medida en que se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del Estado la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose, entonces, lo asistencial en una realidad concreta en favor de un sujeto específico»[30].
En esta perspectiva, se hallan en el texto constitucional garantías como: la protección integral de la familia (artículo 42) y de la mujer en estado de embarazo (artículo 43); los derechos fundamentales de los niños a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, entre otros (artículo 44); la protección integral de los adolescentes (artículo 45), las personas de la tercera edad (artículo 46) y los discapacitados (artículo 47); y el derecho a la seguridad social integral; entre otras. Estas garantías adquieren un contenido material mediante la implementación de medidas legislativas y administrativas dirigidas a hacerlas efectivas.
En relación con la seguridad social, la norma Superior le otorga un carácter dual en tanto se configura como un derecho fundamental[31] y, a la vez, como servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[32], del cual se derivan obligaciones para este, tanto de tipo negativo como de índole positivo, pues, de una parte, el Estado debe abstenerse de propiciar acciones que apunten al desconocimiento de estos derechos y, de otra, debe emprender un conjunto de medidas y actividades que comprendan exigencias prestacionales con la finalidad de la realización práctica de los mismos.
En tal sentido, una de las obligaciones que en materia de derechos económicos, sociales y culturales previó el constituyente primario fue la de la igualdad y protección de la mujer y el periodo de gestación (artículo 43), en virtud de la cual se han desarrollado múltiples normas que garantizan los derechos laborales y de protección laboral reforzada, la atención materno infantil, el subsidio alimentario, las actividades de prevención y control de la morbilidad y mortalidad de la gestante y su hijo, entre otros.
Estas normas, como ya se indicó, derivan de instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW, por sus siglas en inglés-; y de ahí que resulte relevante resaltar que la supervisión de dicho instrumento está a cargo del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, el cual, en sus recomendaciones y observaciones al Estado Colombiano[34], realiza especial énfasis al tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como el acceso efectivo a los servicios de salud.
Es importante señalar también que la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, acogida mediante documento CONPES SOCIAL 161, incluyó el eje temático de salud y derechos sexuales y reproductivos -en armonía con las obligaciones convencionales del Estado Colombiano en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos- y dispuso como acciones indicativas del eje «adelantar acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, con enfoque diferencial de derechos» y «desarrollar acciones de promoción y prevención en materia de derechos sexuales y reproductivos».
En relación con la equidad de género y la situación de salud, la Política Pública en mención hace especial énfasis en la mortalidad materna e infantil, estableciendo metas concretas para su reducción.
Los argumentos expuestos hasta el momento permiten avizorar que en la protección reforzada de la que goza la mujer en estado de gestación, la atención materno infantil ocupa un lugar prominente, derivado de la Carta Política, de instrumentos internacionales, de normas nacionales, así como políticas estatales, cuyo fin último es la garantía del ejercicio de los derechos de la mujer y la materialización de medidas para su efectivo cumplimiento.
En este orden, de cara al problema jurídico formulado en el caso sub examine, la Sala advierte que el acto acusado desconoce la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo amparada en el artículo 43 Superior.
En sustento de lo afirmado, se resalta que el artículo 13 de la Constitución Política proscribe explícitamente la diferencia de trato ante la ley; por ende, la excepción establecida para la atención del parto consistente en ser el único procedimiento de protección específica que genera copago o cuota moderadora, resulte violatoria del mandato superior.
En consecuencia, lo que produce el acto censurado es que actualmente se encuentren exoneradas de copago y cuotas moderadoras todas las actividades de protección específica como son la vacunación, la salud bucal, la atención al recién nacido y la planificación familiar, excepto la atención del parto, sin que se pueda vislumbrar una justificación constitucional que amerite un trato diferenciador de las situaciones objeto de comparación.
Por el contrario, la excepción resulta lesiva de intereses constitucionales superiores como el especial cuidado que la Carta ordena en favor de la mujer embarazada como mecanismo para amparar su dignidad, su derecho a la igualdad y a su libre desarrollo, así como también va en contra del amparo jurídico que recibe el nasciturus, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, proteger el estado de gravidez de la mujer es proteger su calidad de gestadora de vida[36]. Aunado a lo anterior, y como lo explicó esa Corporación en la sentencia C-470 de 1997, la protección reforzada de la maternidad es también expresión de la prevalencia de los derechos de los niños y de la centralidad que ocupa la familia en el orden constitucional colombiano.
Así pues, es claro que el Ministerio no puede propiciar acciones que conlleven el desconocimiento de estos derechos y terminen convirtiéndose en una barrera para que las madres gestantes accedan al servicio de salud y a la atención de su parto, sino que más bien está llamado por los convenios internacionales, la Constitución y la ley a adoptar medidas y actividades que comprenden exigencias prestacionales, para alcanzar la materialización de tales derechos.
En tal medida y para el cumplimiento de la llamada demanda efectiva, las autoridades de salud deben llevar a cabo la prevención y control de la morbilidad y mortalidad evitable, a través de la implementación de estrategias, como la de exención de copago y cuotas moderadoras, con el fin de inducir la demanda de los servicios de protección específica, entre los cuales se encuentran la vacunación, la salud bucal, la atención al recién nacido, la planificación familiar y, por supuesto, la atención del parto.
En suma, para la Sala se encuentra probado el cargo de violación alegado por la demandante, consistente en el desconocimiento de la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo, razón por la cual se exime del estudio de los demás cargos y procede a declarar la nulidad parcial del acto acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A
DECLÁRASE la nulidad de la expresión «excepto la atención del parto en el Régimen Contributivo» contenida en el artículo 9° de la Resolución núm. 3384 de 29 de diciembre de 2000, expedida por el MINISTERIO DE LA SALUD, «Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se Deroga la Resolución 1078 de 2000».
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de agosto de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
[1] Resolución 412 de 25 de febrero de 2000, «Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública».
[2] Resolución 1745 de 30 de junio de 2000, «Por la cual se modifica la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 412 de 2000 que establece las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las Normas Técnicas y Guías de Atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública».
[3] Hoy MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
[4] «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
[5] «Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública».
[6] Sobre el tema se puede consultar el artículo 4º del Acuerdo 260 de 2004, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
[7] Sobre el tema se puede consultar el artículo 18 del Decreto 2357 de 1995, «Por medio del cual se reglamentan algunos aspectos del régimen subsidiado».
[8] M.p. Humberto Antonio Sierra Porto.
[9] M.p. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000-2007-00116-00.
[11] «Artículo 42. [...] La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos [...] ».
[12] «Artículo 43. [...]La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación [...] ».
[13] «Artículo 43. [...] Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada [...] ».
[14] «Artículo 53. [...] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (...) protección especial a la mujer, a la maternidad [...] ».
[17] M.p: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] Sentencia T-179 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Ver, entre otras, las sentencias T-179 de 1993 y T-694 de 1996.
[20] Sentencia T-568 de 1996, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21] Ver, entre otras, las sentencias T-606 de 1995, T-106 de 1996, T-568 de 1996, T-694 de 1996, C-710 de 1996 y T-270 de 1997.
[22] [Sentencia C-470 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este mismo sentido Cfr. T-606/95 (M.P: Fabio Morón Díaz); T 106/96 (M.P: José Gregorio Hernández Galindo; T-568/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-694/96 (M.P: Alejandro Martínez Caballero).].
[23] Sentencia C-355 de 2006, M.P: Jaime Araújo Rentería.
[24] La Convención fue incorporada a la legislación interna a través de la Ley 51 de 2 de junio de 1981.
[25] Aprobada mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
[26] Aprobada mediante la Ley 248 de 29 de diciembre de 1995.
[27] Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-165 de 2013, señaló: « [...] El artículo 43 de la Constitución Política, dispone que"[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia". De este texto constitucional se derivan dos mandatos específicos al Estado y a los particulares respecto de las mujeres que estén en situación de embarazo o que hayan tenido un parto. La primera parte de esta disposición es explícita en decir que la especial protección del Estado a la mujer gestante se deriva del interés del constituyente por establecer medidas afirmativas que garanticen la igualdad entre hombre y mujer. De este modo, el mandato del artículo 43 está orientado en primera instancia a proscribir cualquier discriminación a la mujer por el hecho de estar embarazada o haber tenido un parto. Esta disposición se ha materializado principalmente en el derecho laboral y el derecho a la seguridad social, a través de figuras tales como la estabilidad laboral reforzada y la licencia de maternidad, entre otras. Como es sabido, la jurisprudencia de la Corte ha elevado estas instituciones al rango de derechos fundamentales, puesto que ha entendido que su desconocimiento es a la vez una vulneración del principio de igualdad de las mujeres, el derecho a su vida y a su integridad, el derecho al trabajo y, en ocasiones el mínimo vital [...] ».
[28] La Jurisprudencia Constitucional afirma que la salud posee una doble connotación, esto es, deber ser reconocida como derecho y como servicio público. La salud como derecho ha tenido una evolución jurisprudencial y legal que hoy permite categorizarla como un derecho fundamental autónomo. Esta categorización está prevista en la Ley 1751 de 16 de febrero de 2015, « Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones ». Sobre este asunto en particular, la sentencia T-121 de 2015 señaló: « [...] [L]a salud tiene dos facetas distintas, que se encuentran estrechamente ligadas: por una parte, se trata de un servicio público vigilado por el Estado; mientras que, por la otra, se configura en un derecho que ha sido reconocido por el legislador estatutario como fundamental, de lo que se predica, entre otras, su carácter de irrenunciable. Además de dicha condición, se desprende el acceso oportuno y de calidad a los servicios que se requieran para alcanzar el mejor nivel de salud posible [...] ».
[29] M.p. Jaime Córdoba Triviño.
[30] Sentencia T-304 de 1998, M.p. Fabio Morón Díaz.
[31] Ver, entre otras, las sentencias: T-164 de 2013, T-848 de 2013, SU-769 de 2014 y T-209 de 2015.
[32] «Artículo 48. [...]La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social [...]».
[33] Sentencia T-587 de 2012, M.p. Adriana María Guillén Arango.
[34] Ver, por ejemplo, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Colombia frente a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia, sesiones 769ª y 770ª, celebradas el 25 de enero de 2007.
[35] La obligación de cumplir o el deber de garantizar el derecho a la salud requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud, como lo ha precisado la Corte Constitucional, en la sentencia T-760 de 2008, M.p. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[36] Sentencia C-470 de 1997, M.p. Alejandro Martínez Caballero.