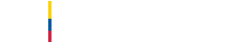RESOLUCIÓN 4003 DE 2008
(octubre 21)
Diario Oficial No. 47.151 de 23 de octubre de 2008
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por medio de la cual se adopta el Anexo Técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno, de 45 años o más con Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus Tipo 2.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de las facultades legales, conferidas en el numeral 3 del artículo 173 de la ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 adoptado mediante el Decreto 3039 de 2007 dentro de las prioridades nacionales en salud se incluye disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades, con especial énfasis en el diagnóstico temprano, la prevención y control, y la identificación de la población en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica;
Que con base en el “Estudio de Ajuste de la UPC-S secundario al ajuste del POS-S por la inclusión de actividades para el manejo de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo 2” elaborado por la Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de la Protección Social, el Comité de Medicamentos y Evaluación de Tecnología encontró que la inclusión del conjunto de actividades y servicios ambulatorios de segundo y tercer nivel de complejidad para el manejo de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus Tipo 2 para los adultos de 45 años o más, en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, en el esquema de subsidio pleno, contribuye a la atención integral de los pacientes con estos diagnósticos y previene la ocurrencia de complicaciones incluida la Enfermedad Renal Crónica, siendo esta última una enfermedad de alto costo para el sistema;
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud mediante Acuerdo 395 de 2008, aprobó la inclusión de servicios ambulatorios especializados en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, en el esquema de subsidio pleno, para la atención de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial en los grupos poblacionales de mayor riesgo, que son los siguientes:
Atención Ambulatoria de Hipertensión Arterial en personas = 45 años:
1. Consulta médica especializada ambulatoria para evaluación o valoraciones, incluyendo particularmente la necesaria para valoración del sistema visual, sistema nervioso, sistema cardiovascular y función renal.
2. Exámenes paraclínicos o complementarios:
a) Potasio Sérico
b) Electrocardiograma 12 derivaciones
c) Ecocardiograma modo M y bidimensional
d) Fotocoagulación con Láser para manejo de retinopatía
e) Angiografía con Fluoresceína para manejo de retinopatía, con fotografías a color de segmento posterior
Atención Ambulatoria de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas = 45 años:
1. Consulta médica especializada ambulatoria para evaluación o valoraciones, incluyendo particularmente la necesaria para la valoración del sistema visual, de la función cardiovascular y circulación periférica, del sistema nervioso, del sistema osteomuscular y para evaluación de la función renal.
2. Consulta ambulatoria con nutricionista.
3. Consulta ambulatoria de valoración por psicología.
4. Exámenes paraclínicos o complementarios:
a) HbA1c (Hemoglobina glicosilada);
b) Electrocardiograma 12 derivaciones;
c) Ecocardiograma modo M y bidimensional;
d) Fotocoagulación con Láser para manejo de retinopatía diabética;
e) Angiografía con Fluoresceína para manejo de retinopatía, con fotografías a color de segmento posterior;
f) Doppler o Duplex Scanning de vasos arteriales de miembros inferiores;
Que por lo anterior, se hace necesario complementar los contenidos técnicos de la guía de atención de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus Tipo 2, así como establecer las indicaciones y las frecuencias anuales de uso de estas actividades y de la atención por los profesionales de la salud idóneos para el desarrollo de las acciones propuestas.
Que para tal propósito, el Anexo Técnico “Actividades para la atención y seguimiento de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 en personas de 45 años o más afiliados al régimen subsidiado pleno”, establece las indicaciones y frecuencias para hacer un uso adecuado de los recursos asignados, a la luz de las Guías de Práctica Clínica nacionales basadas en evidencia, de las inclusiones de actividades e intervenciones de II y III Nivel de Complejidad para el manejo integral de los pacientes con los diagnósticos descritos.
Que también la finalidad del Anexo Técnico que se adopta mediante la presente resolución es que la atención ambulatoria de la población objetivo con los diagnósticos de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo 2 sea integral y permita reducir la morbilidad y la mortalidad a largo plazo de este grupo de alto riesgo por complicaciones crónicas secundarias.
Que teniendo en cuenta la necesidad de hacer el monitoreo de los resultados en salud para los grupos poblacionales de riesgo, el seguimiento de los parámetros clínicos que se especifican en este Anexo Técnico tanto para hipertensos como para diabéticos en cada uno de los grupos establecidos para el control del riesgo, permitirá la construcción de líneas de base para estas enfermedades y posteriormente la evaluación a través de indicadores trazadores que reflejen a partir del control de la enfermedad y de la incidencia de las complicaciones crónicas secundarias, la gestión del riesgo y la administración adecuada de los recursos asignados a las EPS-S.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptar el Anexo Técnico “Actividades para la atención y seguimiento de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 en personas de 45 años o más afiliados al régimen subsidiado en el esquema de subsidio pleno”, que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2008.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 45 AÑOS O MÁS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL ESQUEMA DE SUBSIDIOPLENO.
Dirigido a: EPS-S, IPS, profesionales de la salud y usuarios.
INTRODUCCIÓN
Los pacientes diabéticos e hipertensos tienen un alto riesgo de presentar complicaciones crónicas, el cual se ve incrementado cuando no existe un control ni un seguimiento adecuado de la enfermedad. De acuerdo con los riesgos y con las complicaciones, este grupo de pacientes tiene unas probabilidades diferenciales de morir o de presentar enfermedades cardiovasculares en un periodo de tiempo de 10 años, siendo claro que aquellos con más factores de riesgo y con más condiciones clínicas asociadas tienen una probabilidad más alta de incidencia de los dos desenlaces mencionados.
De esto se desprende que para realizar las acciones de prevención terciaria que se requieren para brindar una atención integral a las personas con los diagnósticos de hipertensión y diabetes, en muchos casos no es suficiente con aquellas que por cobertura, capacidad técnica y profesional idóneo se ejecutan en el primer nivel (Nivel I) de complejidad, tal como se define en el Acuerdo 306 de 2005, teniendo en cuenta las definiciones y responsabilidades establecidas en los artículos 91 al 95 de la Resolución 5261 de 1994.
Por tanto se consideró necesario realizar un ajuste del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado que incluyera actividades de los Niveles II y III de complejidad para la atención de la Diabetes Mellitus Tipo 2 y la Hipertensión Arterial en los grupos poblacionales de mayor riesgo (personas con edad = 45 años).
A partir del estudio técnico “Estudio de ajuste de la UPC-S por la inclusión en el POS-S de actividades para el manejo de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en personas de 45 años o más”, se analizaron las intervenciones a incluir a la luz de las Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia para estas dos patologías, que fueron publicadas por el Ministerio de la Protección Social en mayo de 2007; y se estimó el impacto financiero en la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S), de la inclusión de las intervenciones de II y III nivel de complejidad en el Plan Obligatorio de Salud del mismo Régimen. Como resultado final, a través de la metodología aplicada, se obtuvo que las actividades a incluir para el Ámbito Ambulatorio son:
Atención Ambulatoria de Hipertensión Arterial en personas = 45 años:
1. Consulta médica especializada ambulatoria para evaluación o valoraciones, incluyendo particularmente la necesaria para valoración del sistema visual, sistema nervioso, sistema cardiovascular y función renal.
2. Exámenes paraclínicos o complementarios:
a) Potasio Sérico
b) Electrocardiograma 12 derivaciones
c) Ecocardiograma modo M y bidimensional
d) Fotocoagulación con Láser para manejo de retinopatía
e) Angiografía con Fluoresceína para manejo de retinopatía, con fotografías a color de segmento posterior.
Atención Ambulatoria de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas = 45 años:
1. Consulta médica especializada ambulatoria para evaluación o valoraciones, incluyendo particularmente la necesaria para la valoración del sistema visual, de la función cardiovascular y circulación periférica, del sistema nervioso, del sistema osteomuscular y para evaluación de la función renal.
2. Consulta ambulatoria con nutricionista.
3. Consulta ambulatoria de valoración por psicología
4. Exámenes paraclínicos o complementarios:
a) HbA1c (Hemoglobina glicosilada)
b) Electrocardiograma 12 derivaciones
c) Ecocardiograma modo M y bidimensional
d) Fotocoagulación con Láser para manejo de retinopatía diabética
e) Angiografía con Fluoresceína para manejo de retinopatía, con fotografías a color de segmento posterior
f) Doppler o Duplex Scanning de vasos arteriales de miembros inferiores
Como se mencionó, se estimó que es necesario hacer un aumento promedio de $6.403.oo a la UPC-S, pero como se dispone en el Acuerdo 395 de 2008, [1] la prestación de los servicios de segundo y tercer nivel de complejidad cuya inclusión se determina allí, debe establecerse en forma precisa y clara en cada uno de los respectivos contratos, y no puede en ningún caso comprender o corresponder a actividades y/o servicios contratados bajo la modalidad de capitación del I nivel de complejidad. Es decir, que el Valor de la UPC del Régimen Subsidiado que se fijó mediante el Acuerdo 379 de 2008,[2] será el tenido en cuenta para la capitación del Nivel I y el valor adicional estimado para la inclusión de las actividades destinadas a la atención ambulatoria de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial en el grupo poblacional objetivo, deberá tenerse en cuenta exclusivamente para la contratación de las actividades de los Niveles II y III de complejidad especificadas previamente.
En el presente anexo técnico, se sintetizan las implicaciones programáticas para hacer un uso adecuado, a la luz de la evidencia científica, de las inclusiones y demás actividades e intervenciones para el manejo integral de los pacientes con los diagnósticos descritos y facilita la aplicación de las Guías de Práctica Clínica (GPC) nacionales.[3], [4].
El uso de los exámenes diagnósticos incluidos se encontrará a lo largo del documento en las Tablas 3, 4, 5 y 9, en las que se establece además su periodicidad. Se resalta que la realización de los exámenes al inicio, hace referencia al momento del diagnóstico de la enfermedad, en consecuencia, la recomendación de las guías acerca de practicar la totalidad de los exámenes aplica únicamente para aquellos pacientes que hasta ahora están siendo diagnosticados.
La periodicidad y el profesional idóneo para la realización de la consulta médica especializada se define en los apartados que tratan sobre el manejo de los pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular alto y muy alto y en aquellos que tratan sobre el manejo de los pacientes diabéticos con o sin complicaciones.
Para finalizar, se recuerda que la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus Tipo 2 son enfermedades crónicas de alto costo y de interés en salud pública, que se cuentan como las causas principales de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y el mejor mecanismo de prevención terciaria no es solamente el adecuado seguimiento y control de las cifras tensionales y de las cifras de glicemia, sino el acompañamiento con un programa educativo enfocado al cambio de hábitos de riesgo como el tabaquismo y al aumento de la adherencia al tratamiento, entre otros.
1. OBJETIVO, POBLACIÓN OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN
1.1. OBJETIVO
Este Anexo Técnico establece las indicaciones y frecuencias para hacer un uso adecuado, según las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica (GPC) nacionales basadas en evidencia, de las inclusiones de actividades e intervenciones de II y III Nivel de Complejidad para el manejo integral de los pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2).
Por otro lado, con estas actividades se busca ofrecer a las personas de 45 años o más, que se encuentran afiliados al Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno y que tienen los diagnósticos descritos, una atención ambulatoria integral que permita reducir la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Igualmente, se pretende ofrecer exámenes diagnósticos de mediana y alta complejidad que a la luz de la evidencia científica permiten hacer un mejor seguimiento del estado clínico de los pacientes y prevenir tempranamente las complicaciones crónicas secundarias.
1.2. POBLACIÓN OBJETIVO
Los beneficiarios de este anexo técnico son todos los hombres y mujeres de 45 años o más, que estando afiliados al Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno, tienen diagnóstico de hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo con los criterios diagnósticos presentados en las GPC Guía de atención de la hipertensión arterial y Guía de atención de la diabetes mellitus tipo 2, del Ministerio de la Protección Social.
2. ATENCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR A 10 AÑOS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS
La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome que incluye no solo la elevación de las cifras de presión arterial, sino que se asocia con factores de riesgo cardiovascular de tipo modificable y no modificable. Se trata además de una enfermedad crónica que generalmente cursa asintomática y después de 10 a 20 años ocasiona daños significativos en los denominados “órgano blanco” u órganos con mayor riesgo de verse afectados por la enfermedad.
Por eso, con el propósito de programar el esquema de manejo integral, se deben tener en cuenta al momento del diagnóstico y durante el seguimiento, no solamente las cifras de presión arterial, sino también el estado de los factores de riesgo y especialmente aquellos de tipo modificable.
La GPC nacional para la atención de la HTA,[5] toma de la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología,[6] los criterios de clasificación de los pacientes a los que se les confirma este diagnóstico. Se establece que según la magnitud de las cifras de presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, los hipertensos se clasifican en tres (3) estadios (ver Tabla 1).
Tabla 1. Estadios de hipertensión arterial según cifras de presión arterial (PA)
| Estadio | PA Sistólica (mmHg.) | PA Diastólica (mmHg.) |
| Grado 1 (Leve) Grado 2 (Moderada) Grado 3 (Severa) HTA Sistólica Aislada | 140-159 160-179 = 180 = 140 | 90-99 100-109 = 110 = 90 |
Una vez confirmada la Hipertensión Arterial (HTA), se debe proceder a inscribir al paciente en una programa de control o seguimiento continuo en el nivel I de atención; que se enfoque en la educación para la modificación de estilos de vida y en la información continua para favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico que se instaure. Si el paciente no acepta ingresar al programa, se deberá dejar constancia escrita en la historia clínica.
Es importante proceder a la realización de pruebas diagnósticas y precisar la estratificación del riesgo en cada uno de los cuatro grupos que fueron definidos por la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología [7] (ver Tabla 2).
Incorporando en el análisis del paciente hipertenso los factores de Riesgo Cardiovascular y las cifras de presión arterial sistólica o diastólica, se establecen diferentes grupos de riesgo que conllevan pronósticos diferentes que necesitan esquemas terapéuticos específicos. Los términos riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, indican un riesgo absoluto aproximado de enfermedad cardiovascular a 10 años de menos del 15%, del 15 al 20%, del 20 al 30% y mayor del 30% respectivamente. También se conoce que el riesgo absoluto aproximado de mortalidad por enfermedad cardiovascular, para las mismas categorías de riesgo, es de menos del 4%, del 4 al 5%, del 5 al 8% y mayor del 8% aproximadamente.[8]
La diferencia entre los pacientes de alto y muy alto riesgo se basa en la presencia de Condiciones Clínicas Asociadas (CCA) en el último grupo, para destacar la importancia de la prevención secundaria en estos pacientes de menor riesgo.
Tabla 2. Clasificación del riesgo cardiovascular de los pacientes con diagnóstico de HTA.
Estratificación del riesgo, según presión arterial
y factores de riesgo
| Tensión Arterial | Estado I | Estado II | Estado III |
| Factores de riesgo | |||
| PAS 140-159 o PAD 90-99 | PAS 160-179 o Pad 100-109 | PAS > 179 o PAD > 109 | |
Sin FR | Riesgo Bajo | Riesgo Moderado | Riesgo Alto |
| 1 a 2 FR | Riesgo Moderado | Riesgo Moderado | Riesgo Muy Alto |
| 3 o más FR o LOB o Diabetes | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo muy Alto |
| Condiciones clínicas Asociadas | Riesgo muy alto | Riesgo muy alto | Riesgo muy Alto |
Esquema de Clasificación de Riesgo Cardiovascular a 10 años de la ESH-ESC, adoptada por la Guía de atención de HTA. Min. Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
En el siguiente cuadro, se especifican los factores de riesgo modificables y no modificables que se deben tener en cuenta en los pacientes con HTA:
Factores de riesgo para clasificación del riesgo cardiovascular
§ Nivel de PA sistólica y diastólica
§ Hombres =55 años
§ Mujeres = 65 años
§ Tabaquismo
§ Dislipidemia (colesterol total mayor 250 mg/dl. Colesterol LDL mayor de 1.55 mg/dl, colesterol HDL menor de 40 mg/dl en hombres y menor de 48 mg/dl en mujeres).
§ Historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana (Hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años.
§ Circunferencia abdominal mayor o igual de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres.
Lesión de órgano Blanco (LOB)
Hipertrofia ventricular Izquierda (electrocardiograma según criterios de Sokolow2-Lyon o Cornell; ecocardiograma IMVI mayor de 125 g/m cuadrado en hombres y mayor de 1.10/m cuadrado en mujeres).
Doppler carotídeo que evidencie engrosamiento de la pared arterial y placa ateroscleróticas.
Creatinina Sérica elevada (Hombres 1,3 – 1,5 mg/dl; Mujeres 1,2 – 1,4 mg/dl)
Microalbuminuria (30-300 mg/24 horas)
Diabetes Mellitus
§ Glicemia en ayunas mayor de 126 mg/dl
§ Glicemia postprandial mayor de 198 mg /dl
Condición Clínica Asociada (CCA)
§ Accidente vascular cerebral o isquemia cerebral transitoria.
§ Infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria, insuficiencia cardiaca.
§ Enfermedad Renal (creatinina sérica mayor de 1,5 en hombres y de 1,4 en mujeres); proteinuria mayor de 300 mg en 24 horas; nefropatía diabética.
§ Enfermedad Arterial Periférica
§ Retinopatía avanzada con hemorragias, exudados o edema de papila.
PLANES DE SEGUIMIENTO SEGÚN CATEGORÍA DE RIESGO CARDIOVASCULAR.
Una vez se confirme el diagnóstico de HTA, el médico general debe proceder a realizar una anamnesis y un examen físico completos que permitan establecer la línea general de tratamiento. Todos los hallazgos se deben consignar en la historia clínica del paciente, junto con la interpretación de los exámenes paraclínicos, para lo que se recomienda el uso del Anexo Historia Clínica de Riesgo Cardiovascular, que se presenta en la Guía de atención de la hipertensión arterial.[9]
La anamnesis y el examen físico deben contemplar los siguientes aspectos:
Anamnesis
-- Antecedentes familiares de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular.
-- Historia personal de hipertensión arterial como el tiempo de duración, tratamientos recibidos y adherencia.
-- Antecedentes farmacológicos que puedan interferir con el tratamiento antihipertensivo como anticonceptivos orales, AINES, etc.
-- Factores de riesgo modificables y no modificables.
-- Síntomas como cefalea, alteraciones visuales, palpitaciones; con tiempo de evolución y tratamientos recibidos.
Examen Físico
-- Medición del peso y la talla, para el cálculo posterior del Índice de Masa Corporal (IMC).
-- Medición de la presión arterial de acuerdo con la técnica estandarizada y bajo las condiciones que se describen en la Guía Nacional para la Atención de la HTA.[10]
-- Examen de fondo de ojo para la identificación de retinopatía hipertensiva según la clasificación de Keith-Wagener.
-- Examen del cuello para la identificación de ingurgitación yugular o soplos carotídeos.
-- Examen cardiovascular centrado a la identificación de arritmias, soplos, galopes o impulso apical.
-- Examen abdominal centrado en la identificación de soplos periumbilicales o masas abdominales.
-- Examen de extremidades centrado en la evaluación de los pulsos periféricos y en la identificación de edemas.
-- Examen neurológico completo.
2.1.1. Seguimiento en el Riesgo Cardiovascular
Una vez ingrese en el programa de control o seguimiento continuo, con la frecuencia que se establezca en cada uno de ellos, se iniciará un proceso educativo que busque intervenir los factores de riesgo modificables: el consumo excesivo de sodio, grasas y alcohol, el bajo consumo de potasio, el bajo consumo de frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra dietética y la inactividad física. El aumento de la actividad física es una recomendación grado A y se deben indicar ejercicios de intensidad moderada como caminar 30-40 minutos 3 a 4 veces por semana.
El seguimiento de estos pacientes estará a cargo del Médico General y dado que no tienen otros factores asociados significativos, la frecuencia de control debe ser entre 3 y seis meses como máximo. Aunque en estos pacientes no siempre es necesario, se definirá la necesidad de usar tratamiento farmacológico antihipertensivo desde el momento del diagnóstico y se referirá para la trascripción de medicamentos por el tiempo que se considere prudente, dependiendo de la frecuencia de los controles.
En los pacientes con riesgo cardiovascular bajo se debe realizar una serie de exámenes de laboratorio básicos, que permitan identificar tempranamente condiciones asociadas o factores de riesgo asociados que modifiquen la clasificación del riesgo en algún momento de la evolución y ameriten modificaciones en el manejo (ver Tabla 3).
Tabla 3. Exámenes de laboratorio básicos y periodicidad, para los pacientes con HTA y RCV Bajo.
| Procedimiento – Exámenes de Laboratorio | Inicial | Anual | Bianual |
Hemograma Glicemia basal Perfil Lipídico Parcial de orina completo Creatinina sérica Electrocardiograma | x x x x x x | x x | x x x x |
Seguimiento en el Riesgo Cardiovascular
Este grupo de pacientes ya presenta Hipertensión Arterial Grado 2 con 1 o 2 factores de riesgo, diferentes al diagnóstico asociado de Diabetes Mellitus. En ellos se continuará la educación y seguimiento por enfermería y demás actividades informativas del programa de control o seguimiento, centrando la atención en los siguientes aspectos:
-- Evitar el consumo excesivo de sodio, grasas y alcohol y el bajo consumo de potasio.
-- Aumentar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra dietética.
-- Incentivar la realización de actividad física de intensidad moderada como caminar 30-40 minutos 3 a 4 veces por semana (Grado de recomendación A)
-- Estimular la reducción o mantenimiento del peso (Grado de recomendación B).
-- Consejería a fumadores (Grado de recomendación A).
-- Desincentivar el consumo de cafeína (Grado de recomendación C).
-- No ofrecer suplementos de calcio o magnesio para reducir las cifras de presión arterial (Grado de recomendación B).
El seguimiento estará a cargo del Médico General, con una periodicidad trimestral o semestral según el control de las cifras de presión arterial; pero dado el aumento en la probabilidad de presentar lesiones en órgano blanco o condiciones médicas asociadas, se programará una (1) evaluación al año por Médico Especialista en medicina interna. El objetivo principal de esta evaluación es el de corroborar la clasificación del riesgo cardiovascular y evaluar el tratamiento antihipertensivo que se instaure en el nivel primario de atención, haciendo las modificaciones que sean necesarias. Si durante el seguimiento se encuentra alguna de las siguientes condiciones, se debe reclasificar el riesgo y el manejo debe ser liderado por el médico especialista en medicina interna: [11], [12]
a. HTA resistente al tratamiento: buena adherencia al tratamiento y dosis casi máximas de 3 antihipertensivos, uno de los cuales es un diurético.
b. Sospecha de HTA secundaria: hipertensión arterial severa o con cambio brusco en la severidad de la misma y refractariedad a la terapia. A los pacientes que cumplan este criterio de sospecha de HTA secundaria se les debe realizar medición de potasio sérico.
c. Lesión de Órgano Blanco (LOB) o Condición Clínica Asociada (CCA).
d. Documentación de una Emergencia Hipertensiva.
A este grupo de pacientes se les debe iniciar tratamiento antihipertensivo farmacológico, según las recomendaciones de la guía nacional. Se recomienda en lo posible iniciar un régimen de fármacos una vez al día y con modificaciones en esquemas escalonados que incluyan: diuréticos tipo tiazidas, beta-bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y bloqueadores de los canales de calcio.[13] Los bloqueadores de receptores de angiotensia (ARA II) se recomiendan solo en los pacientes diabéticos o con nefropatía.
Para medir la adherencia de los pacientes al tratamiento antihipertensivo, la Guía Chilena recomienda la aplicación del Test de Morisky-Green-Levine, por ser un método validado y de fácil implementación. Consiste en la formulación de las siguientes preguntas al paciente:
1. ¿Se olvida de tomar alguna vez los medicamentos para su hipertensión?
2. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
4. Si alguna vez le cae mal el medicamento, ¿deja de tomarlo?
Las repuestas deben ser Si o No y se considera que hay adherencia si se contesta No a las cuatro preguntas y no la hay si se contesta Si en al menos una de ellas.
Respecto a la evaluación paraclínica de los pacientes, se realizarán los mismos exámenes de laboratorio descritos para el primer grupo de riesgo y con igual periodicidad (ver Tabla 3).
2.1.3. Seguimiento en el Riesgo Cardiovascular
De acuerdo con la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología, en este grupo se encuentran los pacientes con cualquier grado de hipertensión arterial asociado a 3 o más factores de riesgo, pudiendo ser uno de ellos el diagnóstico de diabetes mellitus, o la identificación de lesión de órgano blanco (hipertrofia ventricular izquierda, aumento en la creatinina sérica o microalbuminuria).
Como se mencionó anteriormente, estos pacientes deben ser referidos al nivel II de atención y su manejo estará liderado cada cuatro meses por el Médico Especialista en medicina interna. Para aquellos pacientes con Lesión de Órgano Blanco (LOB) se programará una valoración anual por el medico especialista más indicado según la afección (cardiólogo o nefrólogo).
Se continuará con las intervenciones no farmacológicas propias de cada programa de control o seguimiento, haciendo énfasis en la necesidad de hacer cambios en el estilo de vida y en los factores de riesgo que son modificables. En el tratamiento antihipertensivo de tipo farmacológico, se seguirán las recomendaciones de la guía nacional para la atención de la hipertensión arterial. Se realizarán los siguientes exámenes paraclínicos, con su respectiva periodicidad:
Tabla 4. Exámenes de laboratorio básicos y periodicidad, para los pacientes con HTA y RCV Moderado.
| Procedimiento – Exámenes de laboratorio | Inicial | Anual | Bianual |
Hemograma Glicemia basal Perfil Lipídico Parcial de orina completo Creatinina sérica Microalbuminuria Electrocardiograma Ecocardiograma | x x x x x x x x | x x x x x | x x x |
Aquí se incluyen la microalbuminuria y el ecocardiograma bidimensional modo B, como exámenes para el seguimiento de hipertensos, según sus condiciones específicas dentro del mismo grupo de riesgo. La microalbuminuria se realizará anualmente a todos los pacientes hipertensos que presentan un riesgo cardiovascular asociado alto, por tratarse de un marcador de enfermedad renal mucho más sensible que la proteinuria total y por lo tanto es mejor prueba de tamizaje. Se debe usar la medición de microalbuminuria en la primera muestra simple de orina de la mañana y en aquellos pacientes, cuya muestra arroja un resultado positivo (30mg/g de creatinina urinaria), se debe realizar una confirmación a los tres meses. Un valor positivo y persistente en al menos dos veces, en un período de tres meses, indica la presencia de enfermedad renal crónica. Es necesario medir en estos pacientes la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) mediante la ecuación de Cockcroft and Gault,[14], [15] y solicitar interconsulta con el nefrólogo, quien establecerá el estadio de Enfermedad Renal Crónica y la conducta a seguir.
El ecocardiograma es un examen con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) y las alteraciones en la relajación diastólica. Como uno de los criterios para la clasificación del riesgo cardiovascular alto y muy alto es la presencia de Hipertrofia Ventricular Izquierda como señal de Lesión de Órgano Blanco (LOB); se incluye esta ayuda diagnóstica para los pacientes con estas dos categorías de RCV. A continuación se presentan las indicaciones reportadas en la literatura para su realización [16], [17]:
-- Electrocardiograma con signos severos de HVI y sobrecarga ventricular.
-- Electrocardiograma sospechoso pero no diagnóstico de HVI.
-- HTA con alta sospecha de cardiopatía.
-- HTA con evidencia clínica de disfunción cardiaca.
-- HTA con enfermedad cardiaca que precise mayor exploración diagnóstica.
-- Seguimiento del tamaño y función ventricular izquierda en pacientes con disfunción ventricular izquierda, cuando se ha observado algún cambio en la situación clínica o para ayuda en la terapia médica.
En los pacientes que con HVI, como lesión de órgano blanco, se les debe realizar un ecocardiograma cada 2 años y debe ser solicitado y valorado anualmente por el cardiólogo, quién será el responsable de realizar ajustes al tratamiento instaurado e indicar otras acciones necesarias para el seguimiento.
Respecto al tratamiento farmacológico, éste es mandatario en este grupo y se deben seguir las recomendaciones que se exponen con detalle en la guía nacional para la atención de la hipertensión arterial.
2.1.4. Riesgo Cardiovascular Muy Alto.
Este es el grupo de mayor riesgo cardiovascular, pues no solo se incluyen los pacientes con las condiciones de la categoría inmediatamente anterior, sino que adicionalmente reúne a los pacientes que tienen una Condición Clínica Asociada (CCA), es decir, que ya presentan una complicación crónica secundaria a la hipertensión arterial.
De acuerdo con la clasificación adoptada por la guía nacional para la atención de la hipertensión, estas condiciones son: accidente cerebral vascular o isquemia cerebral transitoria, infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y retinopatía avanzada.
El manejo de este tipo de pacientes es exclusivo del Médico Especialista en medicina interna, con una periodicidad trimestral y con seguimiento por las especialidades que sean pertinentes de acuerdo con la CCA específica de cada uno de los pacientes (neurólogo y cardiólogo con periodicidad anual y nefrólogo y oftalmólogo con periodicidad semestral). Se aclara que los pacientes con compromiso renal que seguirán este manejo son aquellos que se encuentran en estadios 1, 2 o 3 y que aún no requieren terapia de sustitución o reemplazo renal.
Los exámenes a realizar son los mismos que se indican para los pacientes con riesgo alto y con igual periodicidad. De igual manera, para el manejo farmacológico de la hipertensión, se seguirán las recomendaciones de la guía nacional de atención de la hipertensión arterial (ver Flujograma 1).
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR A 10 AÑOS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS Y CON DIAGNÓSTICO SIMULTÁNEO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS TIPO 2
Los pacientes con 44 años de edad o más, que tienen simultáneamente los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo cardiovascular alto y muy alto; pues como se recordará, uno de los criterios de clasificación en estas categorías es precisamente el detener concomitantemente el segundo de los diagnósticos mencionados.
Para ellos es fundamental la identificación temprana de las lesiones de órgano blanco e iniciar tempranamente las intervenciones de manejo y seguimiento que permitan limitar la progresión de las mismas y mejoren el pronóstico de los pacientes a largo plazo. Inclusive, en el consenso latinoamericano de Hipertensión y Diabetes Mellitus Tipo 2,[18] los límites inferiores de las mediciones y exámenes paraclínicas para el diagnóstico de hipertensión arterial en los pacientes diabéticos son menores a los establecidos para el diagnóstico de hipertensión arterial como único diagnóstico.
De acuerdo con este consenso, se considera que un paciente diabético es hipertenso cuando se registran cifras de presión arterial sistólica y diastólica iguales o mayores a 130/80 (resultante del promedio de cifras estabilizadas de al menos dos tomas en un lapso no superior a 15 días, para un total de tres consultas médicas). Esta misma recomendación se encuentra en la guía basada en evidencia del Institute for Clinical Systems Improvement,[19] que recomienda una presión arterial sistólica < 130 y una presión arterial diastólica < 80 como cifras objetivo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En general, se considera que al fijar criterios más estrictos, se aumenta la probabilidad de identificar e intervenir los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de identificar las complicaciones crónicas derivadas de ambos diagnósticos.
El manejo de estos pacientes es exclusivo del Médico Especialista en medicina interna cada cuatro meses y se solicitará una valoración anual por nutricionista y por endocrinólogo, quien determinará la pertinencia del esquema terapéutico instaurado y evaluará la necesidad de iniciar insulinoterapia, entre otros.
También se debe realizar un control anual por oftalmólogo, quien realizará un examen visual que incluya el fondo de ojo con dilatación pupilar, evaluación de la agudeza visual y medición de tono del globo ocular. Las características de las consultas de seguimiento de estos pacientes, se describen posteriormente en el apartado correspondiente al manejo de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
Respecto a las ayudas diagnósticas a realizar, además de las realizadas para los pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular alto y muy alto; se deben adicionar aquellas recomendadas para seguir el control glicémico, como lo es la hemoglobina glicosilada cada tres meses (ver Tabla 5).
Se incluye además, como examen de solicitud exclusiva por el especialista, el doppler vascular de miembros inferiores para evaluar a los pacientes que teniendo ambos diagnósticos presentan síntomas de isquemia.
Al igual que en los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial con RCV alto y muy alto, se programará para los pacientes con ambos diagnósticos valoraciones por supra especialistas según sea el órgano blanco afectado o la condición clínica asociada. Las recomendaciones para el manejo farmacológico de la hipertensión arterial en pacientes diabéticos también se encuentran en la guía nacional para atención de la hipertensión arterial y en la guía nacional para la atención de la diabetes mellitus tipo 2.[20]
Las recomendaciones técnicas de este capítulo se complementan con las que se mencionan más adelante, acerca del paciente con diagnóstico aislado de diabetes mellitus tipo 2.
Tabla 5. Exámenes de laboratorio básicos y periodicidad, para los pacientes con diagnóstico simultáneo de HTA y DM2.
| Procedimiento - Exámenes de Laboratorio | Inicial | Trimestral | Anual | Bianual |
Hemograma Glicemia basal Perfil Lipídico Parcial de orina completo Hemoglobina glicosilada Creatinina sérica Microalbuminuria Electrocardiograma Ecocardiograma | x x x x x x x x x | x x | x x x x x | x x |
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), es una de las enfermedades crónicas que generan mayor morbilidad y mortalidad en el adulto y en el adulto mayor. Requiere no solo de una asistencia médica continua, sino también de una educación del paciente y su familia, para que comprendan la enfermedad, su tratamiento y la forma de prevenir la aparición de complicaciones crónicas que generan discapacidad.
Por eso, una vez realizado el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) en los adultos con 45 años de edad o más, de acuerdo con los criterios diagnósticos de la guía nacional para la atención de la diabetes mellitus tipo 2 (ver Tabla 6), se debe proceder a inscribir al paciente en una <sic> programa de control o seguimiento continuo que se enfoque en la educación para la modificación de estilo de vida y en la información continua para favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico que se instaure. Si el paciente no acepta ingresar al programa, se deberá dejar constancia escrita en la historia clínica.
La atención y cuidado de las personas diabéticas es compleja y requiere del abordaje desde diferentes perspectivas, además del adecuado control de la glicemia, siendo uno de los ejes principales el de la información y educación en los pacientes para promover el autocuidado.
Tabla 6. Criterios diagnósticos de la Diabetes Melitus Tipo 2 (DM2).
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
1. Glicemia plasmática en ayunas mayor o igual de 126 mg/dl en dos ocasiones. Ayuno se define como un período sin ingesta calórica por lo menos de ocho horas y máximo de doce horas. Los pacientes que presenten glucosuria con síntomas o glucometría inicial mayor a 125 mg/dl o casual mayor de200 mg/dl necesita solo la toma de una glucemia plasmática en ayunas confirmatoria.
2. Glicemia postprandial de 2 horas mayor o igual a 200 mg/dl durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral. La prueba deberá practicarse según los criterios de la OMS, usando una carga de glucosa equivalente a 75 gr de glucosa anhidra, o 1.75 gr/kg de peso para menores de 30 kg, disuelta en 300 cc de agua.
3. Glicemia mayor o igual a 200 mg/dl a cualquier hora del día (sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última comida) con presencia de síntomas clásicos de la enfermedad como poliuria, polidipsia, pérdida de peso o polifagia.
Los objetivos clínicos principales del manejo y seguimiento de los pacientes con diagnóstico de DM2 son:
-- Reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo.
-- Prevención de las complicaciones microvasculares y macrovasculares en diferentes órganos (ojo, sistema vascular periférico, riñón).
-- Control de la glicemia con seguimiento a través de la hemoglobina glicosilada.
-- Control estricto de las cifras de presión arterial en los pacientes con ambos diagnósticos.
Para el cumplimiento de lo anterior es importante procurar a través de las diferentes estrategias de tratamiento (farmacológicas y no farmacológicas), el logro de las metas metabólicas, según fue establecido por la American Diabetes Association [21] (ADA):
Tabla 7. Criterios paraclínicos para el seguimiento de metas metabólicas en pacientes con DM2.
| Glicemia | Basal Postprandial Capilar Preprandial Capilar Preprandial | 70-100 mg/dl 100-180 mg/dl 90-130 mg/dl <180 mg/dl |
Hemoglobina a1c | <7% | |
| Lípidos | Colesterol total LDL LDL + Evento CVS HDL Hombre HDL Mujer Triglicéridos | < 130 mg/dl < 100 mg/dl < 70 mg/dl < 40 mg/dl < 50 mg/dl < 150 mg/dl |
| Presión Arterial | Sin microalbuminuria Con microalbuminuria | <130/80 mmHg <125/75 mmHg |
Microalbuminuria | < 30 mg/g | |
| IMC | Pérdida gradual y sostenida inicial de 5 a 10% de peso hasta alcanzar IMC 18.5 a 24.9 | |
| Cintura | Hombres Mujeres | < 90 cm < 80 cm |
En grupos especiales (mayores de 65 años, pacientes con complicaciones crónicas avanzadas de la enfermedad o con enfermedades sistémicas crónicas asociadas) se debe valorar el riesgo frente al beneficio de las metas de glicemia y Hemoglobina A1C. Si se trata de alcanzar la meta óptima y se aumenta el riesgo de hipoglucemia, se deben considerar metas diferentes a las ideales (Hemoglobina A1c entre 7 y 8%), para brindar el mejor margen de seguridad y el mayor bienestar posible. Las recomendaciones nutricionales, de actividad física, de educación, cuidado sicosocial y de recomendaciones farmacológicas; se encuentran en la guía nacional para la atención de la diabetes mellitus tipo 2.[22]
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Los pacientes diabéticos tienen un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular y ésta se constituye en la primera causa de mortalidad y morbilidad de quienes tienen este diagnóstico. La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo independiente para enfermedad macrovascular y las enfermedades que se asocian con ésta, también se constituyen en factores de riesgo. Todos estos factores (hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, etc.) deben ser evaluados con el propósito de evitar complicaciones crónicas que causan gran discapacidad. Por esta razón, para facilitar el desarrollo de esquemas de control o seguimiento de los pacientes de 44 años o más que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, se conforman dos grupos:
1. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones crónicas.
2. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones crónicas.
Durante la evaluación inicial y controles de todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, independientemente del grupo al que pertenezcan, la anamnesis y el examen físico deben contemplar los siguientes aspectos:
Anamnesis
-- Indagar sobre síntomas relacionados con el diagnóstico (polidipsia, poliuria, polifagia, etc.) y sobre síntomas relacionados con complicaciones crónicas asociadas.
-- Antecedentes familiares de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular.
-- Indagar sobre factores de riesgo personales para enfermedad cardiovascular: tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia.
-- Antecedentes de consumo de alcohol.
-- Indagar por los hábitos nutricionales, de actividad física y por condiciones psicosociales que puedan influir en el manejo de la diabetes.
-- Tratamiento actual.
-- Frecuencia, severidad o causas de complicaciones agudas.
-- Interpretación de los exámenes diagnósticos (ver Tablas 7, 8 y 9) y determinar el grado de control metabólico.
Examen Físico
-- Peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC).
-- Medición de la presión arterial.
-- Realización de fondo de ojo.
-- Examen cardiovascular con énfasis en la auscultación cardiaca, evaluación en los pulsos periféricos de las arterias femorales, poplíteas, tibiales posteriores y pedias de ambas extremidades; y evaluación de soplos carotídeos, abdominales o femorales.
-- Examen de la piel en busca de infecciones, heridas, úlceras, etc.
-- Examen de los pies con inspección de uñas, espacios interdigitales, callos, deformidades. Se debe explorar la sensibilidad superficial con monofilamento 10 g y la sensibilidad vibratoria con diapasón 256 Hz.
-- Examen neurológico con exploración de la sensibilidad, tono muscular y reflejos tendinosos.
Tabla 8. Protocolo de seguimiento de personas de 45 años o más con DM2.
| PROCEDIMIENTO | INICIAL | CADA CONTROL | ANUAL |
| Historia clínica completa | X | X | |
| Actualización datos de historia clínica | X | ||
| Examen físico completo | X | X | |
| Talla | X | X | |
| Peso e IMC | X | X | X |
| Diámetro cintura/cadena | X | X | |
| Tensión Arterial | X | X | X |
| Pulsos periféricos | X | X | X |
| Inspección de pies | X | X | X |
| Reflejos aquiliano y patelar | X | X | |
| Examen odontológico (1) | X | X | |
| Ciclo educativo (2) | X | X | |
| Evaluación psicosocial | X | X | |
(1) Referir al paciente a la consulta de odontología
(2) Iniciar el programa de información, educación ejercicio físico y enseñanza del autocuidado. Evaluar la aceptación de la enfermedad y sus complicaciones.
Tabla 9. Exámenes paraclínicos y periodicidad en los pacientes con diagnóstico de DM2.
| Procedimiento – Exámenes de laboratorio | Inicial | Trimestral | Anual | Bianual |
| Hemograma Glicemia Basal Perfil Lipídico Parcial de orina completo Hemoglobina glicosilada Creatinina sérica Microalbuminuria Electrocardiograma | x x x x x x x x | x x | x x x x x | x |
La educación estructurada puede mejorar los conocimientos sobre la enfermedad, el manejo de la alimentación, el peso y la actividad física; particularmente cuando está
Diseñada de acuerdo a las necesidades de las personas e incluye un enfoque educativo participativo que enfatiza en el desarrollo de habilidades prácticas.
El programa educativo debe buscar las siguientes competencias en los pacientes:
-- Conocer los aspectos generales de la enfermedad.
-- Comprender la relación entre dieta, ejercicio y glicemia.
-- Cuidar su higiene dental, de la piel y de los pies.
-- Aprender a prevenir, detectar las complicaciones agudas y crónicas de la DM2.
-- Conocer las características de los medicamentos, su administración y riesgos.
3.1.1. SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES MAYORES DE 45 AÑOS O MÁS CON DIAGNÓSTICO DE DM2 SIN COMPLICACIONES CRÓNICAS ASOCIADAS
Las intervenciones para este grupo de pacientes buscan evitar las complicaciones a través del control de la progresión de la enfermedad.
Estos pacientes recibirán seguimiento clínico por parte del Médico General con una periodicidad bimensual o trimestral según las condiciones y riesgos individuales. Se programará una (1) consulta anual de valoración por el médico especialista, que puede ser especialista en medicina interna o en endocrinología según sea la disponibilidad; y una (1) valoración anual por el oftalmólogo para realización de fondo de ojo con dilatación pupilar, medición de la agudeza visual y medición del tono ocular. Adicionalmente se ofrecerá con una periodicidad anual una consulta con nutricionista y una valoración por psicología. De manera complementaria, se realizarán las valoraciones por enfermería y las actividades educativas que contemple el programa de control y seguimiento de cada EPS e IPS.
Se realizarán los exámenes diagnósticos que se mencionan en la Tabla 9 y respecto al tratamiento farmacológico, las recomendaciones se encuentran en la guía nacional de atención de la diabetes mellitus tipo 2.
Los criterios de remisión del paciente para manejo por medicina especializada son:
1. Paciente con diagnóstico simultáneo de DM2 e hipertensión arterial.
2. Paciente con sospecha de nefropatía diabética, retinopatía diabética avanzada, neuropatía diabética con factores de alto riesgo para pie diabético o pacientes con síntomas de neuropatía autonómica, complicaciones cardiovasculares y síntomas de claudicación intermitente o con ausencia de pulsos arteriales periféricos.
3.1.2. SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES MAYORES DE 45 AÑOS O MÁS CON DIAGNÓSTICO DE DM2 CON COMPLICACIONES CRÓNICAS ASOCIADAS
Las intervenciones que aquí se planean, buscan evitar la discapacidad funcional y social que genera la progresión de la enfermedad hacia sus complicaciones. Durante la evolución de la DM2, aumentan las probabilidades de desarrollar complicaciones crónicas que aumentan la morbilidad de los pacientes. Se ha demostrado que un excelente control de la glicemia, y de la presión arterial en los pacientes con ambos diagnósticos, previene o demora la aparición de dichas complicaciones.
Las principales complicaciones crónicas son: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la enfermedad macrovascular (enfermedad cerebro vascular, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica), la neuropatía diabética y el pie diabético. Es importante recalcar que no existe sistema u órgano del cuerpo que no se afecte por la enfermedad; pero las complicaciones mencionadas anteriormente, son las de mayor importancia por sus repercusiones clínicas.
El manejo de estos pacientes estará liderado por el Médico Especialista en medicina interna e idealmente por el endocrinólogo, en especial si hay indicación de tratamiento farmacológico con insulina (ver Tabla 10). El seguimiento se realizará con una periodicidad trimestral, con apoyo del médico general en las circunstancias que ameriten un seguimiento más frecuente.
Tabla 10. Indicaciones de terapia con insulina en los pacientes con DM2
Indicaciones de terapia con insulina en los pacientes con DM2
Permanente (insulina combinada con antidiabéticos orales o sola optimizada)
Cuando no se alcanzan las metas con antidiabéticos orales o cuando el paciente esté perdiendo peso o con tendencia a la cetosis.
Enfermedad hepática o renal que impidan el uso de metformina o sulfonilureas.
Cuando no se logra alcanzar las metas deseadas con tratamiento de antidiabéticos orales, agregar insulina basal (dosis nocturna de insulina de acción intermedia o insulinas análogas de acción prolongada) antes de iniciar terapia intensiva u optimizada.
Temporal
Complicaciones agudas intercurrentes con descompensación aguda (deshidratación, compromiso hemodinámico, cetonuria, infecciones, estado hiperosmolar no cetósico).
Indicación de cirugía, si no se logra el control glucémico con el plan de alimentación y ejercicio.
Glucotoxicidad (glicemia mayor o igual a 250 mg/dl).
Al igual que en el grupo anterior (pacientes sin complicaciones crónicas), se realizará una (1) valoración anual por el oftalmólogo, nutricionista y por psicología. También se programaran consultas de valoración por diferentes especialidades médicas, según la complicación crónica de cada paciente (nefrólogo, oftalmólogo en caso de retinopatía diabética avanzada, neurólogo, ortopedista, y vascular periférico). (Ver Flujograma 2).
3.1.2.1. Retinopatía Diabética.
Se trata de una microangiopatía progresiva que se caracteriza por lesiones y oclusión de vasos retinales pequeños y su prevalencia está relacionada con el tiempo de duración de la diabetes y con el control metabólico de la misma y las cifras de presión arterial. De acuerdo con su severidad, la retinopatía diabética se puede clasificar en una etapa temprana o Retinopatía No Proliferativa (RDNP) y una más avanzada denominada Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP).
El propósito del tratamiento es reducir el deterioro visual y la ceguera a través de la detección precoz y el tratamiento oportuno. La búsqueda periódica de la retinopatía es una estrategia costo-efectiva para prevenir la pérdida de la visión cuando está acompañada de fundoscopia con pupila dilatada o fotografía interpretada por un experto.
El oftalmólogo, para el diagnóstico y manejo específico de la retinopatía diabética, contará con la posibilidad de solicitar [23], [24]
Angiografía con fluoresceína, que es un examen diagnóstico complementario que se debe realizar en:
a. Pacientes con retinopatía y edema macular difuso para definir su tratamiento.
b. Pacientes con sospecha de neovascularización que no puede confirmarse con el examen de fondo de ojo.
c. Todo paciente que se va a someter a fotocoagulación con láser.
Fotocoagulación con láser, que es una intervención terapéutica con las siguientes indicaciones:
a. Pacientes con riesgo de retinopatía diabética que se encuentran en riesgo de pérdida de la visión.
b. RDNP severa.
c. RDP moderada o avanzada.
d. RDP con edema macular clínicamente significativo.
3.1.2.2. Nefropatía Diabética
La nefropatía diabética afecta a 20 a 40% de los diabéticos y es una de las principales causas de Enfermedad Renal Crónica (ERC).
Su incidencia y progresión se reducen considerablemente con el control adecuado (niveles cercanos a lo normal) de la glicemia y presión arterial y con la ingesta restringida de proteínas. La evidencia más temprana de nefropatía es la presencia de microalbuminuria y su medición es obligatoria en todos los pacientes de 45 años o más que tienen diagnóstico de DM2, con una periodicidad anual. En los pacientes en los que se obtenga un resultado positivo, se debe repetir el examen a los tres meses; si el resultado nuevamente es positivo se deben hacer las valoraciones e intervenciones correspondientes.
También se debe hacer el cálculo de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) mediante la ecuación de Cockcroftand Gault; si ésta es <60ml/min, los pacientes serán remitidos para valoración por el nefrólogo, con una periodicidad semestral; además del seguimiento ya descrito por el especialista en medicina interna o endocrinología.
3.1.2.3. Enfermedad Cardiovascular y Cerebrovascular
Estos grupos de enfermedades son la principal causa de mortalidad de los individuos con diabetes. La enfermedad más importante es la Hipertensión Arterial (HTA), pues se considera que afecta entre el 50% y el 65% de los pacientes con diagnóstico de DM2 y se ha demostrado que reducir las cifras de presión arterial por debajo de 130/80 en ellos, asociado a reducción del tabaquismo y manejo de las dislipidemias, disminuye la ocurrencia de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y la neuropatía.[25]
El seguimiento ambulatorio de los pacientes mayores de 44 años con diagnóstico simultáneo de HTA y DM2, ya fue abordado en el numeral 2.2., y sus recomendaciones se complementan con las que se plantean en el capítulo 3. Debe ser remitido al cardiólogo toda persona con sintomatología sugerente de enfermedad coronaria (angina o equivalentes), signos de enfermedad oclusiva carotídea o electrocardiograma de reposo con signos que sugieran isquemia o infarto antiguo.
Respecto al a detección y tratamiento de la enfermedad coronaria, no hay evidencia que sugiera que la ejecución de pruebas diagnósticas no invasivas efectuadas a los pacientes asintomáticos, mejore su pronóstico.[26]
3.1.2.4. Neuropatía Diabética
Es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus tipo 2, siendo detectable en 40% a 50% de los pacientes después de 10 años de evolución de la enfermedad. En las Tablas 11 y 12, se presenta la clasificación de las neuropatías y sus manifestaciones clínicas; que a su vez fueron extractadas de la Guía Nacional para la atención de la Diabetes Mellitus Tipo 2.
Tabla 11. Clasificación y manifestaciones clínicas de las neuropatías.
| Clasificación | Manifestaciones | Área Afectada |
| Polineuropatía periférica | Parestesias Reflejos rotuliano y aquiliano ausentes | Piernas, pies y manos |
| Mononeuripatía focal | Parálisis Dolor agudo localizado de inicio brusco | Pares craneanos III- IV- VI y VII |
| Mononeuropatía multifocal radicular | Dolor agudo localizado de comienzo brusco | Intercostal y toracoabdominal |
| Mononeuropatía multifocal múltiple | Dolor agudo localizado de comienzo brusco | Variable |
| Plexopatía (amiotrofia diabética) | Dolor con compromiso motor. Hipotrofia muscular. | Cintura pélvica o escapular Hipotrofia generalizada |
La pérdida de la sensibilidad en los pies es el factor desencadenante más importante de la úlcera conocida como perforante plantar; por esta razón, la educación exhaustiva dirigida al cuidado de los pies se constituye en la principal medida para evitar el desarrollo de este tipo de lesiones y otras complicaciones del pie diabético.
El óptimo control de la glicemia es la intervención más importante para evitar la incidencia de la neuropatía diabética y para evitar la evolución de las etapas más avanzadas.
Tabla 12. Clasificación y manifestaciones clínicas de la neuropatía autonómica.
| Sistema | Manifestaciones |
| Cardiovascular | Taquicardia sinusal Intolerancia al ejercicio Infarto de miocardio silente Hipotensión ortostática* Muerte súbita |
| Gastrointestinal | Retardo en la evacuación gástrica Diarrea diabética Estreñimiento Incontinencia fecal Atonía vesicular |
| Genitourinario | Disfunción eréctil Eyaculación retrógrada con infertilidad Disfunción vesical (vejiga neurógena) |
| Alteraciones de la sudoración | Anhidrosis Dishidrosis Intolerancia al calor |
*Caída de la presión arterial sistólica 20 mmHg, sin respuesta apropiada de la frecuencia cardiaca.
En los controles anuales se deben buscar signos clínicos de neuropatía sensoriomotora a través de la exploración del tacto, dolor y temperatura y realizar las pruebas de Semmens Weinstein (sensación de presión con monofilamento en 3 puntos: cara plantar del 1o dedo del pie, base de la cabeza del 1o metatarsiano y base de la cabeza del 5o metatarsiano) y de vibración con diapasón de 128 Hz. También se debe indagar por síntomas relacionados con la neuropatía autonómica.
Aquellos pacientes que como consecuencia de la alteración de la sensibilidad distal de extremidades inferiores, presentan lesiones, úlceras o deformidades en los pies; deberán ser remitidos para valoración por el médico especialista en ortopedia.
3.1.2.5. Pie Diabético
Es una de las complicaciones que más aporta a la morbilidad y mortalidad de los pacientes con DM2 y es la primera causa de amputación no traumática; siendo once veces más frecuente que en la población no diabética. Cerca del 70% de las amputaciones podrían ser evitadas con métodos de prevención, siendo una de las intervenciones la educación de los pacientes en el autocuidado (higiene podológica, uso adecuado de calzado y prevención del trauma); adicionalmente, en cada control es necesaria la inspección visual de los pies del paciente y una evaluación anual detallada de los componentes neurológico, vascular y biomecánico de los pies, para identificar los factores de riesgo para amputación. Dentro de los criterios que aumentan el riesgo de amputación,[27] se encuentran:
1. Neuropatía periférica con pérdida de la sensación protectora.
2. Alteración de la biomecánica.
3. Evidencia de incremento de presión en puntos de apoyo (eritema, hemorragia, etc.).
4. Deformidades óseas.
5. Enfermedad vascular periférica (disminución o ausencia de pulsos pedios o tibial posterior).
6. Historia de úlcera o amputación.
7. Patología severa de las uñas.
Los pacientes que se considere se encuentran en alto riesgo, deben ser remitidos al especialista en cuidados del pie para cuidado preventivo y seguimiento de por vida. En la Guía Nacional para la atención de la diabetes mellitus tipo 2, se encuentran además el sistema de clasificación de riesgo de amputación y la clasificación de Wagner para úlcera del pie.[28] Siguiendo esta clasificación, los pacientes con lesiones grado 0, 1 y 2 deben ser manejados en el nivel I de atención con reposo, curaciones y antibioticoterapia oral si es requerida. Los grados 3 al 5, serán manejados en el nivel II o III.
Tabla 13. Clasificación de los grados de severidad del pie diabético de acuerdo con la escala de Wagner.
| Grado | Características |
| 0 | Sin úlcera, pero con callosidades, deformidad de cabeza de metatarsianos, dedos en garra y anormalidades óseas. |
| 1 | Úlcera superficial, sin infección clínica (celulitis). |
| 2 | Úlcera profunda, con frecuencia infectada, celulitis leve a moderada; puede llegar a tendón o ligamento pero sin compromiso óseo. Úlcera profunda (llega al tendón, ligamento, articulación y/o hueso). |
| 3 | Úlcera profunda con formación de absceso, osteomielitis, artritis o fascitis. |
| 4 | Gangrena localizada. |
| 5 | Gangrena extensa. |
Aquellos con claudicación intermitente significativa deben ser remitidos al especialista para estudio vascular a través de exámenes no invasivos (doppler) y considerar ejercicio, medicación u opciones quirúrgicas.
Flujograma 1. Atención ambulatoria de los pacientes con 45 años o más que tienen diagnóstico de HTA[29]
<GRÁFICAS NO INCLUIDAS. VER ORIGINALES EN D.O. No. 47.151 de 23 de octubre de 2008; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>
Flujograma 2. Atención ambulatoria de los pacientes con 45 años o más que tienen diagnóstico de DM2 [30]
<GRÁFICAS NO INCLUIDAS. VER ORIGINALES EN D.O. No. 47.151 de 23 de octubre de 2008; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>
GRADOS DE RECOMENDACIÓN Y NIVELES DE EVIDENCIA TRABAJADOS EN LAS GUÍAS NACIONALES DE ATENCIÓN EN HTA Y DM2
| GRADO DE RECOMENDACIÓN | NIVEL DE EVIDENCIA | TIPO DE ESTUDIO |
| A | 1A | Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados (homogéneos entre sí). |
| 1B | Ensayos clínicos controlados (con intervalo de confianza estrecho). | |
| B | 2A | Revisión sistemática de estudios de cohorte (homogéneos entre sí) |
| 2B | Estudio individual de cohortes/ECA/individual de baja calidad. | |
| 3A | Revisión sistemática de casos y controles (homogéneos entre sí) | |
| 3B | Estudio individual de casos y controles | |
| C | 4 | Series de casos, estudios de cohorte/casos y controles de baja calidad. |
| D | 5 | Opiniones de expertos basados en revisión no sistemática de resultados o esquemas fisiopatológicos. |
BIBLIOGRAFÍA
1. Field MJ, Lohr KN. Clinical practice guidelines: directions for a new agency. Institute of Medicine. Washington D.C. National Academic Press; 1990. p. 58. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
2. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
3. Guía de manejo y modelo de prevención y control de la Enfermedad Renal Crónica. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2006.
4. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
5. Lysaght MJ. Maintenance dialysis population dynamics: current trends and long term implications. J Am Soc Nephrol. 13: S37-40. 2002.
6. Guía de atención de la hipertensión arterial. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
7. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2003, 21: 1011-1053.
8. 2007 guidelines for the management of arterial hypertension. Updates a previous guideline: 2003European Society of Hypertension – European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart JK. 2007; 28(12):1462-536.
9. 2004 Canadian recommendations for the management of Hypertension. Can J Cardiol. 2004; 20(1): 31-59.
10. The Seventh Report of the Join National Committe on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. US Department of Health and Human Services. August 2004.
11. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Guía Clínica Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años o más. Ed. Santiago. Minsal; 2006.
12. Management of hypertension in adults in primary care. National Institute for Helth and Clinical Excellence. NICE clinical guideline 34. June 2006.
13. ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 1997 Mar 18 (revised Aug.2003). 99 pages.
14. Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, Rosvall M, Cister M. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2007; 115(4): 459-467.
15. Crespo CJ, Loria CM, Burt VL. Hypertension and other cardiovascular disease risk factors among Mexican American, Cuban Americans and Puerto Ricans from the Hispanic Health and Nutrition Examination Survey. Public Health Reports. 1996; 111(Supp 2): 7 – 10.
16. Kannel WB. Risk stratification in Hypertension: new insights from the Framingham Study. Am J Hypertension. 2000; 13: 3s – 10s.
17. Qureshi A, Suri M, Kirmani J, Divani A. Prevalence and trends of prehypertension and hypertension in United Status: National Health and Nutrition Examination Surveys 1976 to 2000. Med Sci Monit. 2005;11(9): 403 – 409.
18. Cuspidi C, Meani S, Salerno M, et al. Cardiovascular Risk Stratification According to the 2003 ESH-ESC Guidelines in uncomplicated patients with essential hypertension: comparison with the 1999 WHO/ISH Guidelines Criteria. Blood Pressure. 2004; 13: 144-151.
19. Mancia G, Volpe R, Boros S, Ilardi M, Giannasttasio C. Cardiovascular risk profile and blood pressure control in Italian hypertensive patients under specialists care. Journal of Hypertension. 2004; 22: 51-57.
20. Cuspidi C, Meani S, Salerno M, et al. High prevalence of retinal vascular changes in never-treated essential hypertensives: an inter and intra observer reproducibility study with non mydriatic retinography. Blood Pressure. 2004; 13: 25-30.
21. Cuspidi C, Meani S. Prevalence and correlates of advanced retinopathy in a large selected hypertensive population. The Evaluation of Target Organ Damage in Hypertension (ETHODH) Study. Blood Pressure.2005; 14: 25-30.
22. Alvarez B, et al. High cardiovascular risk due to inadequate control of risk factors in Spanish hypertensive patients seen in the Spanish primary care. Rev Clin Esp. 2006; 206(10): 477-484.
23. Guía de atención de la diabetes mellitus. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
24. Burlando G, Sánchez RA, Ramos F, Mogensen C, Zanchetti A. Latin American consensus on diabetes mellitus and hipertensión. Journal of Hipertensión. 2004; 22:2229-2241.
25. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes-2007. Diabetes Care. 2007, 30 (Supp 1): S4-S41.
26. Management of type 2 diabetes mellitus. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2004. 70. (109 references).
27. Guías ALAD 2000 para el diagnóstico y manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con medicina basada en la evidencia. Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Edición extraordinaria –Suplemento 1;2000.
28. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Guía Clínica Diabetes Mellitus Tipo 2. Ed. Santiago. Minsal; 2006.
29. Pogach PM, Brietzke S A, Cowan CL, Conlin P, Walter D J, Sawin CT. Development of Evidence- Based Clinical Practice Guidelines for Diabetes. Diabetes Care. 2004; 27(supp 2): B82-89.
30. Guidelines on Diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases: full text. The Task Force on Diabetesand Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal. 2007: 1 – 72.
31. Brandle M, Zhou H, Smith B, Marriott, et al. The direct medical cost of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2003; 26(8): 2300 – 2304.
32. O'Brien J, Patrick A, Caro J. Estimates of direct medical costs for microvascular and macrovascular complications resulting from type 2 diabetes mellitus in the United States in 2000. Clinical Therapeutics.2003; 25: 1017-1038.
33. Ortegón MM, Redekop W, Niessen L. Cost-effectiveness of prevention and treatment of diabetic foot. A Markov Analysis. Diabetes Care. 2004; 27(4): 901- 907.
34. Ellis JD, Leese G, McAlpine R, et al. Prevalence of Diabetic Eye Disease in Tayside, Scotland (P-DETS) Study. Diabet. Med. 2004; 21: 1353 – 1356.
35. Viberti G, Lachin J, Holman R, et al. A Diabetes Outcome Progression Trial (ADOPT): baseline characteristics of Type 2 diabetic patients in North America and Europe. Diabet. Med. 2006; 23: 1289 –1294.
36. Prévost G, et al. Control of cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes and hypertension in a French national study. Diabetes Metab, 2005; 31(5): 479-485.
37. Kong A, Yang X, Ko G, So WY, et al. Effects of treatment targets on subsequent cardiovascular events in Chinese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007; 30 (4): 953-959.
<GRÁFICAS NO INCLUIDAS. VER ORIGINALES EN D.O. No. 47.151 de 23 de octubre de 2008; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>
* * *
1. Acuerdo 395 de 2008, por medio del cual se incluyen servicios ambulatorios especializados en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado para la atención de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial y se ajusta el valor de la UPC en el Régimen Subsidiado para el año 2008.
2. Acuerdo 379 de 2008, Artículos 4o - Fijar el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado para el año 2008 en la suma anual de $242.370.00 que corresponde a un valor diario de $673,25 el cual será único por afiliado independientemente de su grupo etáreo. Artículo 5o - Fijar el valor anual del subsidio parcial en el equivalente al 42% de la UPC vigente del Régimen Subsidiado, para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, lo que corresponde a un valor anual de $106.884,79 y para los demás municipios el equivalente al 39.5% de la UPC vigente del Régimen Subsidiado, lo que corresponde a un valor anual de $ 95.736,15.
3. Guía de atención de la hipertensión arterial. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
Guía de atención de la diabetes mellitus tipo 2. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
4. Guía de atención de la hipertensión arterial. Ministerio de la Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
5. Guía de atención de la hipertensión arterial. Ministerio de Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
6. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2003, 21: 1011-1053.
7. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2003, 21: 1011-1053.
8. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2003, 21: 1011-1053.
9. Guía de atención de la hipertensión arterial. Ministerio de la Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
10. Guía de atención de la hipertensión arterial. Ministerio de la Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
11. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2003, 21: 1011-1053.
12. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Guía Clínica Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años o más. Ed. Santiago. Minsal; 2006.
13. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Guía Clínica Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años o más. Ed. Santiago. Minsal; 2006.
14. Guía de atención de la hipertensión arterial. Ministerio de la Protección Social. Colombia. Mayo de 2007.
15. Guía para el manejo de la enfermedad renal crónica y Modelo de prevención y control de la enfermedad renal crónica. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
16. The Seventh Report of the Join National Committe on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. US Department of Health and Human Services. August 2004.
17. ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 1997 Mar18 (revised Aug.2003). 99 pages
18. Burlando G. Sánchez RA, Ramos F, Mogensen C, Zanchetti A Latin American consensos on diabetes mellitas and hipertensión, Joournal of Hipertension. 2004; 22:2229-2241.
19. Management of type 2 diabetes mellitus. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2004. 70. (109 references).
19. Guía de atención de la diabetes mellitus tipo 2. Ministerio de la Protección Social. Colombia. Mayo de2007.
20. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2007. Diabetes Care. 2007;30 (Supp1): S4 – S41.
21. Guía para la atención de la diabetes mellitus tipo 2. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
22. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Guía Clínica Retinopatía Diabética. Ed. Santiago. Minsal; 2006.
23. Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Management of type 2 diabetes mellitus. Bloomington (MN); 2004.
24. Guías ALAD 2000 para el diagnóstico y manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con medicina basada en la evidencia. Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Edición extraordinaria – Suplemento 1; 2000.
25. Guía de atención de la diabetes mellitus. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
26. Pogach PM, Brietzke S.A, Cowan CL, Conlin P, Walter DJ, Sawin CT. Development of Evidence- Based Clinical Practice Guidelines for Diabetes. Diabetes Care. 2004; 27 (supp 2): B82-89.
27. Guía de atención de la diabetes mellitus Tipo 2. Guías de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades en la Salud Pública. Tomo II. Ministerio de la Protección Social. Colombia. 2007.
29. Para los pacientes con edad > 45 años, solo se considerará la realización de potasio sérico en casos de Sospecha de HTA Secundaria, la cual se define como hipertensión arterial severa o con cambio brusco en la severidad de la misma y refractariedad a la terapia.
30. Para los pacientes con edad > 45 años, solo se considerará la realización de potasio sérico en casos de Sospecha de HTA secundaria, la cual se define como hipertensión arterial severa o con cambio brusco en la severidad de la misma y refractariedad a la terapia.