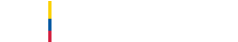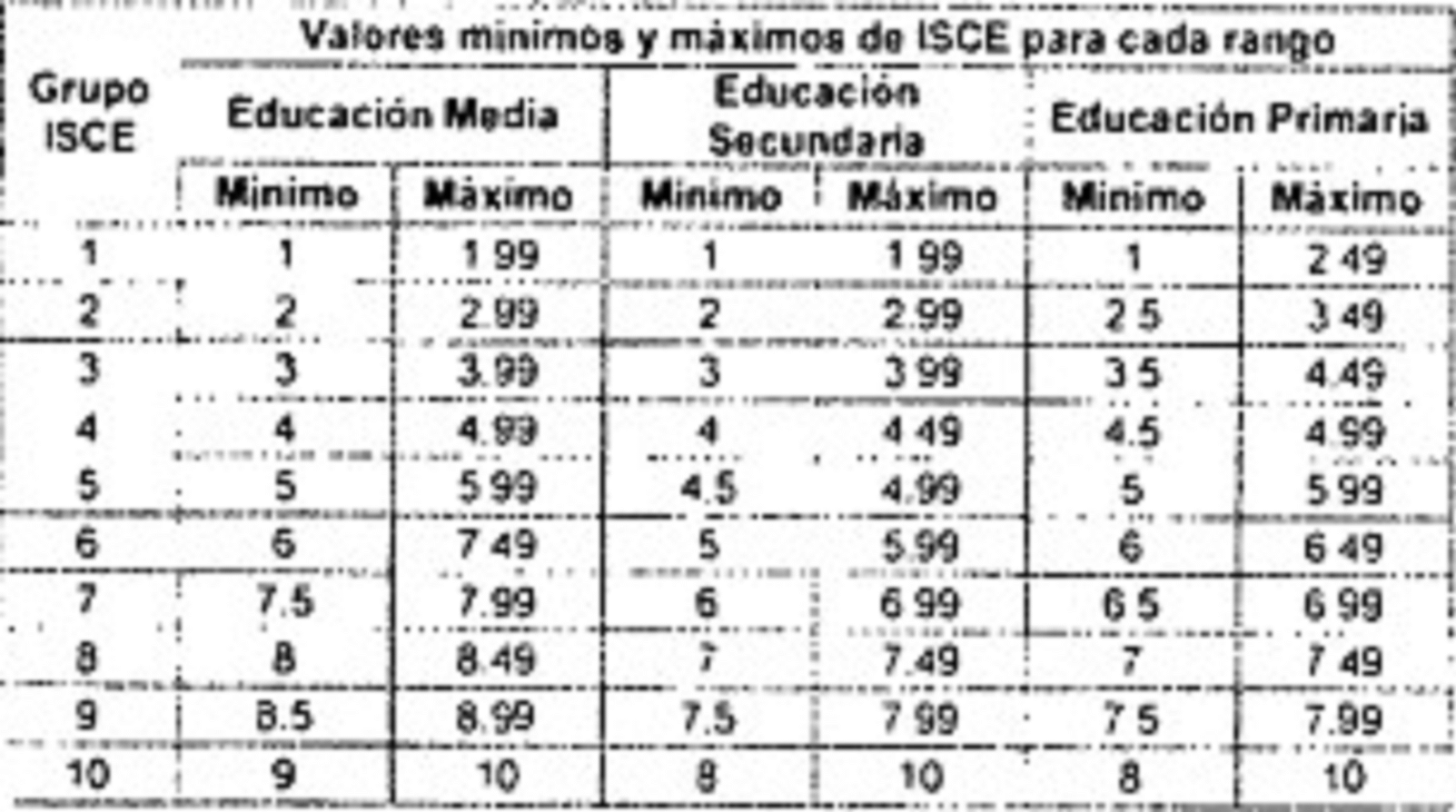2
Radicado: 11001 03 24 000 2015 00162 00
Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Radicación núm.: 11001 03 26 000 2015 00162 00 Actor: José Guillermo Herrera Herrera Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Tesis: No es cierto que, en las disposiciones demandadas, al establecer la clasificación de los establecimientos educativos según los resultados de las pruebas SABER, asignen de manera exclusiva la responsabilidad del proceso educativo a éstos, desvinculando de dicha obligación a la familia, el Estado y la sociedad.
No es cierto que en las disposiciones demandadas se clasificaron los establecimientos educativos exclusivamente por sus resultados en las pruebas SABER, ignorando sus condiciones sociales, culturales y familiares de los colegios. No es nulo el acto administrativo por el cual se determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que los resultados de las pruebas SABER no son un mecanismo idóneo y confiable para clasificación de los colegios.
No es procedente analizar un cargo planteado en una demanda de nulidad, si el demandante no precisa los procedimientos desconocidos por la disposición demandada.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor José Guillermo Herrera Herrera en contra del numeral 1° del artículo 2 y los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución nro. 15883 del 28
de septiembre de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas y pensiones del servicio de educación prescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2016”, proferida por el Ministerio de Educación Nacional.
LA DEMANDA
Pretensiones
“II. PRETENSIONES
l.-Se decrete la nulidad parcial de la Resolución Nacional No.15883 de 28-SEP- 2015 del Ministerio de Educación Nacional MEN, específicamente en las siguientes normas:1) Numeral 1° del Artículo 2, 2) Artículo 3, 3) Artículo 4°, 4)
Artículo 5°.
2.-Como consecuencia de lo anterior, que no se apliquen las normas declaradas nulas, como parámetros para la fijación de tarifas de matrículas y pensiones del servicio público educativo por parte de las Entidades Territoriales Certificadas.”1
Numeral 1 del artículo 2 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 2. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta las siguientes variables:
El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015. sobre el 100% de las pruebas SABER evaluadas por el ICFES”.
Artículo 3 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 3. Clasificación de los establecimientos educativos según el índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Para que el establecimiento educativo de carácter privado establezca el grupo ISCE al que pertenece para la fijación de los incrementos con tarifas a que se refiere la presente Resolución, tomará el valor más alto que haya obtenido en el ISCE 2015 en uno de los niveles educativos que ofrezca, y de acuerdo con este seleccionará el grupo que le corresponda, según la tabla que se presenta a continuación:
1 Folio 2 del Cuaderno Principal.
Artículo 4 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 4. ISCE como indicador prioritario de servicios. A partir del año 2016, uno de los indicadores prioritarios de servicios de que trata el literal e) del artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015 que se evaluará para clasificar a los establecimientos educativos de carácter privado en el régimen Controlado será el índice Sintético de Calidad Educativa 2015”.
Artículo 5 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 5. Clasificación de los establecimientos educativos de carácter privado en régimen controlado por puntaje en el ISCE. El establecimiento educativo que obtenga un puntaje en el ISCE 2015 inferior a 3.49 en el nivel de primaria o a
2.99 en los niveles secundaria o media, si los ofrece, pertenecerá a los grupos ISCE 1 o 2 previstos en el artículo 3 y se clasificará en el régimen controlado por haber obtenido una calificación inferior a los valores mínimos establecidos para este indicador prioritario de servicios”.
Normas violadas y concepto de la violación
Como normas infringidas el demandante señaló los artículos 1, 13, 25, 29, 67, 68 y
238 numeral 2° de la Constitución Política, los artículos 131, 137 y 149 del CPACA, el artículo 4 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 7 de la Ley 715.
Sobre la vulneración del artículo 67 de la Carta Política, afirmó que el acto acusado, al utilizar el ISCE 2015 como criterio para clasificar los establecimientos educativos basado en los resultados de las pruebas SABER aplicadas por el ICFES, atribuye exclusivamente a estas instituciones la responsabilidad del proceso educativo. Indicó que esto desconoce lo previsto en la citada norma, que asigna dicha responsabilidad de manera conjunta al Estado, la sociedad y la familia.
Afirmó que, al fijarse como indicador principal del ISCE los resultados de las pruebas SABER, se está dejando de lado los factores relacionados con el ambiente escolar y en especial el de la familia, situaciones que causan un acto impacto en las calificaciones, afectando así el posicionamiento de la institución educativa en los valores mínimos y máximos del citado índice.
Señaló que lo afirmado por el Ministerio, en cuanto a que el índice permitiría medir los ciclos educativos, resulta contradictorio por las siguientes razones: (i) el numeral 1 del artículo 2° del acto acusado establece que el ISCE será calculado con base en los resultados de las pruebas de Estado, un enfoque que no refleja la realidad de las instituciones ni de los alumnos. Esto vulnera el artículo 67 de la Constitución Política, ya que no considera elementos fundamentales del concepto de calidad educativa, como el equipo humano y las metodologías de enseñanza, y (ii) la participación de la familia, pese a ser considerada un factor determinante en las calificaciones a través del Día E de la Familia, no se refleja adecuadamente en el proceso de educación y aprendizaje.
Argumentó que, con el acto acusado, se desconocía la corresponsabilidad establecida en la norma previamente citada, la cual consagra que la educación es un derecho y un servicio público con función social, cuya garantía compete al Estado, la sociedad y la familia de manera conjunta. Asimismo, señaló que no era procedente atribuir toda la responsabilidad de los resultados de las pruebas a un solo agente, ya que dicha responsabilidad debe ser compartida entre los diversos actores educativos. De no ser así, se incurriría en una vulneración de los principios de responsabilidad, justicia, debido proceso, equidad, diversidad, accesibilidad, inclusión y pertinencia, fundamentales en el sistema educativo.
Manifestó que se desconoció el artículo 13 de la Carta Política, al reglamentar en los artículos acusados los criterios base para clasificar los establecimientos educativos en cada uno de los regímenes para la prestación del servicio.
Comentó que la información utilizada para la medición corresponde a los resultados de la prueba SABER, presentada por los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del país, sin considerar el carácter social, cultural y familiar que influye en los resultados. Por lo tanto, es evidente la desigualdad que se genera, ya que
las instituciones no operan bajo los mismos mecanismos de aprendizaje. Asimismo, expresó que no es posible dar el mismo trato a todos los establecimientos educativos en Cali, debido a los rangos socioculturales que dificultan una evaluación uniforme.
Informó que los colegios que hacen parte del programa de ampliación de cobertura educativa en el citado territorio se enfocan en atender población marginal o que presentan dificultades sociales, lo que ha generado que dichos establecimientos se vean en la obligación de configurar políticas educativas y enfocar su formación en propuestas técnicas, aspecto que no es calificado en las pruebas de estado SABER, colocándolas en una desventaja frente a los lugares que se enfocan únicamente en lo académico, lo que demostraba que era necesario que se diera un trato diferente, con un examen que tenga relación con cada proyecto institucional.
Manifestó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del acto acusado, si las instituciones educativas no alcanzan una calificación de tres coma cuarenta y nueve (3.49) para primaria y dos coma noventa y nueve (2.99) para secundaria o media, quedan automáticamente clasificadas en el régimen controlado y, en consecuencia, no podrían ser habilitadas en el Banco de Oferentes, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto número 1851 de 2015.
Señaló que tampoco se tuvo en cuenta el principio de diversidad, al no incluir en el cálculo del ISCE las diferencias étnicas, geográficas, demográficas y sociales de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se consideran factores como el progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, dejando de lado el entorno sociocultural y familiar. Esto genera que no se garantice plenamente el acceso y la permanencia escolar para todas las personas.
“Inconsistencia de carácter técnico-jurídico que vician y hacen improcedente tener en cuenta las pruebas SABER cómo insumo prioritario para el cálculo del ISCE”2. Mencionó que las pruebas SABER, aplicadas a diferentes grados, presentan diferencias significativas. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de grado 11° se implementan criterios estrictos de vigilancia para evitar fraudes,
incluyendo un sistema de cadena de custodia que no cumple con lo establecido. En contraste, los estudiantes de los demás grados no están sujetos a supervisión, lo que genera una diferencia en el grado de confiabilidad al momento de recolectar la información. Por esta razón, no es adecuado valorar y calificar las pruebas utilizando las mismas técnicas ni aplicar un tratamiento similar por parte del ICFES.
Advirtió que, al verificar el acto acusado, se observaba que para todas las pruebas se les ofrecía el mismo grado de confiabilidad, sin tener en cuenta que las del grado 11° son vigiladas y las otras no; ello genera un error en la formula usada para calcular el ISCE y una notable diferencia entre los alumnos, lo cual termina afectando la clasificación de las instituciones educativas en el régimen controlado, produciendo un perjuicio económico, social y laboral para las mismas.
Expuso que la forma en que se lleva a cabo las pruebas SABER y cómo se calcula el ISCE demuestran que, al momento en el que son manipuladas para su calificación, están expuestas a posibles errores y contaminantes, restándoles confiabilidad. Por lo que no se les debería dar el alcance y la importancia que el acto acusado pretende proporcionarles, pues lo que debería efectuar el ICFES es hacer uso de métodos de análisis que se basen en principio de medición o fundamentos científicos, que ofrezcan un respaldo teórico y experimental.
Ahora, sobre la idoneidad de las instituciones educativas, dijo que se trataba de un requisito habilitante del ISCE, el cual no cumplía con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y, a su vez, no tiene en cuenta las acciones de las entidades territoriales certificadas, puesto que el trámite normal es que se realicen las actividades de supervisión y control del servicio educativo mediante auditorias, interventorías, informes y visitas de los diferentes órganos de control, verificando el Proyecto Educativo Institucional. Sin embargo, con la norma acusada, con la simple calificación de la Prueba SABER, se está estableciendo la idoneidad y calidad de los aspirantes a ser clasificado en algún régimen, desconociendo de esta manera los elementos pedagógicos, sociales y culturales, y violando el principio de autonomía y descentralización del artículo 7 de la Ley 715.
Manifestó que, si bien el Ministerio tenía la facultad de establecer el ISCE como criterio base para la fijación de las tarifas y clasificación del régimen, dicha
herramienta no le permite sancionar y ubicar a las instituciones educativas privadas que no alcancen los puntajes en tales categorías, sin tener en cuenta los conceptos de idoneidad y calidad.
Sostuvo que con las disposiciones acusadas se estaba vulnerando el derecho al debido proceso, al no aplicar las normas que regulan los diferentes procedimientos, y, además, se aparta de los postulados establecidos en el principio de Berlín.
Aseguró que se vulneraba el derecho al trabajo, pues si una institución educativa estaba prestando el servicio en la modalidad de cobertura educativa y posteriormente resultó inhabilitada para conformar el Banco de Oferentes no podría contratar el servicio, afectando al personal que lo integra.
Asimismo, adujo que el acto acusado se enmarcaba en la causal de vulneración de norma superior, ya que con la determinación del ISCE como el ranking que permite la clasificación de las instituciones educativas en el régimen correspondiente y para la posterior conformación del Banco de Oferentes, no se cumplió con los principios del Decreto 1851 de 2015; tampoco el de diversidad.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Educación respondió el libelo introductorio bajo los argumentos que se sintetizan enseguida3:
Sobre la vulneración del artículo 67 Constitucional manifestó que el Decreto nro. 1075 de 2015 estableció el reglamento general para definir las tarifas de matrícula, pensión y cobros periódicos que se originan con la prestación del servicio público de educación por parte de los establecimientos privados.
Indicó que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 clasificó dichas instituciones en tres
(3) regímenes:
3 Visible a folios 69 A 73 ibídem.
Libertad regulada: Las tarifas deben ajustarse a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional. Para su entrada en vigor, deben ser comunicadas a las autoridades competentes con al menos sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas de los estudios de costos correspondientes.
Libertad vigilada: El Ministerio de Educación evalúa los servicios que se pretenden prestar y las tarifas, las cuales deben aplicarse dentro de los rangos establecidos por la entidad.
Régimen controlado: La autoridad competente fija los valores que puede cobrar el establecimiento educativo privado, ya sea por decisión voluntaria del establecimiento o por orden directa del Ministerio de Educación.
Comentó que el Ministerio de Educación es el competente para regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación con el fin de garantizar la calidad del servicio, tal como lo dispone el Decreto número 1075 de 2015. En cumplimiento de esta función creó el ISCE, el cual no tiene un objetivo pedagógico vinculado a las pruebas SABER, sino que proporciona información útil para que las instituciones conozcan su estado actual y se comparen en el tiempo, con el propósito de servir como indicador orientado al diseño de programas y políticas públicas.
Adujo que, bajo la misma finalidad, fueron creadas las pruebas de Estado en la Ley 115 de 1994, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes, permitiéndole a las entidades competentes identificar las destrezas, habilidades y valores que los alumnos desarrollan durante el proceso escolar, independientemente de su procedencia y condiciones sociales, económicas y culturales.
Afirmó que el demandante, al pronunciarse sobre el Decreto 869 de 2010, olvidó indicar que la prueba SABER 11 se encontraba alineada con las evaluaciones de la educación básica para proporcionar los informes necesarios a la comunidad, y, además, cuenta con unos objetivos que se encuentran previsto en dicha norma.
Resaltó que la prestación del servicio educativo no es competencia ni responsabilidad exclusiva del Gobierno, dado que el Legislador ha establecido que este puede ser ofrecido por particulares. En ese sentido, del artículo 67 de la Constitución Política se infiere que la obligación de garantizar el acceso a la educación recae de manera compartida en el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto. Esto demuestra que no se actuó en contravía de dicha norma, ya que son las instituciones educativas las que asumen la responsabilidad directa de los resultados en las pruebas SABER, dado que son ellas las prestadoras del servicio educativo.
En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, adujo que el servicio de educación era prestado sin ninguna distinción a todos los niños en Colombia y que la tesis del demandante se encuentra dirigida afirmar que los infantes que se encuentran en condiciones sociales, económicas y culturales “difíciles” deben tener una calidad de educación mínima, lo cual es reprochable.
Resaltó que la Ley 1324 de 2009 fijó los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de calidad, los principios que deben regular la práctica de la prueba realizada a través de los exámenes del Estado, y entre ellos se encuentra la igualdad.
Aseguró que, para el actor, lo ilegal radica en la forma en que se aplican las pruebas SABER; sin embargo, el acto acusado no reglamenta dicho examen, ya que su regulación fue establecida en el Decreto número 869 de 2010. Por lo tanto, debió demandarse directamente esta última normativa, dado que la Resolución número 15883 de 2015 se limitó a fijar las tarifas de matrículas y pensiones con base en la evaluación institucional y los resultados del ISCE.
De igual forma, expuso que lo que se pretendía con el acto acusado era promover la calidad de la educación, sin importar la zona de la ciudad en que se encontraran los niños, pues el servicio no puede ser afectado dependiendo del sector en el que se preste.
Frente a la vulneración del debido proceso, resaltó que en Colombia el ISCE no era tomado con un ranking, pues no es un método de ordenación; además, los
principios de Berlín no son aplicables en el país, debido a que no han sido incorporados en el ordenamiento jurídico actual.
Por último, sobre el derecho al trabajo, mencionó que se estaba desnaturalizando el medio de control de nulidad, pues el demandante lo que ha buscado con la demanda es la protección de los derechos de los colegios de carácter privado de Cali que no han cumplido con las condiciones de calidad para poder ser contratistas de esa ciudad y así poder prestar el servicio de educación.
Advirtió que el hecho que las instituciones educativas no pertenezcan al Banco de Oferentes para contratar con una entidad territorial como consecuencia de la baja calificación obtenida en el ISCE, lo que las incluye en el régimen controlado, no constituye una vulneración del derecho al trabajo. Señaló que dicha situación es consecuencia de los bajos niveles de calidad del servicio prestado por los colegios.
AUDIENCIA INICIAL
El 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial. Particularmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“VI. FIJACIÓN DEL LITIGIO
El Despacho observa que, en relación con los hechos, las partes están de acuerdo en lo siguiente:
El Ministerio de Educación profirió la Resolución No. 15883 del 28 de septiembre de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2016”.
De otra parte, están en desacuerdo en cuanto a que con la expedición del numeral 1° del artículo 2°, así como con los artículos 3°, 4° y 5° de dicho acto administrativo, se vulneraron normas superiores.
Lo anterior por cuanto el demandante alega que mediante aquellas disposiciones se desconocieron los artículos 1°, 13, 25, 29, 67, 68 y 238, numeral 2°, de la Constitución Política. Así como el artículo 4° de la Ley 115 de 1994¹ y el artículo 2.3.1.3.1.4 del Decreto 1851 de 2015², mientras que la entidad demanda considera que la Resolución demandada se encuentra ajustada a derecho.
Siendo ello así, la Sala Unitaria advierte que la parte actora propone un cargo de nulidad frente a las resoluciones demandadas, relacionado con la violación de normas superiores, y en tal virtud, previo al análisis de la carga argumentativa que corresponde al actor y teniendo en cuenta la demanda y su contestación, se deberá definir si con la expedición de la Resolución No. 15883 del 28 de septiembre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional infringió los artículos 1, 13, 25, 29, 53, 67, 68 y 238 numeral 2, de la Constitución Política. Así como el artículo 4 de la Ley 115 de 1994, el artículo 7 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2.3.1.3.1.4 del Decreto 1851 de 2015.
De encontrar que todas o alguna de las mencionadas disposiciones se transgredieron, la Sala resolverá si es procedente declarar la nulidad del acto que se cuestiona”4.
Mediante providencia del 6 de septiembre de 2019 se les concedió a las partes e intervinientes el término de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio Público también podía rendir concepto.
4.1. En escrito del 12 de septiembre de 2019 el Ministerio de Educación descorrió el traslado para alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto en el que expuso los siguientes argumentos:
Procedió analizar las normas que regulaban el servicio de educación. Posteriormente señaló que la ilegalidad se presumía de la aplicación del ISCE por parte del Gobierno Nacional para la fijación de las tarifas de las matrículas y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por los establecimientos educativos privados.
4 Visible en el índice 50 del Sistema de Gestión SAMAI.
5 Visible a folios 163 a 179 ibidem.
Informó que, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015, el mencionado índice fue creado como instrumento para medir la calidad educativa de los establecimientos educativos y de las entidades territoriales certificadas, el cual se compone de cuatro
(4) aspectos, que son: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Por lo tanto, al sumar cada uno de esos componentes se obtiene el resultado del nivel de formación de cada colegio.
Mencionó que el único factor de medición no eran las pruebas SABER, pues, si bien este tenía un mayor impacto en la calificación, también los factores de eficiencia y ambiente escolar influían en ella, al contener un alto nivel de ponderación cualitativo y cuantitativo.
Afirmó que el Gobierno, al implementar el ISCE para clasificar los establecimientos educativos, fijar las tarifas de matrícula y pensión y definir quienes harán parte del régimen controlado, estaba ejerciendo sus funciones de vigilancia, inspección y regulación correspondientes.
Resaltó que las pruebas SABER eran un factor relevante más no determinante dentro del ISCE, ya que dicho índice también pondera los factores de eficiencia y ambiente escolar, lo que demuestra que las calificaciones no se basan netamente en una valoración cuantitativa, sino también cualitativa. Por lo tanto, no se está generando la vulneración del derecho a la igualdad, ya que el Ministerio también tuvo en cuenta otros elementos al aplicar el concepto “trato diferente a situaciones de hecho disimiles”; además, los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del Decreto nro. 1075 de 2015, apuntan para tener en cuenta criterios como las calificaciones, las clasificaciones y las maniobrabilidades de los colegios.
Sobre la garantía del debido proceso, expuso que se habían cumplido con cada uno de los requisitos previsto en la ley, ya que estaba debidamente motivado y fundamentado en las normas vigentes y con competencia.
DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
Planteamiento
De acuerdo con el escrito de la demanda y la contestación, la Sala observa que las partes concuerdan en que, a través de las disposiciones demandadas, el MEN reglamentó los parámetros para la fijación de las matrículas y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2016.
Sin embargo, se plantea una discusión sobre si las disposiciones cuestionadas desconocieron los artículos 67 y 68 de la Constitución Política y 4 de la Ley 115 de 1994. Según el demandante, al determinar que los establecimientos educativos serían clasificados en el ISCE 2015 con base en las pruebas SABER, se estaría asignando la responsabilidad de la educación de los alumnos exclusivamente a dichos establecimientos, desvinculando de esta obligación a la familia, el Estado y la sociedad. Por su parte, la entidad demandada sostiene que no se vulnera dicha norma, ya que los establecimientos educativos son responsables de los resultados de estas pruebas, en tanto encargados de la prestación de ese servicio.
Por otro lado, el accionante argumentó que se vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, ya que los actos impugnados clasificaron a los
establecimientos educativos en función de los resultados de las pruebas SABER, sin tener en cuenta las condiciones sociales, culturales y familiares de los estudiantes y colegios. En cambio, la entidad demandada y el Ministerio Público sostuvieron que el acto cuestionado no infringe el derecho a la igualdad, ya que las pruebas SABER no son el único factor que influye en la determinación de las tarifas y, además, en dicho acto no se impide el acceso a la educación para los estudiantes.
En relación con la "inconsistencia de carácter técnico-jurídico que vician y hacen improcedente la utilización de las pruebas SABER como insumo prioritario para el cálculo del ISCE"6, el demandante critica que se utilice dicha prueba no se constituye como un mecanismo idóneo y confiable para la clasificación de los establecimientos educativos. En cambio, para la cartera ministerial demandada, no es posible analizar este reparo, pues lo que se está atacando es la forma en que se aplica el mencionado examen, sin que el acto censurado haya fijado ese procedimiento, ya que esto fue realizado en el Decreto número 869 de 2010.
Refirió que se vulneró el derecho al debido proceso dado que, en la emisión de la decisión enjuiciada, no se aplicaron las normas que regulan los diferentes procedimientos y, además, se apartó de los postulados establecidos en los principios de Berlín. En contraste, para el MEN no se desconoció dicho principio, toda vez que no está incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano.
Asimismo, controvierten si se desconoció el derecho al trabajo, pues para el demandante, si una institución educativa resulta inhabilitada para conformar el Banco de Oferentes, no podría contratar el servicio, lo que afectaría al personal que lo integra. Mientras que para la entidad demandada con dicho cargo se desnaturaliza el medio de control de nulidad, dado que, en su criterio, con el libelo introductorio lo que se buscaba era la protección de los derechos de los colegios de carácter privado que no han cumplido con las condiciones de calidad para ser contratistas y así poder prestar el servicio de educación.
De la discusión sobre la vulneración de los artículos 67 y 68 de la Constitución Política y 4 de la Ley 115 de 1994
Deberá dilucidarse si es nulo, por vulneración de normas superiores, el acto administrativo por el cual se determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que, al establecer la clasificación de los establecimientos educativos según los resultados de las pruebas SABER, asigna de manera exclusiva la responsabilidad del proceso educativo a éstos, desvinculando de dicha obligación a la familia, el Estado y la sociedad.
Con miras a resolver ese interrogante, es importante señalar que el servicio de educación en Colombia tiene rango constitucional y se expresa de la forma que a continuación se enuncia:
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.” (Subrayas de la Sala).
Siendo ello así, es claro que es deber del Estado regular y supervisar de manera integral el sistema educativo, asegurando la calidad de la enseñanza, el cumplimiento de sus objetivos y la óptima formación moral, intelectual y física de los estudiantes. Asimismo, debe garantizar una cobertura adecuada del servicio
educativo y proporcionar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y continuidad dentro del sistema.
El desarrollo legal se halla contenido en la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, definiendo para el efecto la estructura del servicio educativo, modalidades de atención educativa a poblaciones, organización para la prestación del servicio educativo, de los educandos, de los educadores, de los establecimientos educativos, dirección, administración, inspección y vigilancia, financiación de la educación, normas especiales para la educación impartida por particulares y disposiciones varias.
Por su parte, el artículo 3º ibidem determinó que el servicio educativo podría ser prestado por entidades estatales o por particulares que cumplan las condiciones que para esos efectos determine el Gobierno Nacional; veamos:
“Artículo 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional.
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro.
Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos económicos de las instituciones educativas.” (Subrayas de la Sala).
Igualmente, es oportuno señalar que, dentro de la estructura del servicio educativo, la Ley 115 de 1994 distinguió tres (3) tipos de modalidades para su prestación; estos son: (a) la educación formal, (b) la educación no formal y (c) educación informal. En lo que hace a la primera modalidad la entendió como aquella que está organizada en los niveles preescolar, básica y media, los cuales son desarrollados en ciclos lectivos y que están sujetos a pautas curriculares progresivas y conducentes para la obtención de grados y títulos; por su parte, la educación no formal no cuenta con niveles y grados y su fin es complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar a los estudiantes en aspectos académicos o laborales; por último, la educación informal fue definida como todo conocimiento libre y
7 La denominación de la educación no formal varió por el artículo 1º de la Ley 1064 de 2006 a “educación para el trabajo y desarrollo humano”.
espontáneamente adquirido, el cual puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.
En efecto, respecto de la educación formal, el artículo 10 ibidem la definió así:
“Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.”.
Además, el artículo 11 ibidem contempló que esa modalidad estaba organizada en los siguientes niveles:
“Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente”.
Por otro lado, en relación con las tarifas establecidas por los colegios privados que ofrecen educación formal, estas se agrupan en tres (3) regímenes: (i) libertad regulada, (ii) libertad vigilada y (iii) régimen controlado, dependiendo del desempeño de cada establecimiento. Al respecto, el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone lo siguiente:
“Artículo 202. Costos y tarifas en los establecimientos educativos privados. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo, cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar los registros contables necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes.
Para el cálculo de tarifas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el cobro de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representen financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de
reposición, a los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a la actividad empresarial. Las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente;
Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos;
Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir una fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilite al usuario su libre elección en condiciones de sana competencia, y
Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y atendiendo los anteriores criterios, reglamentará y autorizará el establecimiento o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes:
Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean objetadas.
Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de servicio, por la autoridad competente.
Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere necesario para evitar abusos del régimen de libertad.
El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará evaluaciones periódicas que permitan la revisión del régimen que venga operando en el establecimiento educativo para su modificación total o parcial” (Subrayas de la Sala).
Ahora, para el establecimiento de las tarifas dentro del régimen de libertad vigilada los artículos 2.3.2.2.2.1. y 2.3.2.2.2.2. del Decreto 1075 de 2015 dispusieron:
“Artículo 2.3.2.2.2.1. Definición. De conformidad con el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, el régimen de libertad vigilada es el aplicable al establecimiento educativo privado que previa evaluación y clasificación de los servicios que viene prestando y de los que ofrece prestar para el año académico siguiente, le permite la adopción de tarifas de matrículas y pensiones, dentro de los rangos
de valores preestablecidos para la categoría de servicio en que resulte clasificado, de acuerdo con este Capítulo.
Para la determinación de las tarifas dentro de los rangos, el establecimiento educativo deberá atender los criterios que para el efecto defina el Manual que expida el Ministerio de Educación Nacional” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 2.3.2.2.2.2. Procedencia. El establecimiento educativo privado podrá aplicar el régimen de libertad vigilada para el cobro de matrículas y pensiones, siempre y cuando del proceso de evaluación y clasificación que debe efectuar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.1.5. de este Decreto, constate haber obtenido un puntaje total por indicadores prioritarios de servicios, igual o superior al dispuesto como mínimo en el Manual que expida el Ministerio de Educación.
Adicionalmente, para que los establecimientos educativos privados puedan aplicar el régimen de libertad vigilada, a partir de la primera revisión del Manual ordenada en el inciso tercero del artículo 2.3.2.2.1.5. de este Decreto, deberán además acreditar que todos los indicadores prioritarios de servicios tienen una calificación igual o superior a la dispuesta como mínima para la categoría de base.
En caso contrario, el establecimiento educativo privado deberá someterse al régimen controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 2.3.2.2.4.2. de este Decreto” (Subrayas de la Sala).
A su vez, sobre el régimen de libertad regulada los artículos 2.3.2.2.3.1. y 2.3.2.2.3.2. ibidem, prevén:
“Artículo 2.3.2.2.3.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección aplica a los establecimientos educativos privados que ofrezcan los niveles o ciclos de educación preescolar, básica y media que aspiran a clasificarse en el régimen de libertad regulada para la fijación de tarifas del servicio educativo”.
“Artículo 2.3.2.2.3.2. Aplicación del régimen de libertad regulada. Podrá aplicar el régimen de libertad regulada el establecimiento educativo privado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2253 de 1995, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, adoptado por el Ministerio de Educación Nacional.
Que cuente con un certificado vigente de un sistema de gestión de calidad, expedido en los términos que se prevén en este Capítulo.
Que aplique un modelo de reconocimiento de gestión de calidad, validado en los términos de este Capítulo y que demuestre haber obtenido el estándar de suficiencia mínima que establezca el modelo para su reconocimiento”.
Entre tanto, en relación con el régimen controlado, los artículos 2.3.2.2.4.1. y 2.3.2.2.4.2. ibidem, contemplaron:
“Artículo 2.3.2.2.4.1. Ámbito de aplicación. De conformidad con el artículo
202 de la Ley 115 de 1994, el régimen controlado es el aplicable al establecimiento educativo privado para efectos del cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, por sometimiento voluntario de éste o por determinación del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad que éste delegue, cuando se compruebe la existencia de infracciones a los regímenes ordinarios previstos en la ley y en el presente Capítulo.
La autoridad competente definida en el artículo 2.3.2.2.1.2. del presente Decreto, fijará las tarifas a los establecimientos educativos sometidos a este régimen”
“Artículo 2.3.2.2.4.2. Causales. Los establecimientos educativos privados ingresarán al régimen controlado cuando incurran en una o varias de las siguientes infracciones:
Falsedad en la información suministrada por el establecimiento educativo privado para la adopción de uno de los regímenes ordinarios;
Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el presente Capítulo para adoptar uno de los regímenes ordinarios;
Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y diferentes a los comunicados a las secretarías de educación departamentales y distritales;
Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron origen a la clasificación del establecimiento en el régimen de libertad vigilada o a su acceso al régimen de libertad regulada;
Cuando al someterse al proceso de evaluación y clasificación, el establecimiento educativo privado no alcance el puntaje para clasificarse en la categoría de base o alguno de los indicadores prioritarios de servicios, tenga una calificación inferior a la dispuesta como mínima para dicha categoría.
Parágrafo. Si como consecuencia de la evaluación y clasificación inicial de los servicios que viene prestando el establecimiento educativo privado, ocurriera que la tarifa anual comprendida en ella, los valores de matrícula y pensiones que venía cobrando, resultara superior a los rangos que corresponden a la clasificación obtenida de acuerdo con el Manual, deberán ingresar al régimen controlado”.
Lo hasta aquí expuesto es relevante, pues permite entender el contexto de emisión del acto enjuiciado. En efecto, en la Resolución nro. 15883 del 28 de septiembre de 2015 se determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas y pensiones de establecimientos de carácter privado de educación formal para el año 2016. Particularmente, en el numeral 1 del artículo 2º del acto enjuiciado se determinó que la tarifa de los establecimientos educativos de carácter privado para el anotado periodo se establecería, entre otras, por el grupo ICSE en el que se
clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con las pruebas saber evaluadas por el ICFES, como puede evidenciarse enseguida:
“Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta las siguientes variables:
- El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015, sobre el 100% de las pruebas Saber evaluadas por el ICFES.
- El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015” (Subrayas de la Sala).
Ahora, en lo que hace a las pruebas SABER, que son el criterio que reprocha el demandante en este punto, se observa que el artículo 1 del Decreto 869 de 2010 las define como un instrumento estandarizado para la evaluación externa, y determinó que sus objetivos eran los siguientes:
“Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación Media, ICFES - SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que conjuntamente con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9° y al finalizar el pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Evaluación. Tiene por objetivos:
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.
Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.
Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel.
? Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.
? Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como de la educación superior.
Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.
? Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas.
? Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales” (Subrayas y negrillas de la Sala).
Así, la pruebas SABER son elaboradas por el Estado en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones educativas, con el propósito de evaluar la calidad de la educación, identificar las debilidades del sistema educativo y recopilar información que sirva para formular políticas públicas orientadas a su mejoramiento. Asimismo, estas pruebas permiten detectar las brechas de aprendizaje entre regiones o grupos poblacionales, facilitando el diseño de estrategias que promuevan la equidad y reduzcan las desigualdades en el acceso a una educación de calidad.
En otras palabras, el establecimiento de dichas pruebas como uno de los criterios para la determinación de las tarifas de los establecimientos educativos constituye un parámetro objetivo que permite valorar de manera imparcial las competencias y aptitudes de los centros de enseñanza, garantizando así una relación más transparente entre la calidad educativa ofrecida y los costos asociados a su prestación.
En consecuencia, la Sala considera que el uso de las pruebas SABER como uno de los parámetros para la fijación de las tarifas de los establecimientos educativos tiene como propósito garantizar una evaluación objetiva de la calidad del servicio educativo ofrecido. Este criterio no desvirtúa ni excluye el rol fundamental que desempeñan la sociedad, el Estado y la familia en el proceso educativo ya que lo que buscan es evaluar el desempeño de las instituciones educativas con miras a garantizar una educación de calidad.
En otras palabras, las disposiciones demandadas no imponen restricciones ni limitaciones a los demás actores en el proceso educativo, quienes aún encuentran en su obligación constitucional el continuar apoyando el mismo. Por el contrario, buscan valorar la calidad del servicio ofrecido por los colegios.
Por ende, es claro que el cargo parte de un fundamento erróneo, pues no es cierto que en las decisiones censuradas se límite para participación de la sociedad, El Estado y la familia en el proceso educativo.
Del cargo de desconocimiento del derecho a la igualdad
Se deberá definir si es nulo, por vulneración de normas superiores, el acto administrativo por el cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que en las disposiciones demandadas se clasificaron los establecimientos de educación exclusivamente por sus resultados en las pruebas SABER, ignorando sus condiciones sociales, culturales y familiares de los colegios. Con miras a resolver a ese interrogante, deberá determinarse si el fundamento del cargo es cierto.
Pues bien, es necesario reiterar que en el numeral 1 del artículo 2 de la Resolución demandada se determinó como criterio para la fijación de tarifas el grupo ISCE en el que se clasifica el establecimiento educativo, de acuerdo con los resultados obtenidos en este indicador en el año 2015, sobre el cien por ciento (100%) de las pruebas SABER evaluadas por el ICFES.
La norma en contexto prevé:
“Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta las siguientes variables:
El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015, sobre el 100% de las pruebas Saber evaluadas por el ICFES.
El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, en cuanto al ISCE es relevante señalar que, con las pruebas aportadas en la contestación de la demanda, el MEN presentó un documento denominado “Alcances e Inconsistencias del Índice Sintético de Calidad Educativa
(ISCE), diseñado y aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2015”8, elaborado por la Fundación IQ Matrix – Iniciativas para la sociedad del conocimiento. Particularmente, en dicho informe se indicó que los siguientes eran los componentes del ISCE:
“1.7. Los componentes que hacen parte del ISCE, son:
(…)
Eficiencia: mediante este componente se busca balancear el puntaje obtenido en Desempeño, pues si bien tenemos como propósito obtener mejores puntajes promedio, también debemos buscar que la mayoría de los estudiantes alcancen los logros propuestos para cada grado escolar. El valor asignado en este componente corresponde a la tasa de aprobación, es decir al número de estudiantes que aprueban el año y son promovidos al siguiente grado. Para primaria y secundaria el valor de eficiencia corresponde al valor reportado por cada colegio en SIMAT sobre su tasa de aprobación (es decir daría máximo 1 punto en el ISCE). Para el caso de la Media, el valor de este componente se duplica, la tasa de aprobación por dos ( dando máximo 2 puntos en el ISCE). Dado que en la educación no se cuenta con datos de ambiente escolar, Por lo tanto, para todos los colegios el componente ambiente escolar en la media aparecerá N.R. se debe tener presente que los establecimientos educativos que no reportan tasa de aprobación, tendrán un "cero" en el aporte de este componente al índice.
Ambiente escolar: Este componente busca caracterizar el ambiente escolar en el que se desarrollan las clases recibidas por los estudiantes. Este componente se divide en dos criterios: Seguimiento al aprendizaje de los estudiantes en el aula y el segundo, al ambiente de aula. El valor de ambiente escolar resulta de hacer análisis factoriales (que el MEN no hace explícitos) a la encuesta de factores asociados que aplica el ICFES junto con las pruebas SABER de grados 50 y 90, para identificar que ocurre con los dos criterios que lo componen en los establecimientos educativos, esto con base en las respuestas que los estudiantes dan en estas encuestas. Los establecimientos educativos que no entreguen los cuadernillos de la encuesta de factores asociados, tendrán un "cero" en el aporte de este componente al Índice, componente que máximo daría 1 punto de los 10 posibles que un establecimiento educativo puede obtener en el ISCE”9 (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, la Sala observa que, tal como lo indicó el Ministerio Público en su intervención, aunque las pruebas SABER constituyen un factor preponderante en la medición del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), no son el único criterio considerado para la clasificación de las instituciones educativas. En efecto, como se vio, para la clasificación del ISCE también se valora la eficiencia de los colegios representada en la tasa de aprobación de los estudiantes que son promovidos al siguiente grado, así como el ambiente escolar en que se desarrollan las clases.
8 Visible a folio 75 del Cuaderno del Tribunal.
9 Visible a folios 75 a 91 del Cuaderno del Tribunal.
Lo anterior resulta relevante, ya que evidencia que el cargo formulado parte de una premisa incorrecta, pues no es cierto que las pruebas SABER constituyan el único factor considerado para el establecimiento de las tarifas en el acto enjuiciado; como se vio, también se toma en cuenta la clasificación del grupo ISCE que incluye, entre otros elementos, los factores de eficiencia y ambiente escolar.
Adicionalmente, es importante resaltar que el acto enjuiciado tiene como propósito evaluar las condiciones en las que se presta el servicio educativo, basándose en criterios objetivos. Esta evaluación busca garantizar el acceso universal a una educación de calidad para todos los habitantes del territorio nacional. En consecuencia, no asiste razón al demandante al sostener que deben considerarse factores económicos, sociales y culturales específicos de cada institución educativa en lugar de las pruebas, ya que esto podría restringir el acceso a una educación de calidad para las poblaciones vulnerables, convirtiéndola en un privilegio reservado para unos pocos, dado que no sería posible evaluar los índices de calidad de las primeras.
En suma, el cargo no prospera.
Del cargo relacionado con la "inconsistencia de carácter técnico- jurídico que vician y hacen improcedente la utilización de las pruebas SABER como insumo prioritario para el cálculo del ISCE"10
Al respecto se tendrá que absolver si es nulo el acto administrativo por el cual se determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que los resultados de las pruebas SABER no son un mecanismo idóneo y confiable para clasificación de los colegios.
En ese orden, es menester indicar que, conforme con el artículo 27 de la Ley 30 de 1992, los exámenes de estado tienen por finalidad comprobar los niveles mínimos de aptitudes y conocimientos, como se puede evidenciar enseguida:
“Artículo 27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto:
Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos.
Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no esté vigente.
Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido suspendida o cancelada.
Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU)”.
Mientras que, el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009, prevé:
“Artículo 7o. Los exámenes de estado. Para cumplir con sus deberes de inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta ley, se practiquen “Exámenes de Estado”. Serán “Exámenes de Estado” los siguientes:
Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que han obtenido los conocimientos y competencias esperados de quienes terminaron dicho nivel.
Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.
La práctica de los “Exámenes de Estado” a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada institución que imparta educación media y superior. Salvo circunstancias excepcionales, previamente definidas por los reglamentos, cada institución presentará tales exámenes a todos los alumnos que se encuentren registrados exclusivamente en el nivel o programa respectivo.
Los “Exámenes de Estado” a los que se refieren los literales anteriores tendrán como propósito evaluar si se han alcanzado o no, y en qué grado, objetivos específicos que para cada nivel o programa, según el caso, señalan las Leyes 115 de 1994 y 30 de 1992 y sus reglamentos, las que las modifiquen o complementen.
Los exámenes se efectuarán de acuerdo con los criterios y parámetros que establece el artículo 1o de esta ley. La estructura de los exámenes deberá mantenerse por períodos no menores a 12 años, sin perjuicio de que se incluyan áreas o estudios particulares que no alteren su comparabilidad en el tiempo.
La presentación de los “Exámenes de Estado” es requisito para ingresar a los programas de pregrado y obtener el título respectivo.
El ICFES administrará en forma independiente la información resultante de los “Exámenes de Estado”, y reportará los resultados a los evaluados, así como al Ministerio de Educación Nacional, a las entidades territoriales, a las instituciones educativas y el público general, en los términos previstos en esta ley.
Con base en estos resultados, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales establecerán bancos de proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación, y podrán destinar recursos para financiarlos, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional en cuanto a las prioridades para la asignación de recursos y los incentivos a las instituciones de educación básica y media que muestren mejoras.
El Ministerio de Educación deberá implementar planes de mejoramiento en las instituciones educativas de nivel de educación media, con calificaciones en los exámenes de Estado por debajo de la media nacional; serán coordinados por las secretarías de educación territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
La comunidad educativa y en especial las universidades, tienen derecho a conocer las características de los “Exámenes de Estado” y metodología con la que se preparan.
El ICFES, en la realización de los “Exámenes de Estado”, debe hacerlo en condiciones que cubran todos sus costos, según criterios de contabilidad generalmente aceptados.
Los costos se establecerán de acuerdo con la Ley 635 de 2000. Una parte o todos esos costos se recuperarán con precios que se cobren a los evaluados, según su capacidad de pago. El recaudo se hará siempre por cuenta y riesgo del ICFES e ingresará a su patrimonio” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 1 del Decreto 869 de 201011 determinó que los anotados exámenes, entre otras, buscan comprobar el grado de desarrollo de las
11 “Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación Media, ICFES - SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que conjuntamente con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9° y al finalizar el pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Evaluación. Tiene por objetivos:
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.
Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.
Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel.
competencias de los estudiantes, monitorear la calidad de educación de los establecimientos educativos del país y servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación.
En concordancia con lo anterior, en el documento denominado “Alcances e Inconsistencias del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), diseñado y aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2015”12, elaborado por la Fundación IQ Matrix – Iniciativas para la sociedad del conocimiento, se indicó que las pruebas SABER, como componente del ICSE, tenían por finalidad evaluar el progreso y desempeño de las instituciones educativas, así:
“1.7. Los componentes que hacen parte del ISCE, son:
Progreso: Este componente busca medir qué tanto ha mejorado el establecimiento educativo en relación con los resultados que obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación consigo mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido. Considera el cambio en el porcentaje de estudiantes ubicados en el quintil inferior de la prueba Saber 11o o en el nivel de desempeño insuficiente en Saber 30, 50 y 90. Esto quiere decir que a medida que el porcentaje de estudiantes en el quintil 1 y en el nivel de desempeño insuficiente disminuye, la excelencia aumenta. Este componente da un máximo de 4 puntos de los 10 posibles que un establecimiento educativo puede obtener en el ISCE.
Desempeño: Con este componente se busca incentivar mejores resultados promedios en las pruebas SABER. La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio del establecimiento educativo en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. Se tienen en cuenta los resultados de las pruebas Saber en Matemáticas y Lenguaje. Entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por el establecimiento educativo en estas pruebas, mayor será la calificación obtenida en Desempeño, dando un máximo de 4 puntos de los 10 posibles que un establecimiento educativo puede obtener en el ISCE”13 (Subrayas de la Sala).
Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como de la educación superior.
Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.
Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas.
? Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales” (Subrayas y negrillas de la Sala).
12 Visible a folio 75 del Cuaderno del Tribunal.
13 Visible a folio 80 del Cuaderno Principal
Por ende, es claro que las pruebas SABER sí son un mecanismo idóneo y confiable para evaluar el desempeño y progreso de los establecimientos educativos en el ICSE.
Ahora bien, no se pasa por alto que el demandante cuestiona su validez, argumentando que son altamente manipulables. Sin embargo, dicha afirmación no desvirtúa su utilidad como herramienta de evaluación, pues, como se ha señalado, su finalidad es medir las aptitudes y conocimientos de los estudiantes y, en consecuencia, la calidad de la educación impartida en los establecimientos educativos.
Además, su aplicación y procesamiento deben estar previstos en los actos administrativos que regulan cuáles son los controles y mecanismos de verificación en su presentación, los cuales no han sido objeto de cuestionamiento en este proceso. En ese sentido, no es posible evaluar su legalidad en esta sede.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Del cargo de vulneración al debido proceso
Se resolverá si es nulo, por desconocimiento del derecho al debido proceso, el acto administrativo por el cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante sostiene que para su emisión no se aplicaron las normas que regulan los diferentes procedimientos y, además, se apartó de los postulados establecidos en los principios de Berlín.
Al respecto, es pertinente indicar que sobre este punto en la demanda se sostuvo lo que se transcribe enseguida:
“EL DEBIDO PROCESO
El Art. 29 de la CN establece el derecho fundamental del debido proceso, que respecto a los actos administrativos hace extensivo la jurisprudencia constitucional. Inicialmente, el debido proceso era solamente garantía procesal,
es decir, en relación con los procedimientos, luego comprendió la garantía sustantiva, es decir, la razonabilidad. El debido proceso se consagra en la Constitución Política como un derecho fundamental (1), es decir, individual, propio de las personas consideradas individualmente, que garantiza la legalidad de las decisiones del poder público en todas sus manifestaciones, sean administrativas, judiciales o legislativas, y desde el punto de vista adjetivo o formal, se concreta en los procedimientos y reglas que deben cumplir las Autoridades Públicas en sus decisiones, concretadas principalmente en actos administrativos, sentencias y leyes, a través de las cuales se regula la conducta de las personas y restringen sus libertades. Desde el punto de vista sustantivo el debido proceso es un parámetro de la justicia que establece a los órganos estatales en el ejercicio de sus competencias, la medida de sus decisiones en el ámbito de la libertad del individuo.
EI "DUE PROCESS OF LAW", que tiene su origen en Inglaterra, está referido tanto a los procedimientos que deben circunscribir la producción normativa, para su validez formal, en nuestro caso La Resolución Nacional No. 15883 de 28-SEP-2015, en los apartes acusados. Esto implica que no basta con la expedición formalmente válida de un acto administrativo, sino que se deben observar igualmente los contenidos axiológicos de nuestro sistema jurídico que están consagrados y garantizados en la Norma Superior. En este sentido, de acuerdo con el valor justicia, el principio de legalidad impone que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley justa no manda ni privado de lo que la ley justa no prohíbe.
Es insuficiente la legalidad de las normas, en nuestro caso, del acto administrativo que se acusa, dejando de lado, inobservando, y lo que es más grave, violando disposiciones normativas constitucionales y legales, como lo es el DEBIDO PROCESO, el cual deber presidir todas las actuaciones en el Estado, de tal manera que el ejercicio del poder público no se convierta en una tiranía, y tenga por lo tanto un control en defensa del ciudadano, de los particulares sobre los cuales recaen las decisiones administrativas, imponiendo a la Administración del Estado el procedimiento y el cumplimiento de las condiciones procesales que se deben cumplir en el ejercicio del poder público, garantizando los derechos constitucionales de los particulares, que en últimas son los beneficiarios de la Administración.
Además de la legalidad de las normas, o sea, el principio formal que sustenta su validez se requiere de la razonabilidad de las mismas, es decir, del principio sustancial, por lo tanto, si la norma jurídica es arbitraria o no razonable, el principio de legalidad formal resulta insuficiente, lo que deviene en la inconstitucionalidad de esa norma. Esto significa que la formalidad de las normas cede a su razonabilidad.
La Norma Superior consagra el derecho del debido proceso, en el Artículo 29, como una garantía que tienen todos los habitantes del territorio colombiano para que las decisiones judiciales y administrativas que les afecten, crean o extingan derechos o impongan sanciones u obligaciones de cumplimiento legal, estén expedidos por las Autoridades competentes, a través de los medios legalmente establecidos para su validez y que se observe del derecho de las personas para el conocimiento y publicación, si es necesario, de las decisiones y tenga la oportunidad de impugnarlas o controvertirlas.
Las motivaciones del Ministerio de Educación Nacional, para tomar las decisiones contenidas en los apartes acusados de La Resolución Nacional No. 15883 de 28-SEP-2015, si bien es cierto que tiene la facultad para expedirla, también lo es que no tiene correspondencia con la realidad y sobre todo, con el
cumplimiento de los principios y definiciones establecidos en el Artículo 29 de la C.N., incurriendo, en consecuencia, en situaciones fácticas que configuran claras violaciones al derecho fundamental del debido proceso, de las instituciones educativas, que tiene protección especial mediante la acción de tutela, y constituye causal de nulidad del acto administrativo que se ha expedido incurriendo en esas transgresiones.
Igualmente, la inobservancia de las disposiciones legales que regulan procedimientos y consagran facultades, derechos y obligaciones, de manera clara y afrentosa, constituye o pueden llegar a constituir, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, situaciones de vías de hecho, que se protegen igualmente mediante la vía de la Acción de Tutela.
La vía de hecho administrativa, es procedente como violación del debido proceso, conforme se dispone el derecho fundamental en el artículo 29 Superior, sobre el cual hay suficiente jurisprudencia constitucional.
Así, en la Sentencia T-214 de 2004 se pronunció la Corte así: "El derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces, la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones."
En el análisis del debido proceso a instancias de la Administración, es que se ha reconocido la figura de la vía de hecho administrativa. Se decía sobre el particular en sentencia T-995 de 2007 que: "La tesis de las vías de hecho (...) ha sido aplicada principalmente en el campo de la actividad judicial, pero esta Corporación también ha reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos y actuaciones administrativos". Esta se produce "cuando quien toma una decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico".
De acuerdo con la sentencia T-076 de 2011, el debido proceso administrativo se concreta en, (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, (ii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados".
El debido proceso en el establecimiento del ISCE, tomado como un ranking clasificatorio para los regímenes, se viola cuando no se cumplen los puntos establecidos en los principios de Berlín, ya detallados, los cuales recogen las deficiencias y errores en que se incurre”14 (Subrayas de la Sala).
En ese orden, lo que se evidencia es que, para el demandante, con la emisión de las disposiciones demandadas se infringió el derecho al debido proceso como
14 Visible a folios 24 a 26 del escrito de demanda
quiera que: (i) dichas determinaciones no tenían correspondencia con la realidad,
(ii) no se atendieron las normas que consagraban los procedimientos y facultades del MEN, y (iii) no se cumplieron los principios de Berlín.
Respecto del primer punto, se advierte que, como quedó en evidencia en los numerales 8.4. y 8.5. de esta providencia, los componentes definidos para la clasificación de los establecimientos educativos se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.
Asimismo, conviene reiterar que las pruebas SABER constituyen un instrumento idóneo para determinar la calidad de la educación ofrecida por los colegios. Por lo tanto, en criterio de la Sala, el uso de este indicador como uno de los parámetros para la clasificación de los establecimientos educativos resulta válido para los fines de la norma enjuiciada, de modo que no está acreditado que su objeto no sea contrario a la realidad.
En cuanto a los demás puntos, lo que la Sala observa es que: (i) no se especificó cuáles normas y procedimientos fueron infringidos con la emisión del acto demandado, y (ii) no se evidencia que los denominados principios de Berlín hayan sido incorporados al ordenamiento jurídico interno, ni se indicó en qué norma se encuentran consagrados.
En otras palabras, el demandante se limitó a hacer afirmaciones sin proporcionar un fundamento preciso para explicar por qué consideraba que, dadas las circunstancias anteriores, se vulneraba el derecho al debido proceso. En ese sentido, es pertinente señalar que no es posible interpretar dichos reparos, pues esta Corporación de manera consistente ha indicado que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia rogada, lo que significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el Juez, para lo cual deberá indicar cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto enjuiciado y señalar el razonamiento respectivo para ese efecto.
Al respecto, esta Sección, en sentencia del 12 de junio de 2014, manifestó:
“Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.
Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24- 000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores:
José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:
“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es “rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente pronunciamiento:
“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa, el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho: "Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz. Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468). Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar. Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente: 6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el marco de la litis o del juzgamiento.
En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007- 00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en la cual se dijo que:
“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso…”15 (Subrayas de la Sala).
Lo anterior encuentra sustento si se tiene en consideración que la demanda es el momento en el que el accionante delimita el objeto (pretensión) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se ventilarán en el proceso, de tal suerte que los demás sujetos procesales tengan absoluta certeza de que es sobre ello, y nada más que ello, sobre lo que deberán pronunciarse en su respectiva contestación.
Además, lo dicho está ligado al principio de congruencia, cual es una garantía del derecho al debido proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes alleguen argumentos que deban ser tratados en la sentencia. Sobre el particular, el artículo 281 del CGP dispuso:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas del Despacho).
Debe señalarse que dicha interpretación en modo alguno puede lesionar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal. Por el contrario, la Corte Constitucional, al estudiar sobre la legalidad del numeral 4 del artículo 137 del CCA,
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de junio de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
manifestó que no resultaba desproporcionado que se exigiera al demandante en un procedimiento contencioso administrativo que identificara la norma que fue vulnerada por un acto enjuiciado e indicara su concepto de violación, puesto que dicha circunstancia contribuye a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, al asegurar que la decisión del Juez se enmarcará dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar, mediante la determinación del objeto del litigio y su causa petendi; veamos:
“2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece, entre los requisitos de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de derecho de las pretensiones y que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado, cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación en lo siguiente:
Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se manifiesta la actividad de la administración, con miras a realizar las múltiples intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.
La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige, implica que la administración a través de dichos actos unilateralmente crea situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor de particulares.
La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es derecho en un caso concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado, pues ella al igual que el juez aplica el derecho cuando quiera que para hacer prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia necesite actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es ejecutiva y ejecutoria.
La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2, 3, 4, 6,
83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-
23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad, imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y explicarse el concepto de la violación. En efecto:
Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación.”16 (Subrayas de la Sala).
Del cargo relacionado con el derecho al trabajo
De manera previa a resolver el problema que corresponda, se evidencia que, según el demandante, se vulnera la referida prerrogativa constitucional, ya que la inhabilitación de una institución educativa para integrar el Banco de Oferentes impediría que ésta pudiera contratar la prestación del servicio educativo, lo que afectaría al personal vinculado a dicha institución.
En efecto, en la demanda se indicó:
“EL DERECHO AL TRABAJO.
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 197 del 7 de abril de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
Artículos 25 y 53 superiores.
ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Como consecuencia de la violación de las normas superiores descritas, se genera un efecto que atenta contra el derecho fundamental al trabajo, ya que si una institución educativa viene prestando el servicio bajo la modalidad de cobertura educativa y por las razones anotadas resulta inhabilitada para conformar el banco de oferentes, no puede por lo tanto contratar el servicio, lo cual afecta el derecho al trabajo al personal docente y directivo de la institución educativa que devenga sus salarios merced a la prestación del servicio educativo de la institución.
En este parágrafo se aplica igualmente el percentil, obtenido mediante el procedimiento contrario a la Constitución y a la Ley, conforme a los argumentos antes expuestos. Es de anotar que en este parágrafo se disminuye el ranking del percentil, del 35% al 20%, sin que por este motivo deje de ser inconstitucional e ilegal el procedimiento de adopción del mismo”17 (Subrayas de la Sala).
No obstante, del análisis de las disposiciones impugnadas no se observa que éstas inhabiliten a los establecimientos educativos para integrar el Banco de Oferentes, ni que se derive de ellas la imposibilidad de contratar la prestación del servicio educativo. En consecuencia, resulta claro que el cargo formulado parte de una premisa incorrecta, ya que no es cierto que las normas demandadas produzcan la consecuencia que se les atribuye. Por el contrario, dichas disposiciones se limitan a establecer los parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas y pensiones correspondientes al servicio de educación preescolar, básica y media prestado por instituciones educativas de carácter privado para el año escolar que inicia en 2016.
Sumado a lo anterior, al parecer, los mencionados reproches se dirigirían en contra de lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto número 1851 de 201518 que sí consagra la consecuencia normativa reprochada por el accionante, sin que la Sala se encuentre habilitada a emitir algún juicio de legalidad, dado que esa norma no fue demandada en este asunto.
17 Visible a folio 26 del escrito de demanda.
18 “Artículo 2.3.1.3.3.6. Requisitos para ser habilitado en el Banco de Oferentes. Para ser habilitado en el Banco de Oferentes de cada entidad territorial, se deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
(…)
No estar en régimen controlado en los términos consagrados en la Sección 4, Capítulo 2, Título 2, Parte 3 de este decreto”
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA19, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de marzo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado
19 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co