REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Tercera de Revisión
SENTENCIA T-235 DE 2025
Referencia: expediente T-10.792.776
Asunto: solicitud de tutela presentada por Valeria, Ana, Isabela y Manuela contra la Procuraduría General de la Nación y otra.
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
Bogotá, D. C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, el 16 de octubre de 2024, y por la Sala Décima de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, el 4 de diciembre de 2024, dentro del proceso de tutela promovido por Valeria, Ana, Isabela y Manuela.
Síntesis de la decisión
En la Universidad de Antioquia, a raíz de un estallido social motivado por denuncias de violencias basadas en género y sexuales perpetradas dentro del entorno educativo, se inició una investigación disciplinaria en contra de un docente, por la presunta comisión de estas conductas en contra de sus estudiantes.
Durante más de un año, la Universidad adelantó la investigación hasta que la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia asumió el caso en ejercicio del poder disciplinario preferente, tras una solicitud del docente investigado, por considerar que la instructora del proceso había vulnerado su derecho al debido proceso. Con ocasión de dicha decisión, las abogadas de las estudiantes presentaron escritos a la entidad, en los que le advirtieron que la dilación injustificada generaba confrontación entre las víctimas y el profesor, lo que aumentaba el riesgo de revictimización.
Pese a este contexto, la señalada Procuraduría remitió el expediente a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, al considerar que las conductas investigadas podían constituir infracciones al derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 52, numeral 2º, de la Ley 1952 de 2019. En respuesta, las abogadas le solicitaron reconsiderar la decisión, al advertir que esa remisión desconocía, entre otros aspectos, el deber de debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer. Con todo, la Procuraduría Mixta 1 devolvió el caso.
Como consecuencia, las accionantes presentaron solicitud de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Regional de Antioquia, en la que pidieron que se les ordenara, entre otras peticiones (i) a esta última tomar una decisión respecto de la investigación dentro de las 48 horas siguientes y abstenerse de incurrir en conductas que desconocieran los derechos de las mujeres; y (ii) encargar a otra delegada ejercer vigilancia sobre la investigación objeto de reproche.
Los jueces de instancia no le dieron la razón a las accionantes y declararon improcedente la acción de tutela, al considerar que las víctimas contaban aún con los mecanismos ordinarios de la Ley 1437 de 2011. Contrario a lo resuelto, la Sala Tercera de revisión sostuvo que no existían mecanismos idóneos ni eficaces para conjurar la situación de las accionantes, por cuanto los recursos existentes no contemplaban la posibilidad de reclamar la mora administrativa injustificada.
Para resolver el caso, la Corte explicó que la violencia institucional también constituye una forma de violencia contra la mujer, puesto que se produce cuando agentes del Estado, desde una posición de superioridad, dificultan la defensa de las mujeres y pueden incluso revictimizarlas. También advirtió que el peregrinaje institucional configura una forma de violencia institucional contra la mujer, en la medida en que prolonga el riesgo grave en el que pueden encontrarse las víctimas de violencias basadas en género y sexuales, además de imponerles una carga desproporcionada.
A su vez, reiteró la obligación del Estado colombiano de aplicar el estándar de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer. Así, recordó que este implica resolver los conflictos de manera justa y oportuna, mediante recursos inmediatos, exhaustivos, serios, imparciales y desarrollados dentro de plazos razonables, sin dilaciones injustificadas.
En el marco de lo anterior, la Sala concluyó que (i) se configuró el fenómeno del peregrinaje institucional, pues aunque las procuradurías tenían razones para asumir la competencia de la investigación, el traslado del caso entre ellas generó un rebote institucional que vulneró el derecho de las accionantes a contar con una ruta adecuada para tramitar denuncias disciplinarias de violencias basadas en género y sexuales; y (ii) se desconoció la debida diligencia que debía regir la investigación por los hechos denunciados.
En consecuencia, la Sala revocó parcialmente las decisiones de instancia y concedió el amparo de los derechos de las accionantes a una vida libre de violencia, a no ser discriminadas por razones de género, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Por lo tanto, (i) ordenó a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos continuar con el proceso disciplinario, adoptar una decisión dentro de los seis (6) meses siguientes e informar a las víctimas de manera oportuna acerca de las actuaciones realizadas en el marco de la investigación; (ii) solicitó al procurador general de la nación establecer un espacio de formación sobre la interpretación del artículo 52, numeral 2º, de la Ley 1952 de 2019, respecto de las investigaciones por violencias basadas en género y sexuales y determinar la pertinencia de abrir una investigación contra los funcionarios que ocasionaron la mora administrativa analizada en el proceso.
Finalmente, (iii) ordenó a la Universidad de Antioquia que active las medidas de psicorientación y garantías académicas, para brindar acompañamiento a las accionantes en su proceso de cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del título profesional, en caso de que no se hayan graduado, y que expresen su deseo de recibirlo.
Aclaración previa
La Sala ha adoptado como medida de protección a la intimidad de las solicitantes la supresión de los datos que permitan identificarlas, razón por la cual sus nombres serán remplazados por unos ficticios y se suprimirá la información necesaria para proteger sus derechos a la privacidad y la segurida. Adicionalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará a la Secretaría General de esta Corporación, a las autoridades judiciales de tutela y a aquellas vinculadas al trámite, guardar estricta reserva respecto de su identificación.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos relevantes que motivaron la solicitud de tutel
El 29 de julio de 2024, las abogadas de la Corporación Colectiva Justicia Muje Angie Mercedes Serrato Osorio, quien obra como apoderada judicial de Valeri, y Kenya Lorena Gómez Urrea, quien actúa en calidad de apoderada judicial de Ana, Isabela y Manuel, presentaron solicitud de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus defendidas al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una vida libre de violencias.
Las apoderadas afirmaron que en agosto de 2022 se presentó en la Universidad de Antioquia (la Universidad) un “estallido social causado por las Violencias Basadas en Género ocurridas en el entorno universitario. Y que, en el marco de dicho escenario, “las mujeres de la universidad protagonizaron una serie de actos públicos, escraches y movilizaciones de distintos tipos con las que pusieron en conocimiento de la comunidad en general denuncias por actos de Violencias Basadas en Género (VBG) que ocurren y han ocurrido dentro del claustro universitario.
Narraron que, con ocasión de las actuaciones descritas, el 9 de agosto de 2022 se realizó “una asamblea multiestamentaria de mujeres y disidencias sexuales en la que diversas estudiantes pusieron en conocimiento del personal de la Facultad de Derecho múltiples formas de violencias de las cuales habían sido víctimas por parte de docentes universitarios. En esa oportunidad, además, solicitaron que se diera apertura a las investigaciones disciplinarias correspondiente.
Las abogadas plantearon que el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas remitió un informe a la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad (Unidad o UAD) para que diera apertura al trámite disciplinario en contra de varios docentes de la facultad, entre estos, Octavi. Dicha Unidad, en virtud de la Resolución n.º 156 del 19 de agosto de 2022, dio apertura a la fase de investigación disciplinaria bajo el radicado UAD-2022-1274 frente al docente Octavio, por la presunta ocurrencia de comportamientos de violencias basadas en género y sexuale.
Las apoderadas precisaron que por medio de la Resolución n.º 182 del 8 de septiembre de 2022 la UAD les reconoció a Isabela y Ana la calidad de “sujetos procesales (víctimas)” en el proceso disciplinario UAD-2022-127, y que, mediante la Resolución n.º 184, de la misma fecha, la Unidad reconoció idéntica calidad a Manuel.
En el expediente obran sendos oficios con fecha del 15 de septiembre de 2022 en los que la coordinadora 1 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), informó a las estudiantes Isabela, Ana y Manuela; así como al investigado y a su apoderado, el traslado por competencia del proceso disciplinario UAD-2022-1274 a la Dirección Jurídica de la Universidad. En el documento se precisa que, de acuerdo “con lo establecido en la Resolución Rectoral 49265 del 31 de agosto de 2022, […] se resolvió conformar un equipo de trabajo radicado en la Unidad de Asuntos Disciplinarios con la función de adelantar la instrucción y decisión de los procesos disciplinarios relacionados con violencias basadas en género y sexuales.
Luego, en la Resolución n.º 0019 del 14 de diciembre de 2022, la profesional del equipo para la implementación de los lineamientos de prevención, detección y atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basadas en género de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad (UAD) reconoció como sujeto procesal a Valeri.
Las apoderada señalaron que, después de que la UAD negara una petición de nulidad de la actuación a partir de la Resolución n.º 156 del 19 de agosto de 2022, presentada por el apoderado del investigad, el señor Octavio solicitó ante la Viceprocuraduría General de la Nación el ejercicio del poder disciplinario preferente.
En relación con la anterior petición, narraron que, mediante el Auto del 29 de mayo de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia emitió concepto favorable sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente y, por su parte, por medio del Auto del 1 de junio de 2023, el viceprocurador general de la nación autorizó el ejercicio del mencionado poder preferente a dicha Regional respecto de la investigación adelantada por la UAD de la Universidad de Antioqui.
Además, mediante la Resolución n.º 123 del 12 de septiembre de 2023, la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la Universidad de Antioquia decretó la práctica de pruebas de ofici. Sin embargo, el 10 de octubre de 2023, la Procuraduría Regional de Antioquia informó a la UAD acerca de la autorización del ejercicio del poder disciplinario preferent. En consecuencia, el expediente fue trasladado a dicha entidad.
Las abogadas tutelantes señalaron que radicaron diferentes solicitudes ante la Procuraduría Regional y la General de la Nación orientadas a averiguar el estado de la investigación y de la fase probatoria. Entre ellas, las peticiones del 2 de noviembre y del 5 de diciembre de 2023 realizadas, la primera, por la apoderada de An y, la segunda, por la apoderada de Valeri.
Pese a las diferentes peticiones, para el momento de presentación de la solicitud de tutela (29 de julio de 2024), luego de transcurridos más de veintidós meses desde que se profirió el auto de apertura de la investigación disciplinaria, no existe “un pronunciamiento oficial que prorrogue el término previsto en el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019 o […] un auto para continuar con la práctica probatoria dentro del proceso, a fin de definir la formulación de pliego de cargos. Además, agregaron que han trascurrido más de seis meses desde que se radicaron las peticiones de información antes mencionadas sin que la Procuraduría Regional haya emitido una respuesta de fondo, clara y precisa.
Debido a lo anterior, el 30 de abril de 2024, las abogadas radicaron ante la Procuraduría General de la Nación una nueva petición de información sobre el proceso disciplinario, con fundamento en el artículo 213 del Código General Disciplinario. Afirmaron: “[e]n términos psicosociales, una de las consecuencias de la dilación de la respuesta institucional, ha sido la confrontación de las mujeres con sus agresores en los entornos universitarios incrementando la situación de incertidumbre, zozobra y angustia y, perpetuando la vulnerabilidad y el riesgo de revictimización. En consecuencia, las víctimas afrontan sus afectaciones sin un abordaje integral de los daños psicológicos, físicos, sexuales y económicos y, de los impactos educativos, laborales y relacionales debido a que la universidad ya no representa un espacio seguro que puedan habitar sin miedo y sin violencia.
En esa ocasión las apoderadas plantearon peticiones orientadas a (i) continuar con la fase probatoria para que la Procuraduría Regional tenga elementos para adoptar una decisión de fond; (ii) resolver las solicitudes del 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2024, además, rendir informe acerca de las actuaciones adelantadas en el proceso disciplinario UAD 2022-1274 y permitirles el acceso al expediente, y (iii) disponer la intervención de otra delegada de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se ejerza vigilancia especial al desarrollo de la investigación disciplinaria correspondiente a las denuncias sobre violencias basadas en géner.
Precisaron que, sin dar respuesta a la anterior petición, el órgano de instrucción informó que, mediante el Auto del 8 de mayo de 2024, la Procuraduría Regional resolvió “REMITIR POR COMPETENCIA la investigación disciplinaria adelantada bajo el IUS-E-2023-247311/IUC-D-2023-2926333, a la Procuraduría Mixta 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, para que continúe con el trámite correspondiente”. Lo anterior, al invocar el factor de competencia especial señalado en la Resolución 377 de 202 de la Procuraduría General de la Nación (art. 4), en atención a que las posibles faltas disciplinarias podrían ser constitutivas de infracciones al derecho internacional de los derechos humanos.
Las apoderadas señalaron que la anterior decisión no tiene en consideración los derechos de las víctimas, quienes han sido “revictimizadas, desatendidas y menospreciadas, no solo por el victimario en la denuncia, sino también por un funcionario público a quien se le encomendó administrar justicia en dicha situación, desconociendo los derechos y garantías que como víctimas les asisten dentro del proceso disciplinario. Por el contrario, contribuye a continuar dilatando injustificadamente el proceso.
Mencionaron que, el 6 de junio de 2024, presentaron un memorial dirigido a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, en el que pidieron reconsiderar la decisión de remitir por competencia el expediente disciplinario a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos (Procuraduría Mixta 1) ubicada en Bogotá, de forma que se disponga que su instrucción continúe a cargo del mencionado ente regional.
Manifestaron que la decisión mencionada es una acción con daño porque (i) afecta el derecho de las mujeres reconocidas como víctimas de violencias basadas en género a recibir asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializad; (ii) vulnera su derecho fundamental de acceder a la justicia en forma justa y equitativa y, por esa misma vía, el derecho al debido proceso; además (iii) trasgrede la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para investigar, sancionar y reparar la violencia contra la muje.
Finalmente, las abogadas señalaron que el 3 de julio de 2024 la Procuraduría Mixta 1 les notificó la devolución por competencia del expediente IUS E-2023-247311/IUC D-2023-2926333 a la Procuraduría Regional para que instruya el proces. Sin embargo, en el trámite de revisión el procurador regional de Antioqui informó que, mediante el Auto del 27 de agosto de 2024, esa delegada insistió en la remisión por competencia a la Procuraduría Mixta 1, por lo que es esta última la que adelanta el procedimiento.
Con fundamento en lo anterior, las apoderadas solicitaron: (i) ordenar a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, que, en las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, tome la decisión que corresponda, de acuerdo con la Ley 1952 de 2019.
(ii) Advertir a la mencionada entidad que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas que desconozcan los derechos de las mujeres y que incluya el enfoque de género en sus providencias. Además, que ponga en marcha un plan de formación de sus funcionarios con el fin de garantizar en las investigaciones los derechos de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito universitario.
(iii) Ordenar la intervención de otra delegada de la Procuraduría General a fin de ejercer vigilancia especial al desarrollo de la investigación disciplinaria correspondiente a la denuncia sobre violencias basadas en género presentadas por sus defendidas en contra del señor Octavio, bajo la perspectiva de género que ha incorporado la entidad en sus lineamientos.
(iv) Ordenar a la Defensoría del Pueblo, mediante su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género; a la Presidencia de la República, Consejería para la Equidad de la Mujer, y a la Procuraduría General de la Nación, prestar vigilancia en garantía del cumplimiento expedito, completo y rápido de las órdenes que se profieran a la hora de resolver la presente acción constitucional, para lo cual se deberá remitir copia del fall.
2. Admisión de la solicitud de tutela y contestaciones
El 30 de julio de 2024, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín admitió la solicitud de tutela y dispuso vincular a la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, al señor Octavio y a los terceros con interés dentro del proceso disciplinario IUS E-2023-247311/IUC D-2023-292633. Luego, el 9 de agosto de 2024, el Juzgado vinculó a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Mixta .
Con posterioridad a la declaración de nulidad de lo actuado por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellí, el 8 de octubre de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Medellín, el Juzgado vinculó al proceso de tutela a la abogada Maryory Rivera, servidora pública de la Procuraduría General de la Nació.
A continuación, la Sala relaciona las respuestas recibidas.
2.1. Respuesta de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia
Mediante escrito del 31 de julio de 202, el procurador regional de Antioqui solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Mencionó que las accionantes disponen de las herramientas legales y garantías contempladas en el Código General Disciplinario y en las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012. Además, sostuvo que el derecho de petición no es el mecanismo adecuado para reclamar el impulso de una actuación procesal y mucho menos lo es la acción de tutela.
El funcionario afirmó que la remisión por competencia a la Procuraduría Mixta 1 no fue caprichosa, sino que fue motivada por la necesidad de blindar de garantías la actuación y evitar el fenómeno de la prescripción, dada la fecha de ocurrencia de los hecho. Esto porque dicho término es de doce años para faltas relacionadas con infracciones al derecho internacional de los derechos humanos, y no de cinco años, de acuerdo con los artículos 33 y 52 de la Ley 1952 de 2019.
Finalmente, en lo relacionado con la mora injustificada, mencionó que “la profesional a cargo de la investigación, para el momento en que se le comisionó la evaluación e instrucción del presente asunto, esto es, el 27 de junio de 2023, tenía a su cargo la gestión de aproximadamente 100 expedientes, más los repartos ordinarios y extraordinarios posteriores que se le continuaron haciendo y, además, debido al tránsito legislativo que se explicó con antelació, debió priorizar todos aquellos asuntos que estaban en riesgo de prescripción para el 28 de diciembre de 2023.
2.2. Respuesta de la Universidad de Antioquia
Mediante escrito del 1 de agosto de 202, la apoderada general de la Universidad de Antioqui planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la institución universitaria, dado que la Procuraduría General de la Nación asumió la competencia sobre la investigación disciplinaria UAD-2022-1274. Por lo tanto, no es la entidad que genera la presunta vulneración alegada, como tampoco aquella que deba atender el amparo reclamado en la acción de tutela. En ese orden, solicitó su desvinculación.
2.3. Intervención de Abogados sin Fronteras Canadá que acompaña la solitud de tutela
Mediante escrito del 1 de agosto de 202, la directora para Colombia de Abogados sin Fronteras Canad, en primer lugar, se pronunció acerca del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, el deber de debida diligencia en el sistema interamericano de derechos humanos en casos de violencias basadas en género, el plazo razonable en casos de violencias basadas en género, el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia y al debido proceso, los derechos procesales de las víctimas de violencias basadas en género en los procesos disciplinarios y la violencia institucional.
En segundo lugar, la directora llamó la atención en que, pese a la investigación iniciada sobre los casos de violencias basadas en género presentados en la Universidad de Antioquia, todavía no existe ningún resultado y, por el contrario, “han existido múltiples obstáculos en la investigación como el intento de traslado del expediente entre Procuradurías regionales, las barreras en el acceso al expediente, la falta de información sobre el estado y avance del proceso y la falta de citación a realización de audiencias.
Además, en relación con el vencimiento del término señalado en el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019, la directora mencionó que equivale a 18 meses para adelantar la investigación disciplinaria y que se encuentra vencido hace más de cuatro meses. Al respecto, afirmó que “el auto de apertura de investigación fue proferido el 19 de agosto de 2022, hace más de 22 meses, sin que a la fecha se haya evidenciado ningún avance procesal, práctica probatoria adicional a la ampliación y ratificación de la queja ni una decisión de fondo, de allí que las víctimas no hayan podido ejercer su rol como partes en el curso del proceso disciplinario. Esto, subrayó, conlleva el desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al plazo razonable.
En tercer lugar, la directora afirmó que al no obtener respuestas eficaces y con la mayor celeridad se estaría “presenciando un patrón sistemático de violencia en las instituciones de educación superior en Medellín y acumulando denuncias y procesos disciplinarios infructuosos en donde no se garantizan los derechos sustanciales y procesales de las víctimas. Esta situación, agregó, propicia un ambiente de impunidad frente a estos casos y constituye un contexto discriminatorio hacia las mujeres en los mencionados escenarios, lo que “tiene como consecuencia la falta de denuncia y la reticencia a acudir frente a las autoridades competentes por parte de las víctimas.
En cuarto lugar, la directora sostuvo que la Procuraduría General de la Nación tiene una obligación reforzada de prevención e investigación de las violencias contra las mujeres, así como el deber de desarrollar prácticas que permitan una actuación eficaz en los procesos disciplinarios iniciados por violencias basadas en género.
Finalmente, la directora planteó que las mujeres víctimas “se han visto sometidas a una violencia institucional sistemática que las ha situado en una posición de revictimización y vulnerabilidad, dejándolas expuestas a que se continúe con el ciclo de violencia en el cual se encuentran inmersas al interior de la institución educativa. Solicitó, entonces, la implementación de un enfoque de género que le imprima celeridad al proceso, de forma que se garantice el derecho de las accionantes a una vida libre de violencias en entornos educativos, así como sus derechos a la justicia, la verdad y la no repetición.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión
3.1. Sentencia de primera instancia
Mediante la Sentencia del 16 de octubre de 202, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, en primer lugar, declaró improcedente el amparo del derecho al debido proceso al considerar que la solicitud de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad. Esto debido a que las accionantes pueden acudir a los mecanismos que brinda la Ley 1952 de 2019 para impulsar el proceso y, de ser el caso, a los medios de defensa judicial señalados en la Ley 1437 de 2011 para cuestionar actuaciones administrativas.
Sin embargo, el Juzgado reconoció que la Procuraduría Regional “ha dilatado innecesariamente el proceso […] incurriendo en mora, que no es judicial, sino administrativa. Por lo tanto, exhortó a la Procuraduría General de la Nación, a instancias de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, a que dé cumplimiento a las normas del procedimiento disciplinario correspondiente, en especial, en lo que respecta a los plazos, que son perentorios.
En segundo lugar, el Juzgado tuteló el derecho de petición de las accionantes al entenderlo vulnerado por las entidades de control antes mencionadas, ante la ausencia de respuesta a las peticiones de información realizadas por las apoderadas de las accionantes. En consecuencia, ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión, den repuesta de fondo, clara y congruente a las peticiones realizadas el 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2023 y el 30 de abril de 2024.
3.2. Impugnación
El 30 de octubre de 2024, la apoderada judicial de Valeria impugnó el fallo de primera instanci. Concentró los argumentos, principalmente, en la violación del debido proceso por la mora administrativa que implican las dilaciones injustificadas y el desconocimiento de plazos razonables y perentorios en la investigación disciplinaria.
En relación con la decisión de declarar la improcedencia del amparo del derecho al debido proceso dado el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, la apoderada llamó la atención en que las pretensiones de la solicitud de tutela no ponen en discusión un acto administrativo proferido en el marco del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría Regional porque, en efecto, no existe.
Lo que cuetiona la apoderada, precisamente, es la falta de celeridad, eficacia y eficiencia en la gestión de la entidad que se materializa a través del desconocimiento del plazo perentorio de la etapa de investigación y las dilaciones injustificadas, lo que afecta el debido proces''. La situación descrita, afirmó, “puede conllevar a una […] violencia de género institucional […] de tal magnitud que sobrepasa el ámbito legal de los medios de control de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Además, la apoderada subrayó que obligar a las víctimas “a acudir a los medios ordinarios de defensa constituye una carga desproporcionada de cara a las circunstancias particulares del asunto. En efecto, a partir de la documentación aportada al expediente, se ha tratado de un proceso disciplinario largo dispendioso y estropeado desde la perspectiva de quien actuó en calidad de víctima, características que hacen que la imposición de la carga de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa se torne desproporcionada y susceptible de generar una victimización secundaria o revictimización por parte del Juez Constitucional.
3.3. Sentencia de segunda instancia
Mediante la Sentencia del 4 de diciembre de 2024, la Sala Décima de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo de primera instanci. Advirtió que la petición realizada por las accionantes, relacionada con que se ordene a la Procuraduría General de la Nación que adopte decisiones inmediatas en el proceso disciplinario que involucra al profesor Octavio, basándose en una presunta dilación y omisión en la resolución del caso, busca sustituir el trámite del procedimiento disciplinario y puede alterar el curso de la actuación. Esto, según explicó, pese a que la intervención del juez de tutela en estos asuntos está limitada al control de constitucionalidad de los actos administrativos, solo cuando se demuestra que la autoridad disciplinaria ha vulnerado de forma clara y evidente derechos fundamentales.
4. Trámite de selección y actuaciones en sede de revisión
Mediante el Auto del 31 de enero de 2025, proferido por la Sala de Selección de Tutela Número Un, la Corte Constitucional escogió para revisión el expediente T-10.792.77, que fue repartido a la magistrada para sustanciación el 14 de febrero de 2025. Mediante el Auto del 3 de marzo del año en curso, la ponente dispuso el decreto de pruebas y, debido al tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud de tutela (julio de 2024), pidió a las partes que respondieran algunos interrogantes puntuales relacionados con la investigación disciplinaria y actualizaran la información del cas.
Se recibieron las siguientes respuestas, que fueron puestas a disposición de las partes y los terceros con interés por un término de dos días hábiles.
4.1. Respuesta de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia
Mediante escrito del 5 de marzo de 2025, el procurador regiona informó que el expediente IUS E-2023-247311/IUC D-2023-2926333 fue conocido por ese ente regional y que, posteriormente, fue remitido a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos. Por lo tanto, procede a dar respuesta a los cuestionamientos realizados en el auto de decreto de pruebas en el contexto de la actuación de cada una de esas dependencias.
En primer lugar, el procurador regional señaló que la Procuraduría General de la Nación, en febrero de 2024, socializó la Guía del proceso disciplinario con enfoque en los derechos de las mujeres, como un instrumento que introduce una serie de pautas orientadas a hacer efectivo el énfasis mencionado en la actuación disciplinaria. Además, mencionó que la Procuraduría Regional acoge los lineamientos fijados por la Corte Constitucional, entre otros, en la Sentencia T-400 de 2022, en aras de garantizar la protección que merece la mujer víctima de cualquier tipo de violencia, incluido el de valorar las pruebas con perspectiva de género, como efectivamente lo hizo al momento de evaluar la investigación disciplinaria que llevaba la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, y que fue asumida por la Procuraduría en ejercicio del poder preferente.
En segundo lugar, el procurador regional informó que, mediante el Auto del 27 de agosto de 2024, esa regional insistió en la remisión por competencia a la Procuraduría Mixta 1, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 1952 de 201, que inicialmente se había realizado el 8 de mayo de 2024, dado el contexto de los hechos y las partes involucrada.
El procurador regional defendió las siguientes razones para la nueva remisión: los hechos investigados podrían constituir infracciones al derecho internacional de los derechos humanos. El viceprocurador autorizó el ejercicio del poder preferente debido al impacto y la connotación de la violencia de género que implicaba el caso. La concesión del poder preferente a petición del disciplinado no conllevaba necesariamente una acción disciplinaria contra los servidores que instruían el asunto en la UAD de la Universidad de Antioquia, sino la posibilidad de seguir instruyendo la actuación en consideración a que el término de prescripción es de doce años. Finalmente, según la Ley 1257 de 2008, la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos, por lo que el asunto debe tramitarse conforme a los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, entre ellos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
En tercer lugar, el procurador regional aclaró que el proceso está en la Procuraduría Mixta 1, delegada que recibió el expediente el 23 de octubre de 2024 y debe continuar su trámite en el estado en que se encuentra. Asimismo, dicha dependencia informó que, desde esa fecha, “el abogado instructor designado ha venido adelantando las diligencias necesarias, encontrándose actualmente en fase de elaboración de un auto que será emitido próximamente, practicando pruebas y proyección del auto de fondo.
4.2. Respuesta de la Unidad de Asuntos Disciplinarios y de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia
Mediante escrito del 7 de marzo de 2025, el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, quien tiene a cargo los procesos disciplinarios por violencias de género y sexual, dio respuesta a las preguntas formuladas por la magistrada sustanciadora en el Auto del 3 de marzo de 2025.
En primer lugar, en cuanto a la normativa y las directrices vigentes que la institución aplica en investigaciones disciplinarias que involucran presuntos hechos de violencias de género y sexual cometidos por sus servidores en contra de las y los estudiantes, el Equipo 3 hizo mención a la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, modificada por la Ley 2094 de 2021; la Ley 1257 de 200; diferentes acuerdos superiores de la institución relacionados con sus estatutos y otras disposiciones de carácter disciplinari; resoluciones rectorales referentes a las competencias de la Unidad de Asuntos Disciplinario y, finalmente, al Manual para la gestión de asuntos disciplinarios de la Universidahttps://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/2ba37871-7e65-43a0-8922-bd4cb0ab406c/RE-MA-01Manual.pdf?MOD=AJPERES&CVID=p49ufTM.
En segundo lugar, en relación con el protocolo para prevenir, conocer y atender presuntos casos de violencias de género y sexuales dentro de la institución educativa, el Equipo señaló que mediante la Resolución Rectoral 49732 del 26 de enero de 2023 se adoptó el Protocolo y la Ruta Violeta para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad de Antioquihttps://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLc4IwGPwr9dBjJgFfcERkdKzKYH2RSyeEqGkloZDS2l_foMy0PYjTsT2US_KFze5mJ18ghmuIBSn4liguBdnrOsSdB8t2TcNpofFgNnKR03Edr3u_HJuWCVdHADrzOQhi_XsatD3DdNHYn_b6KJjNPcfu2Iu-har9NQBcr7-EGGIqVKp2MExlpsj-JWbkFpH8e7WTCTvNKUlSIkh-i4S82TZos0FswTJ5U3C5Z4LyI55KoZjgsSyLmOWKUBJLvSnNpJJU7iVIM1aUeCkAUdWEi0JjdYDHKien1SLaHnJQypd2U8pjGKKNZuyYEYiMOAKtDWuDiFg2iAllbTvedA3UreKpOT-uT39V6n0N2JoFbRQMh5ajw57582YFqOEItYfuWQ--AVcFZ69wIWSW6Ctz_8MjDi8ptNCVCif6zzuGTA8Ffm80GE8M5Lvmr9CfdW_8Kf3dte5HlzpMPwH88fkZO7rPyp54U3D9HxotTRaLxGoewNNm4jVb4ah4701BNeCw8QH2M28D/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2Fcampanas%2FNo%2BG%2521c3%2521a9nero%2Bviolencia%2FasContenido%2FasDestacados%2Fprotocolo-prevencion-atencion-investigacion-sancion-vbgys-udea.
En tercer lugar, frente al acompañamiento que la Universidad brinda a las y los estudiantes afectados por presuntos hechos de violencias de género y sexuales cometidos por sus servidores, el Equipo de Atención de las Violencias Basadas en Género (VBG) de la Universidad adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario hizo mención del Protocolo y la Ruta Violeta para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales. Señaló que el Protocolo está compuesto por tres componentes: prevención, atención e investigación, y que la Ruta Violeta, definida como un conjunto de acciones articuladas para garantizar la atención de las personas victimizadas por este tipo de violencias, en procura de su protección y el restablecimiento de sus derechos, está conformada por los componentes de atención e investigación y sanción. Mencionó las dependencias que están a cargo de cada uno de los mecanismos y las actuaciones a su cargo.
El Equipo de Atención de las Violencias Basadas en Género precisó que dentro del componente de atención de la Ruta Violeta se encuentran la Línea Violeta te Orienta y el Equipo de Atención de las VB de la Dirección de Bienestar Universitario, y el Proceso de Seguridad a Personas y Bienes, de la Vicerrectoría Administrativa. Además, el Equipo 3 de la UAD adscrito a la Rectoría, que es el encargado del componente de investigación y sanción de los casos relacionados con VBG en el ejercicio de la función pública y en el marco de la vida universitaria.
El Equipo 3 de la UAD expidió el Manual para la gestión de asuntos disciplinarios en el que se estableció, entre otras cosas, que las actuaciones por hechos de VBG y violencia sexual deben llevarse bajo los principios de debida diligencia, debido proceso, buena fe, acción sin daño, confidencialidad, no discriminación, no revictimización, no confrontación y reconocimiento de la persona victimizada como sujeta procesal o quejosa de acuerdo con su deseo.
El Equipo de Atención de las Violencias Basadas en Género señaló que, en cuanto al componente de investigación y sanción, el 25 de octubre de 2022 se publicó el Acuerdo Superior 481 de 2022, que estableció como prohibición y falta disciplinaria todo acto de VBG y/o violencia sexual, dentro de cada uno de los reglamentos institucionales, esto es, el Reglamento Estudiantil de Pregrado (Acuerdo Superior 1 de 1981); el Reglamento Estudiantil de Posgrado (Acuerdo Superior 432 de 2014); el Régimen Disciplinario del Personal Docente (Acuerdo Superior 297 de 2005), y el Estatuto del Personal Administrativo (Acuerdo Superior 055 de 1983).
En cuarto lugar, en relación con la pregunta por los casos de violencias de género y sexuales que se reportaron en el año 2018 en la Universidad, y las posibles investigaciones disciplinarias y las sanciones que fueron impuestas a los servidores investigados, el Equipo 3 de la UAD señaló que una vez revisada las bases de datos, en la UAD se denunciaron cuatro casos de este tipo contra servidores de la institución educativa, y que en todos ellos se adelantó la respectiva investigación y se adoptaron decisiones de terminació.
4.3. Respuesta de las apoderadas judiciales de las accionantes
Mediante escrito del 20 de marzo de 2025, las apoderadas Angie Mercedes Serrato Osorio y Kenya Lorena Gómez Urrea dieron respuesta a la solicitud de actualización de la información en el marco del presente trámit. Al respecto, informaron:
| Accionante | Actualización de los hechos |
| Ana | “[Ana] continúa matriculada en la universidad actualmente, y se encuentra en proceso de grado. Terminó las materias en el semestre 2024-2 y se encuentra elaborando el trabajo de grado. Manifiesta que desde que presentó la denuncia, su trayectoria académica cambió por completo porque solo pudo volver a matricular materias en modalidad virtual puesto que no se sentía cómoda en el campus ni quiso regresar a la universidad. Los hechos que desencadenaron la denuncia pública ocurrieron en 2022-2 cuando cursaba su octavo semestre y desde ese momento han trascurrido 3 semestres sin que asista presencialmente al ámbito universitario. Manifiesta que trata de graduarse lo antes posible porque la Universidad de Antioquia dejó de ser un espacio seguro para ella. Pues en las clases las señalaban, evidenciaban que eran las estudiantes denunciantes y algunos docentes expresaban abiertamente su desaprobación sobre la denuncia. La estudiante expresa que no hubo ninguna protección ni acompañamiento por parte de la Facultad, nadie nunca le preguntó cómo se sentía o si necesitaba apoyo. La estudiante señala que, a raíz de esta situación, su prioridad ahora es terminar el proceso de grado lo más pronto posible para no prologar su permanencia en un entorno que se convirtió en un espacio hostil para su formación académica y bienestar personal. |
| Isabela | “[Isabela], desde diciembre de 2023, terminó materias pasando a ser una egresada no graduada, a partir de ese momento perdió su calidad de estudiante activa pues terminó todos los créditos de su programa; desde diciembre de 2023 hasta la fecha de hoy sigue teniendo esta calidad, pues aún no ha concluido con el trabajo de grado que es el último requisito que debe cumplir para graduarse y en la facultad de derecho de la Universidad de Antioquia, el trabajo de grado no tiene créditos y se debe hacer de forma particular y en tiempos libres. Con esto manifiesta que ya no tiene vínculo con la institución pues las personas egresadas no graduados no tienen vínculo como estudiante, pero tampoco tiene el perfil de graduada pues aún no recibe su título universitario. En relación con la información actualizada la estudiante refiere que se encuentra agotada, cansada, aburrida y se siente sin energía. Le parece (mirando hacia atrás) tan absurdo que haya vivido este hecho de violencia sexual en 2018 y haya denunciado en agosto de 2022 y al sol de hoy marzo de 2025 sigan en procesos porque no existe decisión y no existe nada que le permita quitarse ese peso. En su caso particular, la abruma mucho pensar que está próxima a concluir su trabajo de grado y que estará en ceremonias de grado este año sin darle cierre a este hecho tan espantoso que vivió siendo estudiante activa. Expresa que en relación con cuándo tomaba las clases, hacía todo lo posible por ir a la otra sede de la Universidad de Antioquia la Antigua Escuela de Derecho, porque había menos gente, menos interacción, menos caras. Especialmente después de que denunciara públicamente en agosto de 2022 hasta mediados de 2023 era para ella insoportable toparse con compañeros de clase (hombres) porque más de uno la detenía en los pasillos a decirle que siendo ella estudiante de Derecho por qué no había ido a Fiscalía en 2018 y por qué esperó tanto, así como soportar las miradas y los rumores de sus compañeros. Para ella no era imaginable atrasarse en su carrera, y su familia tampoco lo habría aceptado. En el momento de la denuncia pública no obtuvo apoyo de la Ruta Violeta pues apenas en ese momento la universidad le estaba dando forma, posterior a esa época la Universidad empezó a fortalecer la ruta y hacerla eficiente. Expresa que obtuvo apoyo económico del programa de permanencia de bienestar universitario para pagar unas sesiones de psicoterapia. |
| Manuela | “[Manuela] expresa que los hechos denunciados ocurrieron en el año 2017 cuando se encontraba cursando el segundo semestre de la carrera y estaba matriculada en la materia problemas sociales 2 dictada por el docente Octavio, pero la denuncia pública no se presentó hasta el mes de agosto del año 2022 cuando la misma situación que ella vivió fue denunciada por otras mujeres por lo que tomó la decisión de no esconder más su suceso particular; para ese año ya se encontraba cursando el octavo semestre de la carrera, expresa que un poco atrasada por diferentes situaciones, entre esas, que en la línea de materias relacionadas con las ciencias sociales y el derecho laboral evitó el hecho de tener que ver nuevamente una materia dictada por el docente Octavio, prescindiendo de matricular la materia si él iba a ser quien la dictara y no lograba obtener un cupo en otro grupo, o cancelando el curso cuando ocurrían cambios de docente e iba a ser inminente un encuentro con él como profesor. Adicional al hecho de que en el momento en que la denuncia se hizo pública la carga del proceso y las diferentes posiciones de quienes hacían parte de la comunidad universitaria se le hicieron tan pesadas que nuevamente el rendimiento académico y el avance en la carrera se vio frenado. Señala que los hechos relevantes del suceso denunciado son los declarados por ella el día 1 de marzo de 2023 en diligencia de declaración juramentada programada por la Unidad de Asuntos Disciplinarios; después de decidir hacer públicos dichos eventos se inició para ella como denunciante otro proceso incómodo e imperecedero en el que lleva ya más de 2 años sin ningún avance y en el que se ve obligada a dar vueltas en círculo sobre los mismos hechos ocurridos una y otra vez para tenerlos presentes y poderlos replicar cuando sea necesario; a pesar de que, para hacer más llevadero el proceso y la ocurrencia en sí de los hechos, recibió atención psicológica en el año 2022, no hay recomendación suficiente que logre reducir los efectos emocionales de tener que cargar públicamente con este juicio y que inevitablemente agudiza los problemas que particularmente tiene para afrontar situaciones difíciles y complejas. Terminó de cursar materias desde el segundo semestre del año 2023 y a la fecha se encuentra en condición de egresada no graduada porque no ha terminado de cumplir los requisitos necesarios para graduarse como abogada. Para la fecha de la denuncia ella estaba en octavo semestre, solo le faltaban 2 semestres para terminar materias, en ese momento estaba matriculada en el consultorio jurídico 3, y para el siguiente semestre matriculó el consultorio jurídico 4, que en realidad era el mismo grupo con el que ella venía trabajando desde el 3, los mismos profesores y misma dinámica, particularmente con esta materia fue con la que tuvo problemas, sobre todo por parte de la profesora que dictaba el componente de derecho público pues sintió que no hubo mucha comprensión con la situación, ese semestre siguiente a las denuncias, fue difícil para ella. […]. |
| Valeria | “[Valeria] actualmente no es estudiante activa de la Universidad de Antioquia, pese a que únicamente le falta concluir una disciplina para finalizar con el curriculum académico de la carrera de derecho, desde el semestre 2024-2 no ha podido regresar al contexto universitario, pues, el escenario institucional exacerba su patología de trastorno mixto de ansiedad y depresión, derivado del daño causado por la violencia sexual de la que fue víctima por el docente Octavio. En sus palabras “odio ir a la Universidad, siento que las miradas y comentarios de mis compañeros y docentes me juzgan, señalan y revictimizan. Nadie entiende ni dimensiona todo el daño y dolor que llevo adentro y, que, se siente más profundo cuando camino por los pasillos de la Universidad que me vieron ser víctima de violencia sexual y manipulación psicológica. Hoy los hechos están impunes, mientras mi vida y estabilidad emocional y física se deterioran cada día más. De hecho, respondo estas preguntas desde la cama de un Instituto de salud mental, en donde he tenido que ser internada en dos oportunidades en lo que ha transcurrido el año 2025, por intento de suicidio con pastillas, con intervalo de un poco menos de 15 días. Mientras yo lucho por encontrar argumentos para continuar viva, el culpable continúa caminando los pasillo universitarios con la frente en alto, desafiando el poder y nuestra vulnerabilidad. [La accionante] actualmente recibe tratamiento psiquiátrico con medicación y tiene acompañamiento de la Secretaría de Salud departamental, del equipo especializado de prevención del suicidio. Por el momento, no tiene deseos de regresar a la Universidad de Antioquia, aunque su anhelo más grande sea graduarse de derecho con honores. |
Las apoderadas también se pronunciaron frente a las pruebas aportadas. En relación con la respuesta de la Procuraduría Regional, señalaron que no es clara la aplicación al caso concreto de la Guía del proceso disciplinario con enfoque en los derechos de las mujeres, pues “se ha dilatado injustificadamente el trámite (superior a 2 años), materializando una vulneración al debido proceso administrativo que se vislumbra en una mora administrativa y por esa vía trasgrediendo el deber de debida diligencia reforzada en casos de violencias basadas en género, ejerciendo de esta manera una revictimizacion y, además, violencia institucional.
Mencionaron que en el trámite disciplinario se ha presentado: (i) agotamiento del término de dieciocho meses para adelantar la investigación, desde hace más de seis meses; (ii) transcurso de un periodo de más de veinticuatro meses sin ningún avance procesal, práctica probatoria, ni decisión de fondo sobre la evaluación de la etapa disciplinaria que reinvidique y procure el respeto y garantía de los derechos de las víctimas, y (iii) aumento innecesario de la extensión del proceso, debido, entre otras cosas, a la remisión por competencia en dos oportunidades a la Procuraduría Mixta 1.
Respecto a la remisión del expediente a la Procuraduría Mixta 1, afirmaron que han transcurrido cinco meses aproximadamente sin ningún avance procesal notificado a las partes, y que el hecho de que el instructor “se encuentre, aparentemente, adelantando las diligencias necesarias (¿cuáles?) en el marco de la elaboración de un auto, no minimiza la flagrante violación a los plazos razonables y [el] desconocimiento del deber de debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Finalmente, mencionaron que el 21 de febrero de 2025 se presentó un memorial que, entre otras cosas, solicitaba información sobre el estado del proceso, el cual a la fecha no ha sido respondido.
En cuanto a la respuesta de la Universidad de Antioquia, las apoderadas se pronunciaron respecto a los archivos normativos que fueron enviados como anexo. Expresaron que los instrumentos jurídicos que se refieren a la VBG y la violencia sexual en la institución “son posteriores a agosto de 2022, fecha en la que fue realizada la denuncia pública por parte de las estudiantes de la Facultad de Derecho, esto significa que tanto al momento de los hechos, esto es, 2018, como agosto de 2022, la Universidad no contaba con instrumentos ni una ruta clara y respetuosa de los derechos de las víctimas para abordar las VBG y las violencias sexuales en la institución.
Para terminar, reiteraron la solicitud de amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una vida libre de violencias para las mujeres accionantes y, en consecuencia, ordenar a la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia que, en 48 horas desde la notificación de la providencia tome la decisión que corresponda, según lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.
Además, pidieron que se advierta a dichas entidades que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en conductas que desconozcan los derechos de las mujeres y que incluyan el enfoque de género en sus providencias siempre que corresponda. Asimismo, que pongan en marcha un plan de formación de sus funcionarios a efectos de garantizar que en las investigaciones en las que obren mujeres víctimas de violencias en el ámbito universitario: a) se asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en el contexto académico; b) se cumplan los estándares internacionales sobre el deber estatal de debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia; c) se atiendan las reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia con perspectiva de género, y d) se adopten mecanismos de control que desestimulen la tolerancia estatal de las agresiones e impidan que los funcionarios ejerzan actos de violencia institucional en contra de las denunciantes.
4.4. Intervención realizada por el sujeto disciplinado
Mediante escrito del 21 de marzo de 2025, el señor Octavio, intervino en el presente trámite con el fin de que no se afecte su dignidad ni se sigan vulnerando sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al debido proceso, al buen nombre y a la honra. Además, afirmó ser “calumniado, amenazado de muerte y desterrado de la Universidad de Antioquia desde el 10 de agosto de 2022
En el escrito se pronunció frente a los hechos ocurridos en la Universidad entre agosto y septiembre de 2022, en donde se realizaron asambleas y “círculos de la palabra, que pusieron de presente diferentes denuncias contra servidores de la institución por violencias basadas en género, señalados en esos espacios como abusadores, acosadores y violadores, y a quienes no se les permitió el ejercicio del derecho a la defensa. Señaló: “En mi caso personal, desde siempre estuve dispuesto a dar mi versión detallada de lo ocurrido, incluso, en el mismo escenario donde fui señalado calumniosamente de ser un abusador y un violador. No lo pude hacer en su momento, primero porque el decano me negó mi derecho fundamental a la réplica, y, segundo, porque desde el 10 de agosto de 2022, día en el que se realizó un 'círculo de la palabra' convocado por el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estoy amenazado de muerte y, como consecuencia, me encuentro desterrado y desplazado del lugar donde estudié, trabajé y viví por más de 24 años.
El señor Octavio narró que luego de que la UAD abrió la investigación en su contra el 26 de agosto de 2022, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que hiciera uso de su poder preferente “debido a las trasgresiones al debido proceso que venía realizando indecorosamente la mesa 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, así como su obscena falta de neutralidad, por la presión indebida que los grupos feministas ejercían sobre las autoridades universitarias y por la evidente relación de amistad que existía entre la investigadora y las abogadas de las denunciantes. Por eso interpus[o] queja disciplinaria contra la […] instructora de la UAD […].
El disciplinado sostuvo que si bien la Corte Constitucional reconoce el escrache como un método que busca visibilizar y denunciar violaciones de derechos humano'''', “en su caso no puede aplicarse la convalidación del escrache, pues las denuncias dentro de las asambleas y 'círculos de la palabra' por parte de las tutelantes se centraron en hechos falsos, ventilando en público, y con el respaldo del decano de la Facultad de Derecho, información íntima sin [su] autorización y sin orden judicial que lo autorizara, difamando [su] buen nombre y exponiéndo[lo] a un riesgo excepcional en [su] lugar de trabajo, considerando, […] que en la Universidad de Antioquia operan grupos armados de extrema izquierda, que iniciaron, acompañaron y respaldaron las protestas usando medios perversos como la amenaza de muerte, la difamación, la calumnia y el desplazamiento.
En segundo lugar, el señor Octavio cuestionó que las apoderadas judiciales de las solicitantes y la misma Universidad en el curso de la investigación adelantada enmarcaran los hechos en presuntas graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pese a que, según menciona, “en sus testimonios las denunciantes no hablan de ningún acto de violencia. De Ninguno. Por lo tanto, no se explica con fundamento en qué hechos se atreven las abogadas a afirmar que h[a] cometido acceso carnal violento y acto sexual violento contra las tutelantes. ¿o pretenden llevar al absurdo la perspectiva de género que se reclama en la justicia, para que, con la simple acusación de una mujer hacia un hombre, se le dé a aquella total credibilidad y se condene a éste con total drasticidad?.
El profesor también sostuvo que aunque las accionantes en varios escenarios, entre ellos el proceso de tutela, han manifestado que existieron unos presuntos delitos, no han presentado las debidas denuncias ante la autoridad competente.
Respecto a lo anterior, el señor Octavio hizo referencia a varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), publicadas en la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se ha precisado el alcance y las formas de la violencia contra la mujer relacionados con casos graves como violación, tortura, abuso sexual, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual.
En esa línea, el profesor llamó la atención “sobre la imprecisión y textura abierta de expresiones genéricas que definen ambiguamente la violencia contra la mujer como: 'cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto, mencionó, porque como lo afirma la misma Corte IDH “no toda conducta cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará.
El disciplinado concluyó que, de acuerdo con los hechos conocidos hasta ahora en versión de las denunciantes, no existen elementos para considerar que estos impliquen una grave violación a los derechos humanos. En ese orden, no tiene por qué modificarse y flexibilizarse la carga de la prueba con la aplicación del enfoque de género, de modo que se restrinja la presunción de inocencia que tiene como investigado, así como sus derechos de defensa y contradicción por medio del ejercicio del contrainterrogatorio, que no fue permitido en la investigación adelantada por la Unidad de Asuntos Disciplinarios.
En tercer lugar, el señor Octavio planteó algunas consideraciones personales acerca de la situación que ha tenido que vivir desde hace más de treinta meses. Señaló: “[n]o soy un agresor sexual. No soy una persona violenta ni manipuladora. Nunca he actuado violentamente en contra de nadie, de ningún hombre o de ninguna mujer. No tengo antecedentes penales ni disciplinarios. En toda mi vida laboral como profesor de la Universidad de Antioquia siempre mantuve un trato amable y respetuoso con mis estudiantes, que fue reconocido en la evaluación de mi desempeño docente; y agregó: “[d]urante 24 años, 14 de los cuales me desempeñé de manera continua como profesor de cátedra, estuve vinculado a la Universidad de Antioquia académica y laboralmente. Como consecuencia de los falsos señalamientos fui despedido de mi trabajo, amenazado de muerte y desterrado de los predios universitarios, sin fórmula de juicio. Las falsas denuncias en mi contra fueron suficientes para arruinarme la vida.
Finalmente, el profesor manifestó su acuerdo con las decisiones de los jueces de tutela y, al prever que es probable que la Corte le dé a la Procuraduría un plazo de 48 horas para que se pronuncie frente al proceso, solicitó que haga un ejercicio de ponderación que ponga en un lado de la balanza sus derechos como investigado, en la medida en que la entidad no tiene elementos para cerrar la etapa de investigación. El interviniente planteó que desconoce el contenido de la apertura de la investigación disciplinaria y sostuvo que “(i) [n]o se [le] ha dado a conocer la relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible; (ii) no cono[ce] la relación de pruebas cuya práctica se va a ordenar o se ordenó; (iii) no se han incorporado [sus] antecedentes disciplinarios, ni el certificado de la entidad a la cual estuv[o] vinculado claramente como servidor público, ni la constancia sobre el sueldo devengado para la época de la supuesta realización de la conducta.
4.5. Intervenciones que acompañaron la demanda, recibidas durante el trámite de revisión
Corporación Caribe Afirmativo
El 18 de marzo de 2025, la Corporación Caribe Afirmativo cuestionó la dilación significativa que se ha presentado en la decisión de los hechos que tuvieron lugar entre 2017 y 2018, demora que representa en sí misma violencia institucional. Señaló que este caso “debe convertirse en un precedente frente a la violencia sistemática que viven las mujeres, así como en un ejemplo de cómo los victimarios utilizan mecanismos a su favor para evadir las sanciones correspondientes. Pide que no se presente una dilatación de tal magnitud en casos similares, pues las mujeres deben sentirse libres y seguras en las Instituciones de Educación Superior (IES) y en todos los espacios en general; además, que en la solución se adopte un enfoque restaurativo que propenda por la no repetición de los hechos.
Abogados sin fronteras Canadá (segunda intervención)
El 21 de marzo de 2025, Abogados sin Fronteras Canadá reiteró que la Procuraduría General de la Nación desconoció el deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia basada en géner, al no actuar con celeridad y generar una mora administrativa atribuible a maniobras dilatorias promovidas por la misma entida, lo que constituye una forma de violencia institucional. Además, advirtió que dicha actuación vulneró los derechos de las accionantes al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo que se constata en la negativa de acceso al expediente y la falta de información sobre el curso del proceso.
Asimismo, la organización afirmó que la Procuraduría desconoció el derecho de las víctimas a una vida libre de violencias al no identificar las relaciones de poder implicadas en los hechos investigados. Finalmente, cuestionó la eficacia del poder preferente, puesto que señaló que lejos de proteger a las víctimas, se ha convertido en una herramienta legal utilizada por los agresores para perpetuar la violencia y desconocer los derechos de las mujeres.
Corporación Red Jurídica Feminista
El 21 de marzo de 2025, la Corporación Red Jurídica Feminist explicó que debían protegerse los derechos de las víctimas porque la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia no se pronunció oficialmente sobre la prórroga del término legal de la investigación, omitió la práctica de pruebas necesarias para definir el curso del proceso y no respondió de manera clara y de fondo a las peticiones de las apoderadas. De igual forma, criticó que los jueces de instancia hubieran desconocido las obligaciones derivadas de instrumentos como la Convención de Belém do Pará, el Convenio 190 de la OIT y la Ley 1257 de 200.
Asimismo, la Corporación señaló que el retraso en la tramitación de los casos, la falta de decisiones claras y el reenvío repetitivo del expediente son ejemplos de violencia institucional que convierte a las autoridades disciplinarias en segundas agresoras. Cuestionó también la mora injustificada y la ausencia de un enfoque de género en la investigación, lo que perpetúa la impunidad, desalienta la denuncia por parte de otras mujeres y refleja una tolerancia institucional frente a las violencias basadas en género. Finalmente, destacó el valor del escrache o denuncia pública como una herramienta para abrir paso a procesos de justicia formal, como el disciplinario, y así contribuir a la superación de la desigualdad estructural que afecta especialmente a las mujeres y, en este caso, a las estudiantes de la Universidad de Antioquia.
Defensoría del Pueblo
El 12 de mayo de 2025, el delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales y la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo enviaron escrito de intervención. En primer lugar, el documento advirtió sobre la existencia innegable de un contexto generalizado de violencia por razones de género en la educación superio. Esta situación quedó evidenciada con el estallido social ocurrido dentro de la Universidad, el cual puso de manifiesto su complicidad sobre dichas conductas. A partir de este diagnóstico, la Defensoría concluyó que la violencia de género en entornos educativos constituye una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos. De ahí que la Corte Constitucional, con este caso, debe fijar una línea de acción sobre la celeridad y debida diligencia en las investigaciones disciplinarias en contra de docentes en instituciones educativas.
En segundo lugar, la Defensoría resaltó la necesidad de que los procedimientos disciplinarios por violencia de género apliquen la debida diligencia, el enfoque de género y el principio de plazo razonable, conforme a los estándares internacionales. Señaló que, aunque la Procuraduría cuenta con una guía del proceso disciplinario con enfoque en los derechos de las mujeres, la práctica denunciada –dilatación injustificada por casi tres años sin superar la indagación previa, pese a la identificación del auto– evidencia una contradicción con dichos lineamientos y los internacionales, lo que podría conllevar a la prescripción de la acción disciplinaria. También subrayó que esta omisión afecta el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia, especialmente cuando se niega información a las víctimas, motivo por el que la Corte Constitucional debe protegerlos.
En tercer y cuarto lugar, la entidad, de un lado, explicó que en contextos de violencia de género persisten prejuicios y estereotipos que niegan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que obstaculiza su acceso a la justicia y a procedimientos sancionatorios. Por esta razón, consideró necesario que la Corte Constitucional establezca una línea de intervención desde la debida diligencia a cargo de las instituciones educativas. De otro lado, señaló que el proceso disciplinario en este caso no ha respetado el principio de plazo razonable –derivado de la debida diligencia–, sino que ha estado caracterizado por una dilación injustificada. En consecuencia, propuso que la decisión enfatice en la obligación de orientar estos trámites con debida diligencia reforzada, e incluya un exhorto para que se adopten acciones de prevención, cualificación de la investigación y sanción efectiva.
A partir de lo expuesto, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional proteger los derechos fundamentales a una vida libre de violencia y al debido proceso de las accionantes. Además, pidió que se ordene, entre otros aspectos, que (i) la Procuraduría adopte un control riguroso del plazo razonable en casos de violencia basada en género. (ii) La Universidad de Antioquia (a) cree procedimientos sencillos, ágiles y con capacidad de justiciabilidad; (b) adopte un protocolo de atención que garantice la debida diligencia y se articule con las autoridades con competencias en la ruta de justicia, con el fin de generar estrategias en la prevención, investigación, sanción y eliminación de las violencias de género, y (c) implemente un plan de trabajo dirigido a la comunidad educativa que promueva los derechos de las mujeres. Finalmente, (iii) que la Procuraduría desarrolle un plan nacional de cultura institucional con enfoque de género y derechos humanos, que fortalezca su función disciplinaria y garantice la rendición de cuentas en el ámbito universitario.
Otras intervenciones
El 5 de abril de 2025, Sara Yaneth Fernández Moren advirtió que las instituciones educativas, judiciales y de salud carecen de un enfoque de género, diferencial e interseccional al abordar casos de violencias basadas en género. Esta ausencia, según señaló, genera revictimización. Asimismo, la profesora afirmó que la lentitud en la resolución de estos casos beneficia a los agresores y garantiza la impunidad, mientras que las víctimas enfrentan solas la carga de la prueba y deben asumir las consecuencias emocionales, psicológicas, económicas, políticas y académicas del proceso. Además, subrayó que la falta de medidas de protección efectiva de las víctimas refuerza la desconfianza en las institucione.
El 21 de abril de 2025, Laura Victoria Almandós Mor expuso que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional, conforme al artículo 13 de la Constitución Política y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Asimismo, indicó que tanto el Estado como los particulares –en especial quienes prestan el servicio de educación– tienen el deber de aplicar la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la muje. También, recordó que las autoridades deben garantizar una vida libre de violencia y aplicar el enfoque de género en las etapas del proceso disciplinari.
Finalmente, la interviniente concluyó que (i) en el caso objeto de estudio podría configurarse una mora judicial, toda vez que han transcurrido casi treinta meses desde el inicio de la investigación; y (ii) que la falta de información clara y la inactividad procesal han generado perjuicios que constituyen violencia institucional, conforme a las sentencias T-172 de 2025 y T-027 de 202.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 31 de enero de 2025, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, que escogió el expediente para revisión.
2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que lo solicita, directa o indirectamente, con ocasión de su vulneración o amenaza por parte de cualquier autoridad, o excepcionalmente de particulares. En esa medida, este mecanismo constitucional está supeditado al cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad, como pautas formales de procedibilidad, de las que depende un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por el juez constitucional.
2.1. Las abogadas que presentaron la solicitud de tutela estaban legitimadas para hacerlo (legitimación en la causa por activa)
Este requisito se cumple porque, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 199 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona, entre otras, mediante apoderado judicia. En el presente caso, la solicitud de tutela fue presentada por las abogadas de la Corporación Colectiva Justicia Muje Angie Mercedes Serrato Osorio, quien obra como apoderada judicial de Valeria, y Kenya Lorena Gómez Urrea, quien actúa en calidad de apoderada judicial de Ana, Isabela y Manuela. Para sustentar su actuación, las abogadas aportaron los respectivos poderes especiale, en los que se les confirió las facultades para la interposición de la acción de tutela, de manera que están facultadas para ejercer la representación de sus defendida––https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Tramites.aspx.
2.2. Las autoridades accionadas podían ser requeridas vía tutela (legitimación en la causa por pasiva)
Conforme con el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1, 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra los particulare–– y cualquier autoridad pública. Este requisito exige que la solicitud sea presentada en contra del sujeto que cuente con la capacidad legal para ser accionado, al estar llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el evento en que esta se acredite en el proces.
En esta oportunidad, la solicitud de amparo se dirige principalmente contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia. Adicionalmente, el juez de primera instancia vinculó a Octavio, a la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, a Maryory Rivera, profesional instructora del proceso disciplinario IUS E-2023-247311/IUC D-2023-2926333 y a terceros con interés dentro del referido proces. Por consiguiente, resulta necesario efectuar el análisis de la legitimación en la causa por pasiva respecto de cada uno de los sujetos mencionados.
Procuraduría General de la Nación y Procuraduría Regional de Antioquia. Las accionantes acusan a estas entidades de incurrir en mora administrativa injustificada respecto de la investigación disciplinaria sobre presuntos hechos de violencias basadas en género y sexuales, en donde ellas tienen la calidad de víctimas. Así, tanto la Procuraduría General como la Regional, cuentan con legitimación en la causa por pasiva debido a la función que le asigna al procurador general de la nación el artículo 277 de la Constitución, en relación con la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones pública.
Asimismo, conforme al numeral 6° del artículo 277 de la Constitución, los artículos 3 y 86 de la Ley 1952 de 201 y la Resolución 456 de 201, la Procuraduría General Nación puede ejercer el poder disciplinario preferente. Esta es una facultad discrecional que le permite reclamar para sí misma investigaciones o procesos disciplinarios adelantados por las oficinas de control interno disciplinario de otras entidades, bajo criterios objetivos y razonables, con el propósito de conocerlos y pronunciarse directament. En caso de que la Procuraduría General de la Nación solicite un asunto, se desplaza la competencia disciplinaria de la autoridad que estaba adelantando la investigación o el juzgamient.
En el presente asunto, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia asumió el ejercicio del poder preferente de la investigación disciplinaria UAD-2022-127, por autorización del viceprocurador general de la nación, de acuerdo con el Auto del 1 de junio de 202.
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos. La entidad cuenta con legitimación en la causa por pasiva dado que, según la respuesta de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioqui, mediante el Auto del 27 de agosto de 2024, insistió en la remisión por competencia a la Procuraduría Mixta 1. Dicha remisión se hizo efectiva el 23 de octubre de 202, fecha desde la que adelanta las diligencias correspondientes. Entonces, al ser la entidad que actualmente se encarga del proceso, podría ser destinataria de eventuales órdenes dentro del presente trámite.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha precisado que es deber del juez, como director del proceso, integrar debidamente el contradictorio. De tal modo, debe vincular a los terceros con interés legítimo al trámite de tutela, es decir, a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas (i) en la presunta afectación de los derechos fundamentales; (ii) en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o (iii) que puedan resultar afectadas con la decisión. Esto, con el fin de que intervengan en el trámit.
Así, la vinculación de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia como tercera con interés se mantiene, debido a que es la dependencia que dio apertura a la investigación disciplinaria cuestionada mediante la Resolución n.º 156 del 19 de agosto de 2022, bajo el radicado UAD-2022-1274. De igual forma, (i) reconoció a las accionantes como sujetos procesales en calidad de víctimas dentro de dicho proces, y (ii) decretó la práctica de pruebas de oficio mediante la Resolución n.° 123 del 12 de septiembre de 202, entre otras actuaciones. Por tanto, la UAD estuvo a cargo de la investigación disciplinaria por más de un añ, período en el cual dirigió el proceso y adoptó decisiones que posiblemente incidieron en los derechos de las accionantes. Además, la Unidad podría tener responsabilidades derivadas de su actuación y estar comprometida con el cumplimiento de una eventual orden de amparo en el presente trámite.
De igual forma, se mantiene la vinculación al proceso de Octavio, puesto que es la persona acusada de cometer las presuntas conductas constitutivas de violencias basadas en género y sexuales en contra de las accionantes. Asimismo, es el sujeto disciplinable de acuerdo con la Resolución n.° 156 del 19 de agosto de 2022, emitida por la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia. Dicha resolución dio apertura a la investigación disciplinaria cuestionada en la presente solicitud de tutel.
En ese sentido, el señor Octavio es un tercero con interés, pues la presente tutela se orienta a cuestionar el trámite del proceso disciplinario dentro del que ostenta la calidad de investigado, así que cualquier determinación que se adopte en la sentencia respecto de dicho asunto, puede incidir en su situación jurídica.
Maryory Rivera Villegas. La Sala no encuentra que Maryory Rivera Villegas tenga la calidad de un tercero con interés en el presente trámite. Si bien fue vinculada por el juez de primera instanci, la servidora ejercía sus funciones como instructora de la Procuraduría Regional de Antioquia, entidad que asumió en principio el conocimiento del proceso disciplinario y cuya legitimación ya se encuentra acreditada en el presente trámite. Además, las actuaciones cuestionadas por las accionantes se dirigen al manejo institucional dado por la Procuraduría mencionada y no a actuaciones directas que le sean atribuibles a la funcionaria. Por lo tanto, no se acredita que Maryory Rivera Villegas sea la llamada a responder por la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las accionantes, o a cumplir una eventual orden de amparo, o que resulte afectada con la decisión que se adopte en la presente sentencia. Con todo, la Sala no considera necesario desvincularla pues la tutela se orienta por los principios de informalidad y eficacia de los derechos. En consecuencia, simplemente se abstendrá de dictar órdenes directas que vinculen a la señora Rivera.
2.3. La solicitud de tutela se presentó en un tiempo razonable (inmediatez)
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o los particulares. Por ende, la solicitud debe ser presentada dentro de un plazo oportuno, que resulte razonable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. La valoración de este requisito debe realizarse en relación con la actuación o la omisión que motiva la petición, y debe recordarse que no existe un término de caducidad de la acción de tutel.
En el presente caso, la Sala Tercera de Revisión encuentra acreditado el requisito de inmediatez. Aunque la investigación disciplinaria fue formalmente abierta el 19 de agosto de 2022, para el momento de presentación de la solicitud de tutela (29 de julio de 2024) el proceso disciplinario no había avanzado siquiera en la fase probatoria.
Esto es así por cuanto la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, quien asumió el conocimiento del expediente en virtud del poder preferente desde octubre de 2023, no atendió las peticiones de las abogadas de las accionantes. A esto se suma que, aún en mayo 2024, no había definido con certeza su competencia. Prueba de ello es que remitió el expediente a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos en el referido mes y añ. Esta última entidad posteriormente lo devolvió por considerarlo ajeno a su ámbito de competenci, razón por la que las accionantes acudieron a la acción de tutela.
Este conjunto de acciones evidencian una dilación injustificada del proceso disciplinario, la cual persiste y se mantiene en el tiempo. En consecuencia, resulta claro que el amparo se presentó de manera oportuna, lo que justifica la intervención del juez constitucional.
2.4. Las accionantes no contaban con otro mecanismo ordinario para solicitar la protección de sus derechos (subsidiariedad)
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial. En desarrollo de dicha norma constitucional, el numeral 1º del artículo 6 y el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, disponen que “[l]a existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” y que, “[a]un cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En esta ocasión, la Sala considera que la presente solicitud de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues no existe un recurso judicial idóneo y eficaz que permita estudiar la potencial violación a los derechos fundamentales de las accionantes. Esta conclusión se fundamenta en los siguientes argumentos:
En primer lugar, los jueces de instancia concluyeron que la acción de tutela era improcedente debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues las accionantes podían acudir a los mecanismos previstos en la Ley 1952 de 2019 para impulsar el proceso y, de ser el caso, a los medios de control judicial establecidos en la Ley 1437 de 2011 para controvertir las actuaciones administrativas. Sin embargo, esta Sala estima que dichos mecanismos no son idóneos para atacar la presunta mora administrativa injustificada alegada por las solicitantes.
Al respecto, la Ley 1952 de 201, en sus artículos 13 y 13, solo establece los recursos de reposición y apelación en sede administrativa disciplinaria contra ciertas decisiones que surjan a lo largo de la actuación llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación, dentro de las cuales no se incluyen las omisiones o dilaciones en el ejercicio de esta potestad sancionatoria. En adición, la Ley 1473 de 2011 solo permite, por regla general, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa cuando se pretenda atacar actos administrativos definitivo, los cuales, de acuerdo con el artículo 43 de la referida ley, son aquellos que definen de manera directa o indirecta el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.
Con este marco normativo, la Sala advierte que en el caso de estudio solo se han proferido autos relacionados con la determinación de la competencia en la investigación disciplinaria, los cuales no admiten recursos. En consecuencia, las accionantes no pueden (i) hacer uso de los recursos previstos en sede administrativa de acuerdo con la Ley 1952 de 2019. Además, tales recursos no contemplan la posibilidad de alegar la mora administrativa injustificad; y, por consiguiente (ii) acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
En segundo lugar, en el ordenamiento jurídico colombiano la mujer es sujeto de protección reforzad. Además, tratándose de un asunto que involucra hechos de violencia contra la mujer, se impone un deber de debida diligencia y rigurosidad a las autoridades encargadas de prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas conducta, dentro de un plazo razonabl, con el fin de proteger sus derechos, erradicar la violencia contra la mujer y generar confianza en las instituciones concernidas en su protecció.
En este caso, está probado que el expediente fue objeto de remisiones, por más de dos años, entre la Unidad Administrativa Disciplinaria de la Universidad de Antioquia, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo anterior, sin que a la fecha de la presentación de la tutela se haya establecido con certeza la autoridad competente para impulsar la investigación.
Asimismo, de acuerdo con la solicitud de tutela, los actos de impulso procesal que presentaron las accionantes por medio de peticione no fueron respondidos ni dieron lugar a otras actuaciones. Como prueba de ello, en el trámite de tutela, el procurador regional de Antioqui manifestó que dichas solicitudes “no eran de recibo”, en la medida en que “una petición no es procedente para poner en marcha el aparato judicial”.
En este escenario, la Sala concluye que ante la ausencia de un mecanismo judicial que pueda estudiar estas situaciones, se habilita la intervención del juez constitucional. Esto se debe a que las accionantes no tienen acceso a los recursos adecuados para garantizar la protección de sus derechos. Adicionalmente, exigirles que esperen un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades competentes dentro de un procedimiento presuntamente dilatorio prolongaría la vulneración de sus derechos y las sometería a un proceso que las revictimiza, tal como ellas lo advirtieron en la tutela.
La Corte se ha pronunciado acerca de la posibilidad de acudir a la acción de tutela en aquellos casos en los que se cuestiona la afectación del plazo razonable. En la Sentencia T-426 de 2021, la Sala Cuarta de Revisión señaló que “el proceso desarrollado por la Veeduría Disciplinaria [de la Universidad Nacional de Colombia] no cumplió con el término razonable, de forma que se aseguraran los derechos fundamentales de la accionante. Por el contrario, se tardó más de 3 años analizar el fondo de su denuncia, prolongando innecesariamente la indefinición de su queja”. Asimismo, sostuvo que en los casos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la Sentencia T-264 de 2017, la falta de determinación del asunto genera una “amenaza seria, real y protuberante de los derechos fundamentales […] toda vez que la demora en la adopción de decisiones puede devenir en la vulneración irremediable de los derechos a la integridad personal, a la familia, a la libertad y a la vida en condiciones dignas.
En esa oportunidad, la Sala también señaló que la prontitud en la respuesta de la autoridad constituye una garantía esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia. Y, precisó que el retardo en la decisión supone una infracción a la Constitución cuando se compruebe la “falta de diligencia del funcionario o que el plazo del proceso es irrazonable, al analizar las especificidades del caso, que en los [asuntos] de violencia contra las mujeres deben ser analizadas con mayor rigor por la necesidad de adoptar medidas urgentes que eviten el riesgo de reincidencia de la violencia. (Énfasis añadido).
Por lo tanto, en este contexto, el juez de tutela tiene la facultad de verificar si la inactividad o demora injustificada en la investigación ha afectado los derechos de las accionantes y, de ser así, impartir las órdenes necesarias para corregir tal omisión.
3. Presentación del caso y problema jurídico a resolver
En agosto de 2022, en la Universidad de Antioquia se produjo un estallido social como respuesta a las violencias basadas en género ocurridas en el entorno universitario. En ese contexto, varias mujeres integrantes de la comunidad educativa denunciaron hechos de violencia de género y sexual. En virtud de esa manifestación colectiva, el 9 de agosto de 2022, se llevó a cabo una asamblea multiestamentaria en la que se expusieron casos concretos de violencia perpetrada por distintos docentes, entre ellos, el profesor Octavio. A raíz de esos hechos, se solicitó la apertura de una investigación disciplinaria ante la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Mediante la Resolución n.º 156 del 19 de agosto de 2022, la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad inició una investigación disciplinaria frente al profesor Octavio por “presuntos hechos relacionados con agresiones sexuales, físicas y emocionales en contra de las accionantes, las cuales fueron reconocidas como víctimas por esta misma dependencia. Sin embargo, mediante el Auto del 1 de junio de 2023, el viceprocurador general de la nación autorizó el ejercicio del poder preferente a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia respecto de la investigación adelantada por la UAD, luego de la solicitud elevada por el disciplinado.
A partir de ese momento, las abogadas de las víctimas presentaron diversas solicitudes ante la Procuraduría Regional y la Procuraduría General de la Nación para conocer el estado de la investigació, sin obtener respuesta. En dichos escritos, señalaron que la dilación injustificada generó que las víctimas se confrontaran con su presunto agresor, lo que incrementó el riesgo de revictimización y provocó: (i) su exposición a un entorno inseguro y violento, y (ii) la necesidad de afrontar los efectos de la violencia sin un abordaje integral de los daños psicológicos, físicos, sexuales y económicos, así como de los impactos en sus trayectorias educativas, laborales y relacionale.
Posteriormente, por medio del Auto del 8 de mayo de 2024, la Procuraduría Regional remitió el expediente a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos. Frente a tal decisión, las abogadas de las víctimas presentaron un memorial a la Procuraduría Regional en el que solicitaron que reconsiderara la remisión de la investigación, al tratarse de una acción con daño. Afirmaron que se desconocieron los derechos de sus representadas a recibir asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, y que se incumplió el deber del Estado de aplicar el estándar de la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de la violencia contra la muje. No obstante, no obtuvieron respuesta. Luego, mediante el Auto del 21 de junio de 2024, la Procuraduría Mixta 1 decidió devolver el asunto a la Regional.
El 29 de julio de 2024, las abogadas presentaron solicitud de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una vida libre de violencias. En consecuencia, entre otras medidas, pidieron que se ordenara a las entidades accionadas resolver el asunto en un plazo de 48 horas, conforme a lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.
Para la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia la decisión de remisión por competencia no fue caprichosa. Esto porque la naturaleza de los hechos denunciados involucra posibles infracciones al derecho internacional de los derechos humanos, de modo que debía blindar de garantías la actuación y prevenir la prescripción de la acción disciplinaria.
Los jueces de tutela declararon improcedente la acción al considerar que no se cumplió el requisito de subsidiariedad. Aunque el de primera instancia reconoció la existencia de una mora administrativa, concluyó que las accionantes contaban con mecanismos ordinarios previstos en el Código General Disciplinario y en la Ley 1437 de 2011. Por su parte, el juez de segunda instancia sostuvo que la pretensión de amparo implicaba una sustitución del procedimiento disciplinario en curso. Con todo, los juzgadores protegieron el derecho de petición.
Desde el 23 de octubre de 2024, la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos asumió la competencia de la investigació. Según informó la Procuraduría Regional, el instructor del proceso trabaja en una providencia. No obstante, las accionantes señalaron que no conocen ninguna diligencia realizada por esa autoridad y que, en caso de existir, ello no minimiza la violación a los plazos razonables y el desconocimiento de la aplicación de la debida diligencia.
En atención a lo anterior, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos vulneraron los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a una vida libre de violencia de unas estudiantes universitarias, al incurrir en una actividad procesal presuntamente irracional de aproximadamente dos años en el marco de una investigación disciplinaria por posibles conductas de violencias de género y sexuales atribuidas a un docente?
Para resolver el asunto, a continuación, la Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional sobre (i) la violencia institucional contra la mujer; (ii) la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el ámbito educativo, con énfasis en el acoso sexual, y (iii) la investigación de las violencias basadas en género y el deber de debida diligencia.
4. La violencia institucional contra la mujer. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha entendido la violencia de género como aquella que se basa en las relaciones de poder desiguales en la sociedad, en donde persiste la supremacía del rol masculino. Esta violencia afecta principalmente a mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que perpetúan su subordinación. No se limita a agresiones físicas y sicológicas (violencia visible), sino que incluye formas de violencia invisible o estructural (inequidad política, social y económica) y cultural (discursos justificativos de la desigualdad. Estos componentes se refuerzan mutuamente, perpetúan la discriminación y la violencia, y reproducen la exclusión social.
En particular, la violencia y la discriminación histórica que han enfrentado las mujeres han sido reconocidas por diversos tratados internacionales, los cuales han establecido un marco de protección integral para garantizar la igualdad de género y la erradicación de la violencia y la discriminación. Dos de estos instrumentos son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 197 (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 199, conocida como la Convención de Belém do Pará. Los dos instrumentos hacen un llamado a los Estados para garantizar la igualdad de las mujeres y atender, investigar, juzgar y sancionar las distintas formas de violencia que experimentan.
Específicamente, la Convención de Belém do Pará señala en el artículo 1 que por violencia contra la mujer debe entenderse “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De igual forma, establece en su preámbulo que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humano. En este marco, el artículo 7 establece que “[l]os Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. Además, el literal b impone a los Estados la obligación de adoptar medidas concretas para combatirla, entre ellas, el deber de “actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Siguiendo esta orientación, la Ley 1257 de 2008 entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
En particular, la violencia institucional comprende los actos ejercidos por agentes estatales y, en ocasiones por particulares, con competencias o funciones para atender situaciones de violencia contra la mujer que, a la postre, dilatan, obstaculizan o impiden el acceso de las mujeres a las rutas institucionales para enfrentarla, convirtiéndose entonces en un segundo agreso.
Se trata de una clase de agresión contra la mujer específica e independiente de otras manifestaciones de violencia –una violencia en sí misma– ejecutada por agentes del Estado –y en ocasiones por particulares– que actúan amparados por una presunción de legalidad y legitimidad. Esta situación hace que las autoridades se ubiquen en una posición de superioridad frente a la víctima y dificulten la defensa de la mujer que ve vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales. Su conceptualización ha sido construida a partir de varios instrumentos internacionales y normativa interna que se orientan a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.
En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la Organización de Naciones Unidas establece como deber de los Estados en el artículo 2.d “[a]bstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”.
A su turno, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unida incluye en su artículo 2 algunas conductas que deben entenderse como violencia contra la mujer, dentro de las que explícitamente señala “[l]a violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. En igual sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” reitera en su artículo 2 la fórmula sobre la violencia contra la mujer perpetrada o tolerada por el Estad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un Informe sobre Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas de 2007, que “resulta igualmente crítico fortalecer las políticas de prevención de los abusos y las diversas formas de violencia institucional, perpetrada por autoridades estatales contra las mujeres durante el proceso judicial, como un deber expreso y sin dilaciones comprendido en el artículo 7 de la Convención de Belém do Paráhttps://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm. Entre los deberes de los Estados la mencionada Convención establece el de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7.c).
En este orden de ideas, queda claro que a nivel internacional el Estado y sus agentes pueden ser responsables de manera directa de ejercer violencia institucional contra la mujer. Ahora, en el ordenamiento interno hay varias normativas que refuerzan el anterior entendimiento al prever medidas orientadas a la protección de la mujer en los ámbitos público y privado, así como a la realización material de sus derechos fundamentales, entre ellos, los establecidos en los artículos constitucionales 13, sobre el derecho a la igualda, y 43, que proscribe toda forma de discriminación contra la muje.
La Ley 1257 de 200 tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, así como asegurar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, entre otros fines. El artículo 6 establece la corresponsabilidad como uno de los principios orientadores. Este presupuesto prevé, de un lado, la responsabilidad de la sociedad y la familia de respetar los derechos de las mujeres y contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas, y, de otro lado, la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
Por su parte, la Ley 1761 de 201, cuyo objeto es tipificar el feminicidio como un delito autónomo, señala en su artículo 11 que “los servidores públicos de la Rama Ejecutiva o Judicial en cualquiera de los órdenes que tengan funciones o competencias en la prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres, deberán recibir formación en género, derechos humanos y derecho internacional humanitario, en los procesos de inducción y reinducción en los que deban participar, de acuerdo con las normas que regulen sus respectivos empleos”.
Las anteriores previsiones se orientan a confirmar el mandato de protección reforzada que deben recibir las mujeres que han sido agredidas debido a su género. En estos eventos, la Corte ha reiterado el deber de protección que tiene el Estado, en particular en la etapa de investigación de los hechos, en la que se requiere de personal capacitado en enfoque de género para combatir la impunidad de casos de violencia contra la muje. La pérdida de esta perspectiva de análisis en asuntos en los que se estudian posibles hechos de violencia contra la muje puede derivar en una violencia institucional, que, a su vez puede conducir al desconocimiento del deber ineludible del Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y garantizar la no repetición de esos actos.
La Corte ha empleado la categoría de violencia institucional para analizar controversias de diversa naturaleza. Se ha referido a esta, por ejemplo, para reprochar la conducta de diferentes comisarías de familia por no adoptar medidas de protección idóneas y oportunas en casos de violencias basadas en géner––; para condenar la actitud de un juez que no desplegó toda la actividad probatoria necesaria en un caso de sospecha de violencia de géner; para condenar el comportamiento de un fiscal que subestimó la denuncia de una mujer víctima de violencia cibernétic; para visibilizar la falta de articulación y coordinación de diversas instituciones al omitir dar una respuesta efectiva, oportuna y adecuada ante una situación de violencia intrafamiliar, basada en género y con ocasión del conflicto armado intern, o para censurar las actuaciones de unas entidades territoriales que no garantizaron el subsidio monetario como medida de atención de una mujer víctima de violencia intrafamilia .
La categoría de violencia institucional se orienta a visibilizar la desatención y desidia estatal frente a las violencias que afectan a las mujeres o, en otras palabras, a combatir “el ambiente de indiferencia que estas enfrentan cuando acuden a las autoridades establecidas para protegerlas al denunciar hechos de violencia en su contra. Su reconocimiento, por lo tanto, les recuerda a los agentes estatales el deber de analizar con perspectiva de género las situaciones en las que están concernidos los derechos de este grupo poblacional. Esto supone reconocer y considerar los sesgos o estereotipos de género que, en muchos casos, permanecen latentes e imperceptibles, y que crean barreras adicionales para que las mujeres puedan ejercer sus derecho.
La violencia institucional en muchas ocasiones se concreta en situaciones de revictimización de mujeres que han sido víctimas de otras formas de violencias basadas en género, en especial, en eventos en los que acuden a buscar apoyo por parte de las instituciones para salvaguardar sus derecho.
Son manifestaciones de este tipo de violencia, por ejemplo, que las entidades omitan informar a las mujeres sobre las rutas de atención disponibles; que adopten un enfoque orientado solo a la familia y no al género; que no tomen medidas de protección idóneas y oportunas; que no hagan seguimiento a las decisiones tomadas para la protección de los derechos de la muje, y que no se les permita participar en el respectivo trámite en condiciones digna.
En resumen, los funcionarios llamados a atender las denuncias de violencias basadas en género tienen una serie de cargas que se desprenden del deber de debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres. Desconocer estas obligaciones puede constituir una forma de violencia institucional. Este tipo de violencia también se manifiesta cuando una autoridad actúa influenciada por estereotipos de género o no reconoce las situaciones de discriminación que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres. Con este concepto se busca que los agentes estatales tomen conciencia de la discriminación estructural que enfrentan las mujeres al interactuar con las instituciones, y que impide construir una relación de confianza indispensable para combatir el problem.
El peregrinaje institucional como una forma de violencia institucional en los casos de mujeres víctimas de violencias basadas en géner
La Corte Constitucional abordó el concepto de peregrinaje institucional al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzad , con el fin de ilustrar cómo las personas en situación de desplazamiento no podían obtener ayuda humanitaria pues los distintos órganos del Estado les daban respuestas evasivas o formalistas en las que no negaban ni concedían lo pedido.
En el marco de sus acciones de seguimiento al ECI, esta Corporación rechazó enfáticamente que las autoridades estatales sometieran a la población en situación de desplazamiento al peregrinaje institucional para poder acceder a sus derecho. Asimismo, señaló que este comportamiento se encuentra acompañado, en ciertos casos, de una indiferencia o insensibilidad de las autoridades frente a las circunstancias materiales y condiciones reales en las que se encuentra esta població.
El peregrinaje institucional se replica en otros contextos. Uno de ellos es el de las mujeres víctimas de violencias basadas en género, en cuyos casos las instituciones les imponen cargas desproporcionadas que les impiden acceder a la justicia. Por ejemplo, algunas veces las obligan a trasladarse a distintas entidades del Estado sin recibir una atención definitiva frente a sus solicitudes; trasladan la responsabilidad de garantizar ciertas medidas a instituciones del orden nacional o territorial; prestan una atención sin enfoque de género, entre otras situaciones.
El peregrinaje institucional, que prolonga el riesgo grave en el que se pueden encontrar las mujeres víctimas de violencias basadas en género, comporta una carga adicional desproporcionada que no tendrían que tolerar. Por lo tanto, en atención a los mandatos constitucionales para garantizar una vida libre de violencias y discriminaciones, es crucial que en los casos de violencias basada en género las autoridades responsables gestionen de manera ágil y efectiva las solicitudes y ofrezcan un acompañamiento integral que mitigue la situación de vulnerabilidad de las mujeres.
5. La protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en género en el ámbito educativ. Reiteración de jurisprudencia
El acoso sexual y las agresiones sexuales son formas de violencia basada en género que constituyen violaciones a los derechos humanos, y son graves trasgresiones a la prohibición de discriminación. Infortunadamente, son también experiencias comunes en la vida de las mujeres, con frecuencia invisibilizadas por la sociedad y las institucione. A pesar de irrumpir en diversos espacios de la vida de las mujeres, son formas de violencia con bajos niveles de denuncia, y aún menos de investigación y sanción. Entre otras causas, esto ocurre porque las víctimas enfrentan, en este tipo de procesos, cargas muy intensas y porque existe un velo social histórico, que inhibe el discurso sobre la sexualidad y, por extensión, sobre las diversas formas de violencia que la atraviesa.
Estas formas de violencias basadas en género aquejan sobre todo a las mujeres, aunque ocurren en menor proporción contra los hombres. El acoso sexual comprende todas aquellas prácticas, conductas, gestos o amenazas, verbales o físicas, indeseadas o no bienvenidas, con carácter sexual y que puedan percibirse de manera razonable como humillantes u ofensivos para la persona hacia la que se dirigen. Puede ocurrir una sola vez o repetirse en el tiempo, y no requiere de una motivación particular de la persona que lo ejerce más allá de su satisfacción sexual. Su configuración no depende de una relación de jerarquía o superioridad de parte del victimario sobre la víctima, aunque es un hecho notorio que estos fenómenos se producen con más frecuencia en escenarios donde existen desequilibrios de poder y en instituciones altamente jerarquizadas como la familia, la escuela, la universidad o el trabaj.
Otras agresiones sexuales son consideradas delitos e incluso crímenes de especial gravedad por el ordenamiento jurídico legal e internacional, por la intensidad de sus impactos en las víctimas y la sociedad.
En este sentido, es necesario recordar que el acoso, las agresiones y la violencia sexual causan daños en la persona que la padece, en su integridad y libertad sexual, económica, física o psicológica. En la dignidad de la persona instrumentalizada por el agresor, así como en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. En los ámbitos en los que se produce puede generar un ambiente hostil y degradante en todas las esferas de la cotidianidad, incluido el vestido, el lenguaje, el relacionamiento con otros y otras.
En Colombia, las distintas ramas que conforman el poder público han definido el acoso sexual como una forma de violencia que aqueja con especial intensidad a las mujeres, y han avanzado en el diseño e implementación de herramientas para su prevención, investigación y sanción. El legislador lo ha definido como delito en el artículo 210A del Código Penal (Ley 599 de 2000); como falta laboral en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, y como falta disciplinaria en el artículo 53.4 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Las agresiones de carácter sexual, como el acceso carnal violento, desde hace tiempo son consideradas conductas típicas, en distintos artículos del Código Penal, conllevan un deber de denuncia y quienes son condenados por cometerlas enfrentan límites en el acceso a ciertos beneficios del procedimiento penal.
Diversos convenios y tratados de derechos humanos, aprobados y ratificados por Colombia, y, por lo tanto, instrumentos del bloque de constitucionalida, se ocupan del acoso sexual de manera explícit, como ocurre con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará. Otros instrumentos hablan de manera más amplia sobre la prohibición de la violencia contra la mujer y el derecho a una vida libre de violenci, y unos más enfocan sus esfuerzos en combatir el acoso sexual en entornos específico––.
Esta Corporación ha sido enfática en entender que las violencias basadas en género, en las que se incluye el acoso sexual, son una expresión de discriminació contra las mujeres. De manera más amplia, el acoso sexual genera daños en la integridad psicológica y sexual de las mujeres en el contexto de patrones o actos específicos de discriminación que las ubican en un lugar de inferioridad respecto de los hombres.
En la esfera del trabajo y la educación, el acoso sexual genera daños intensos en las mujeres e impide la construcción de una sociedad equitativa, en términos de género. Esta situación reproduce la visión patriarcal de que las mujeres no merecen habitar los espacios profesionales y académicos como lo hacen los hombres, sino que están ahí para recibir atenciones sexuales indeseadas de parte de sus pares, superiores jerárquicos o, incluso, subordinados masculinos. Lo que refleja y refuerza el pensamiento de que las mujeres no tienen las mismas capacidades, conocimientos o carácter que los hombres para perseguir su proyecto de vida.
El daño psicológico y físico que supone el acoso sexual para la mujer que lo padece puede llevar a que desista de su carrera para proteger su integridad. Además, alimenta y perpetúa la desigualdad, profundiza los estereotipos de género en los ámbitos públicos y privados, y alienta las violencias basadas en géner.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que “la presencia de las mujeres en el mercado laboral ha estado y está permeada de un ambiente de agresividad y discriminación, en el que aún no existen respuestas contundentes que cambien esa realidad. La violencia contra la mujer en ese ámbito, así como la invisibilización o normalización de actos que atentan contra su dignidad, reproduce también “asimetrías de poder derivadas de un modelo de sociedad machista y patriarcal que impregna la cultura laboral. La discriminación en el espacio labora (incluido el acoso) conduce a la exclusión de las mujeres de ese entorno y profundiza la desigualdad de oportunidades, capacidades económicas, autonomía y libertad, entre otras cosas.
En la dimensión académica, las mujeres víctimas de esta forma de violencia enfrentan otras formas de daño. Es, precisamente, en la garantía de oportunidades educativas para las personas que han sido tradicionalmente oprimidas, marginadas y excluidas de múltiples esferas sociales, como ocurre con las mujeres, donde debería propiciarse un cambio en los patrones de discriminación contra la muje. Sin embargo, si los espacios de formación no son seguros para ella, ese potencial se frustra y se transforma en un medio de profundización de la exclusión. Esto cobra una especial importancia si se tienen en cuenta las dinámicas de poder que existen en estos ámbitos por la relación docente-estudiante, en la medida en que puede generarse una condición de subordinación, coacción y zozobra en las víctimas, por las posibles repercusiones sociales y académicas que acompañan las denuncias.
Sobre este punto, en el marco de sus obligacione el Estado colombiano adoptó el Decreto 4798 de 201'', que reglamenta la Ley 1257 de 2008. Dicho decreto determinó que las entidades territoriales y las instituciones educativas deben garantizar a las niñas, las adolescentes y las mujeres en el ámbito educativo, entre otras cosas: (i) “ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial”; (ii) “[o]rientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos”, y (iii) “[c]oordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer.
En relación con las instituciones de educación superior, el artículo 6 de la referida normativa, estableció que estas deben: (i) generar estrategias que contribuyan a sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes en la prevención de las violencias contra las mujeres. (ii) Incluir en los procesos de selección, admisión y matrícula, mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de violencias acceder a la oferta académica y a los incentivos para su permanencia. Y, (iii) adelantar a través de sus centros de investigación, líneas de investigación sobre género y violencias contra las mujeres.
De manera concreta, el Ministerio de Educación Nacional fijó lineamientos para la prevención, detección, atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en instituciones de educación superior. Así, en la Resolución 014466 de 2022, entre otros aspectos, especificó que las Instituciones de Educación Superior deben adoptar protocolos que consideren contextos sociales y regionales donde pueden existir formas de violencia naturalizadas, invisibilizadas o justificadas culturalmente. A su vez, exigió que los protocolos institucionales promuevan acciones para garantizar los derechos de las personas afectadas. Estas deben incluir el restablecimiento de la salud, la rehabilitación psicosocial, la protección frente a nuevas agresiones, y la orientación jurídica. De igual forma, deben garantizar el acceso a información clara y completa sobre los mecanismos de protección y los servicios disponibles, tanto dentro como fuera de la institución, con el fin de restablecer los derechos vulneradohttps://www.mineducacion.gov.co/portal/organigrama/Secretaria-General/Subdireccion-de-Relacionamiento-con-la-Ciudadania/411480:Resolucion-014466-de-25-de-julio-de-2022.
En particular, respecto al abordaje de la violencia sexual dentro de las universidades, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “tienen que plantear mecanismos efectivos de investigación y sanción que permitan que las instituciones educativas cumplan con su función de ser espacios seguros. Máxime, cuando las universidades públicas están sujetas, con mayor razón, al cumplimiento de las obligaciones estatales en el marco de los compromisos nacionales e internacionales en la prevención y sanción de todas las formas de la violencia de género.
En esta misma línea, ha reconocido que las universidades “deben ser espacios libres de violencia sexista, y que las obligaciones nacionales e internacionales vinculan a las instituciones académicas, a sus docentes, personal administrativo y comunidad estudiantil, y tienen como objetivo la modificación profunda de los elementos que definen las formas nocivas y violentas de subjetividad de las personas, en las cuales se sostiene la violencia machista.
Así, el Estado colombiano ha asumido la obligación de combatir estas formas de violencia y discriminación que se perpetúan contra las mujeres, no solo con base en los instrumentos internacionales y nacionales ya reseñado, sino también en lo dispuesto por la Constitución Política, en sus artículos 13 (mandato de igualdad) y 43 (protección específica de las mujeres contra la violencia y la discriminación). Tal obligación implica propender por la prevención de toda forma de violencia y discriminación, la protección efectiva de las mujeres y la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia cuando lo requiera.
Ello ha conducido a establecer estándares concretos para el acceso a la administración de justicia de las mujeres que, en lo relevante, deben ser tenidos en cuenta también en procesos universitarios diseñados para la protección de sus derechos. Por un lado, en el diseño de protocolos o rutas de atención a los que las mujeres pueden acudir cuando han sido víctimas de alguna forma de violencia basada en géner, y, por otro lado, en la aplicación de un enfoque de género en los procesos de investigación y sanción de los responsable.
6. La investigación de las violencias basadas en género y el deber de debida diligencia. Reiteración de jurisprudencia
Como se explicó, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, garantizan la igualdad de género y ordenan la erradicación de la discriminación y la violencia. Además, la Convención de Belém do Par, que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (art. 93, C.P.), establece en el preámbulo que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. Y, prevé en el artículo 7.b que los Estados deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
El deber de debida diligencia ha sido ampliamente desarrollado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, tanto la Comisión (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han emitido una serie de pronunciamientos que destacan el vínculo entre la violencia contra la mujer y el deber de los Estado de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos actos.
Así, en el caso Maria da Penha Fernandes contra Brasil, la CIDH concluyó que el Estado violó diversas disposiciones, en particular, el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará al no realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal del agresor de la muje. La decisión también determinó que se vulneraron los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque la investigación duró más de 17 años y el proceso en contra del acusado continuaba abierto sin sentencia definitiv. Finalmente, la Comisión advirtió que este tipo de conductas institucionales se enmarcaban en un patrón general de tolerancia del Estado ante casos de violencia doméstic.
La Corte IDH reafirmó este deber en varios caso. En el de Penal Castro Castro contra Per, al analizar la violencia sexual contra las mujeres, determinó que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar estos actos con debida diligenci. En el caso González y otras (“Campo Algodonero”) contra Méxic, la Corte concluyó que el Estado había fallado en su deber de actuar con la debida diligencia para investigar de forma pronta y exhaustiva la desaparición y muerte de tres mujeres.
De igual forma, en el caso de Inés Fernández Ortega contra México la Corte IDH enfatizó que las autoridades, en el marco de la debida diligencia, deben actuar con determinación y eficacia al investigar actos de violencia contra la mujer. Añadió que este deber no se agota en esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, sino que también exige generar confianza en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas y demostrar un compromiso estatal de erradicar la violencia de género.
En esta misma línea, la CIDH ha reconocido el deber de los Estados de actuar con debida diligencia en la investigación de conductas que constituyen violencia contra la mujer. En el documento Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américahttps://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf, recomendó a los Estados garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada sanción de los responsables y la reparación de las víctimas.
De igual forma, en el documento Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujerehttps://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EstandaresJuridicos.pdf, la CIDH reconoció como estándar la obligación inmediata de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales.
Ahora bien, de acuerdo con la Corte IDH, este deber se refuerza cuando se trata de investigaciones relacionadas con violencias de género contra niñas, niños y adolescente. Esto es así porque determinó que se debe aplicar una debida diligencia reforzada en estos casos, con un enfoque interseccional que tome en cuenta el género y la edad. Además, indicó que los Estados parte deben adoptar “medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de violación sexual.
En particular, la Corte IDH recordó en el caso Guzmán contra Albarracín, que los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de adoptar medidas de protección respecto de niñas y niños, conllevan a la obligación de proteger a las niñas y las adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar. De esta manera, los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas. De igual forma, deben existir “mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionado.
A nivel interno, se ha reconocido el deber y la obligación que impone el derecho internacional de los derechos humanos al Estado colombiano de abordar las denuncias sobre violencias basadas en género y sexuales con el estándar de la debida diligenci. Este compromiso se refleja, entre otras normas, en la Ley 1257 de 200. Esta norma regula medidas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer, y establece en el artículo 6 que el Estado “es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres”.
En la misma línea, la Ley 1542 de 201, que tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de los funcionarios en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer, estableció que las autoridades judiciales deben investigar de oficio los presuntos delitos de violencia contra la mujer.
Por su parte, la Corte Constitucional ha determinado que la debida diligencia implica que las autoridades de un proceso se orienten por los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y participació. Asimismo, ha reconocido que este deber refuerza las obligaciones tanto internacionales como constitucionales de garantizar el acceso a la administración de justici.
En concreto, le impone al Estado la realización del derecho a la resolución justa y oportuna de conflicto y el acceso no solo a recursos judiciales, sino a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadahttps://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf. Dicha idoneidad se satisface si los procedimientos son inmediatos, exhaustivos, serios, imparciales y si se adelantan en términos razonables y sin dilaciones injustificada. En sentido inverso, la inobservancia del estándar en el marco de tales investigaciones propicia la perpetuidad de las condiciones sociales que dan lugar a la vulneración de los derechos fundamentales, por cuanto la inacción del Estado refuerza patrones de discriminación y violencia. Además, envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerad.
Sumado a lo anterior, la Corte ha señalado que el deber de debida diligencia también consiste en la obligación de proveer un recurso judicial efectivo que permita la posibilidad real de solicitar ante las autoridades competentes: (i) la declaración de que un derecho está siendo vulnerado; (ii) el cese de la vulneración, y (iii) la reparación adecuada por los daños causado.
Así las cosas, la Corte Constitucional ha definido parámetros que deben seguir las investigaciones sobre conductas de violencias basadas en género con el fin de satisfacer la exigencia de la debida diligencia. En concreto, determinó que este deber se satisface si las investigaciones so:
Oficiosas, para que la autoridad competente inicie la investigación por iniciativa propia, sin estar supeditado a las quejas o denuncias de las presuntas víctimas.
Oportunas, para evitar que el tiempo atente contra la averiguación de la verdad y para adoptar medidas de protección eficaces y exhaustivas, para lograr el recaudo de las pruebas necesarias y conducentes a una valoración integral de los hechos.
Imparciales, que asegure una actuación objetiva, libre de prejuicios o juicios basados en estereotipos y respuestuosa, con el fin evitar la revictimización.
Adelantarse con perspectiva de género, la cual permite detectar los factores de riesgo existentes para consumar actos de discriminación y violencia, siendo especialmente relevantes (a) las asimetrías de poder; (b) los estereotipos de género, y (c) la intersección de factores de vulnerabilidad.
En esa misma línea, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando se trata de investigar violencias de género contra niñas, niños y adolescentes, el deber de debida diligencia adquiere un carácter reforzado, dada su especial situación de vulnerabilidad y el mandato constitucional de brindarles una protección prevalente. Así las cosas, determinó que el carácter reforzado del deber implica la adopción de medidas especiales a favor de las niñas, los niños y los adolescentes para evitar su revictimización, entre las que se destaca: (i) el derecho a la información sobre el procedimiento, así como los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección disponibles, y (ii) el derecho a ser oídos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que conlleva un criterio reforzado de celerida.
En conclusión, la debida diligencia en las investigaciones de violencias basadas en género y sexuales es una obligación que debe cumplir el Estado colombiano, cuya responsabilidad recae en las autoridades encargadas de llevarlas a cabo. Este deber no se agota en el cumplimiento de los pasos formales del procedimiento, sino que exige desplegar esfuerzos serios, eficaces, exhaustivos e imparciales, que permitan encontrar la verdad, sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación integral para las víctimas, en un término razonable. A su vez, el deber de la debida diligencia se refuerza cuando se trata de violencias cometidas contra niñas, niños y adolescentes.
Este deber, en suma, responde a la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, luchar contra la impunidad y transformar estructuras institucionales que históricamente han obstaculizado su acceso a la justicia. Por ello, las investigaciones deben evitar prácticas revictimizantes, como la inacción estatal o las dilaciones injustificadas en los procedimientos, ya que esto no solo constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales antes mencionados, sino porque da a entender que el Estado tolera este tipo de violencias. En estos términos, la ausencia de una respuesta diligente no solo agrava la situación de las víctimas, sino que también contribuye a la normalización de la violencia estructural y mantiene las condiciones de desigualdad que la originan.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Aplicación de la perspectiva o lupa de género
La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sobre la obligación de las autoridades de implementar una perspectiva de géner en todos los procesos en los que se busque la prevención de la violencia contra las mujeres, sean estos de carácter penal, laboral, civil, disciplinario, etc.
El enfoque o perspectiva de género –la lupa de género, como ha dicho este Tribunal– es una herramienta para estudiar las construcciones culturales que propician la desigualdad entre hombres y mujere. Persigue “eliminar todos los factores de riesgo de la violencia o [garantizar el] ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones, desde una visión integral e implica superar la indiferencia o la supuesta neutralidad de la autoridad estatal frente a la violencia, pues esta se traduce en una toma de posición velada, que afecta gravemente a la mujer víctim .
El Estado tiene la obligación de combatir las violencias basadas en género y tomar una postura de protección a las víctimas de acoso y violencias sexuales; así como exigir a la sociedad (en forma de empleador, institución educativa, familia, etc.) que adopte medidas para prevenir y no repetir actos de violencia y discriminación en el trabajo, las universidades y otras instituciones sociales.
En el marco de la justicia y las rutas administrativas dispuestas para atender estos fenómenos, el enfoque de género va de la mano del deber de debida diligencia del Estado para ofrecer a las mujeres que han sido víctimas, rutas administrativas y recursos judiciales, administrativos e incluso de carácter privado (en empresas) sencillos y eficace. En la investigación de hechos constitutivos de violencias basadas en género, los operadores deben adelantar una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, que utilice todos los medios legales disponibles y esté orientada a establecer la verdad.
El Estado debe capacitar a sus funcionarios, tanto en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, como en identificar y combatir los estereotipos de géner que generan actitudes o conductas que afectan sus derechos y pueden llegar a ser revictimizantes. En la etapa de sanción, se debe enfrentar la impunidad mediante investigaciones criminales efectivas, con un seguimiento judicial o administrativo consistente, además de la ejecución efectiva de las medidas de protección y, de ser el caso, de las sancione.
En lo que tiene que ver con la prueba de los hechos es necesario un ejercicio consciente de la autoridad para enfrentarse a estereotipos de género y tomar en consideración las siguientes pautas: (i) valorar las declaraciones de la víctima como un elemento probatorio de especial relevanci; (ii) adelantar el análisis probatorio considerando el contexto y haciendo énfasis en la valoración conjunta de los medios de convicción, en lugar de fragmentar o fraccionar las circunstancias fácticas, pues ello puede desdibujar la discriminación estructural que suele acompañar las violencias basadas en géner; (iii) apartarse de estereotipos que conduzcan a hacer invisible o normalizar la conduct; (iv) indagar por el potencial transformador (o perpetuador) de la decisión a adopta; (v) analizar las relaciones de poder que pueden afectar la autonomía y dignidad de la mujer, hacerlas visibles e identificar sus riesgo, y (vi) abordar con precaución las reglas de la experiencia, pues, en tanto generalizaciones fácticas, pueden encubrir prejuicios discriminatorio.
Aclaración metodológica. Algunos de los estándares mencionados son de especial interés en el ámbito de la justicia penal. La Sala Plena de la Corte tiene plenamente establecido que la Procuraduría General de la Nación no tiene funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la Sala resalta que el enfoque de género debe acompañar cada procedimiento o trámite diseñado para combatir la violencia contra la mujer. Además, que estos estándares recogen el concepto de especial diligencia y que la lucha contra los estereotipos, la apreciación del contexto y la importancia del testimonio de las víctimas no son solo aplicables en el derecho penal, sino que recogen y traducen la necesidad de combatir la dimensión estructural de la discriminación de manera que deben ser aplicados en otros ámbitos, como el disciplinario. Por lo tanto, inicia la Sala el estudio del caso mediante la activación de la lupa de género.
5.2. Del estallido social y comunitario a la activación institucional
De acuerdo con la narración de la solicitud de tutela y los conceptos allegados al expediente, en agosto de 2020 se produjo un estallido social en la Universidad de Antioquia. Esta expresión está enraizada en el discurso de diversos actores de la comunidad educativa, y es utilizado también por la Procuraduría Regional de Antioquia. Tal estallido se produce como expresión de las denuncias elevadas por distintos sectores universitarios sobre la existencia de injusticias acumuladas en el tiempo y asociadas a patrones de discriminación por razón del género y el sexo dentro del ámbito académico, que van desde la exclusión cotidiana de la mujer de ciertos espacios o la permanencia de estereotipos de género en la academia hasta la existencia de actos de acoso y agresiones sexuales.
El estallido llevó tales injusticias al espacio del discurso público dentro de la Institución.
La violencia contra la mujer es, en sí misma, una conducta violatoria de derechos humanos. Pero, además, refleja fenómenos de discriminación, que se proyectan en distintos niveles y facetas. La Corte Constitucional ha distinguido, con fines de comprensión de los fenómenos que configuran la inequidad de la sociedad, los conceptos de discriminación estructural, discriminación institucional, actos y escenarios de discriminación, entre otras.
La discriminación estructural se refiere a la existencia de patrones de conducta que reproducen la desigualdad e inequidad de género y que se encuentran arraigados en la configuración y las prácticas históricas de una comunidad, a tal punto que es difícil percibir su existencia, pues se manifiesta en conductas normalizadas a lo largo de los años y que, sin embargo, son excluyentes y opresivas. La toma de conciencia sobre la discriminación estructural es uno de los principales desafíos para la construcción de una sociedad equitativa.
La discriminación institucional, por su parte, se asocia a sectores de la población donde se reproducen, de manera constante, roles de género asignados, sesgos y estereotipos, entre otros fenómenos. Entre estos espacios se encuentran instituciones como el trabajo, los colegios y las universidades, o las familias, en las que usualmente existen jerarquías rígidas y asimetrías de poder. A partir de un trabajo de adecuación del sistema normativo y la sociedad para propiciar la equidad de género, es actualmente obligatorio que las instituciones con cierta complejidad cuenten con rutas de atención adecuadas e independientes de las de carácter penal. Este Tribunal ha propiciado también la apertura de espacios de diálogo entre los distintos sectores que componen una institución, para avanzar en una reflexión pública y colectiva destinada a enfrentar la discriminación y propiciar la equidad y la igualdad de derechos.
Los actos de discriminación constituyen conductas puntuales en las que se despliega un trato diferencial injustificado, usualmente, basados en características identitarias de la persona discriminada, como el sexo, el género, la orientación sexual, el color de piel, la pertenencia a una cultura o pueblo étnico, su adhesión política, entre otras. En cambio, los escenarios de discriminación son espacios en los que ocurren diversas conductas, que pueden permanecer en el tiempo, y en donde los participantes asumen distintas acciones y actitudes frente a un evento discriminatorio. Algunos pueden unirse a la conducta discriminatoria mediate la risa o la reproducción de un comentario ofensivo, otros pueden rechazarlo y unos más mostrarse indiferentes. La existencia de un espacio de los hechos, las diversas dinámicas del conflicto y la diversidad de participantes y roles llevaron a la Corte a utilizar el concepto de escenario.
En el caso objeto de estudio concurren diversas facetas de la discriminación, pues en el contexto del estallido social, las denuncias de violencias basadas en género incluyen actos puntuales, escenarios de reproducción de las violencias, imposición de roles de género, estereotipos y sesgos; y se vierten a su vez en un discurso crítico de denuncia y reivindicación de los derechos de la mujer. La asamblea multiestamentaria, los círculos de la palabra y las denuncias muestran a una comunidad universitaria conmovida en sus cimientos por un proceso de toma de conciencia sobre estas violencias y tipos de discriminación.
A su vez, las representantes judiciales de las estudiantes mencionadas dentro de este proceso específico denuncian hechos puntuales constitutivos de violencias sexuales, asociados a posiciones asimétricas de poder dentro de la comunidad universitaria y, por lo tanto, discriminatorios.
Desde la otra orilla del conflicto, el docente acusado de violencias basadas en género y sexuales reclama el respeto por su debido proceso, que considera desconocido en los espacios y círculos de la palabra generados en el marco de una asamblea multiestamentaria (en la que concurrieron los estudiantes, el profesorado y los funcionarios administrativos). Afirma que carece de garantías, dice que ha sido aislado de la comunidad y manifiesta haber recibido amenazas de muerte a raíz de esos hechos.
Desde ya es preciso recordar –como el propio docente lo reconoce– que este tribunal tiene establecido que las denuncias de violencias basadas en género y sexuales constituyen un discurso protegido por la Constitución Política y que la expresión que enuncia la violencia no es equiparable a una condena penal. Esto significa que no es válido exigir a quien narra una vivencia de violencia de este tipo estándares de prueba propios de los procesos penale, y que estos discursos tienen estándares especiales también en lo que tiene que ver con los principios de veracidad e imparcialidad de la expresión, definidos en función de la persona que habl.
Sin embargo, así el relato de las víctimas no está sometido a los estándares probatorios en materia penal, las organizaciones y personas que hablan por ellas deben ceñirse al principio de veracidad, pero no al de imparcialidad, en tanto sus actuaciones están sujetas a una verificación de la información dentro de los cánones que rigen la profesión y a garantizar espacios equitativos para el acusado, sin que puedan ser cuestionadas por su decisión de reivindicar los derechos de las mujeres y denunciar su violació.
Por lo tanto, la Sala no comparte la opinión del investigado acerca de las dinámicas de la asamblea multiestamentaria y los círculos de la palabra, pues se trata de espacios legítimos para elevar un discurso feminista y en contra de las violencias contra la mujer, a la luz de la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Claro está que, si existen amenazas en contra de su vida, el acusado cuenta con las vías institucionales, incluido el derecho penal, para presentar las respectivas denuncias. Más allá de estas posibilidades, la Sala es enfática en señalar que la expresión de discursos especialmente protegidos no puede verse, en términos constitucionales, como una amenaza.
Un estallido, siguiendo el camino trazado por la metáfora del escrito de tutela, es producto de factores que, en un espacio determinado, producen un aumento de la presión insoportable. Por lo tanto, genera consecuencias e impactos. Este suceso ha sacudido a la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia, al tiempo que ha abierto espacios de diálogo sobre la discriminación estructural e institucional, así como acerca de los actos de violencia contra la mujer. Y, de la mano con la discusión pública, en este caso se abrieron las vías del derecho como válvula de escape a la presión social cuando cuatro estudiantes decidieron presentar quejas disciplinarias contra un docente.
Estas quejas aún no han conducido a una respuesta en el ámbito disciplinario. En cambio, las denuncias han sido llevadas a un peregrinaje institucional.
5.3. De la activación de las instituciones al peregrinaje institucional
En este caso existen dos procesos disciplinarios en curso que se relacionan de manera directa. Por una parte, cuatro estudiantes denunciaron al profesor Octavio por violencias basadas en género y sexuales. La Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia inició el primer proceso disciplinario (estudiantes contra Octavio). Por otra parte, el segundo surge a partir de una queja que el mismo docente presenta contra la abogada encargada de adelantar la investigación disciplinaria. Es útil recordar ahora los principales momentos que han seguido estos procesos, los cuales hoy en día se tramitan de manera conjunta.
Mediante la Resolución n.º 156 del 19 de agosto de 2022, la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la Universidad de Antioquia abrió la fase de investigación disciplinaria bajo el radicado UAD-2022-1274 frente al docente Octavio, por “presuntos hechos relacionados con agresiones sexuales, físicas y emocionales en contra de las accionantes ocurridos en los semestres 2017-2, 2018-1 y 2018-2.
Las estudiantes fueron reconocidas como víctimas. Primero, el 8 de septiembre, mediante la Resolución n.º 182 de 2022, la UAD reconoció a Isabela y Ana la calidad de “sujetos procesales (víctimas)”; y, por medio de la Resolución n.º 184 de 2022, Manuela fue acreditada como víctima. Segundo, el 14 de diciembre, mediante la Resolución n.º 0019, la UAD reconoció la misma calidad a Valeria.
El 12 de septiembre de 2023, por medio de la Resolución n.º 123 de 2023, la UAD decretó la práctica de pruebas de oficio. Sin embargo, el 10 de octubre de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia informó a la Unidad que la Viceprocuraduría General de la Nación le había autorizado el ejercicio del poder disciplinario preferente. En consecuencia, el expediente fue trasladado a dicha entidad.
Así las cosas, durante esta primera etapa, en agosto de 2022 la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia inició la investigación disciplinaria. En septiembre y diciembre de 2022, reconoció la calidad de víctimas a las estudiantes. Durante el 2023, escuchó las declaraciones de las estudiantes, negó una solicitud de nulidad presentada por el profesor y, en septiembre, ordenó la práctica de pruebas de oficio. No obstante, debido a que el disciplinado había presentado una queja contra la instructora del proceso y solicitado el ejercicio del poder disciplinario preferente, en abril del 2023 –autorizado en el mes de juni– el expediente fue remitido a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia en octubre de ese año.
El tránsito del expediente entre la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos (Procuraduría Mixta 1)
El 29 de mayo de 2023, tras evaluar la solicitud del docente Octavio, la Procuraduría Regional de Antioquia emitió concepto favorable sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente y, mediante el Auto del 1 de junio de 2023, el viceprocurador general de la nación autorizó el ejercicio de esta facultad respecto de la investigación adelantada hasta entonces por la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia. Después, comenzó el tránsito del expediente entre dos delegadas de la Procuraduría General de la Nación.
El 8 de mayo de 2024, la Procuraduría Regional de Antioquia decidió remitir por competencia la investigación a la Procuraduría Mixta 1, debido a que las posibles faltas disciplinarias podrían ser constitutivas de infracciones al derecho internacional de los derechos humanos. A su turno, el 21 de junio de 2024, la Procuraduría Mixta 1 devolvió el expediente a la Procuraduría Regional de Antioquia para que continuara con la actuación dentro de la investigación disciplinaria contra el docente Octavio, de conformidad con lo ordenado por la Viceprocuraduría General de la Nación.
El 27 de agosto de 2024, la Procuraduría Regional de Antioquia insistió en la remisión por competencia a la misma Procuraduría Mixta 1, con fundamento en el artículo 99 de la Ley 1952 de 201, en atención al contexto de los hechos y las partes involucradas. La Procuraduría Mixta 1 recibió el expediente el 23 de octubre de 2024 y, según la información recibida por la Corte, actualmente se encuentra sustanciando un auto con fines probatorios.
La Procuraduría Regional de Antioquia justificó su posición en tres razones. Primero, que los hechos de violencia contra la mujer pueden considerarse graves violaciones de derechos humanos; segundo, que este tipo de conductas tiene un término de prescripción especial de doce años, de acuerdo con los artículos 33 y 52 de la Ley 1952 de 2018, en contraste con la ordinaria que es de cinco años. Y, tercero, como consecuencia de lo expuesto, si la investigación se adelanta por la Procuraduría Regional de Antioquia está sometida a un término de prescripción de cinco años, mientras que si se lleva por la Procuraduría Mixta 1 dicho término es de doce años. Además –argumento complementario–, de esta forma se blinda la investigación y se cubre de mayores garantías.
La Procuraduría Mixta 1 no comparte las razones expuestas por la Procuraduría Regional de Antioquia. En su oficio remisorio de devolución del expediente censura de manera drástica la actuación de la Regional. En su criterio, la competencia sí correspondía a la Regional de Antioquia pues esta investigación no versa sobre una grave infracción al derecho internacional de los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario, al menos en los términos de los artículos 33 y 52 de la Ley 1952 de 2019.
Así las cosas, el expediente ha pasado de escritorio en escritorio desde 2022 hasta hoy. De la Universidad de Antioquia a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia; y desde allí hasta la Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, ubicada en Bogotá. De nuevo, de la Procuraduría Mixta 1 a la Regional y de allí, otra vez, a la Delegada Mixta 1, donde finalmente se continúa la investigación y se anuncia la preparación de un auto destinado a recoger algunas pruebas. El peregrinaje institucional es en este caso evidente, y así se refleja en la siguiente línea de tiempo:
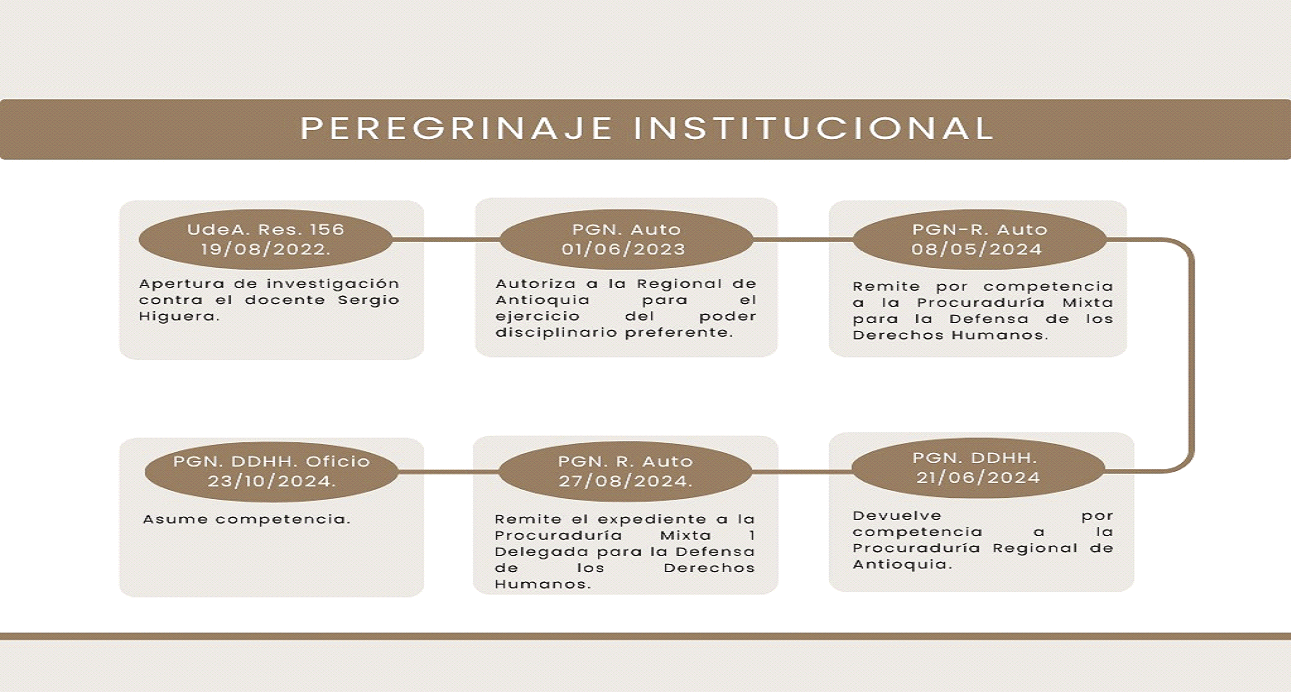
Línea de tiempo elaborada por la Sala a partir de la información del expediente.
El peregrinaje ha mantenido este caso en las primeras etapas de la investigación. Más aún, ha extendido de forma irrazonable la frontera entre la existencia y la inexistencia de un proceso, al postergar la definición de la competencia en el interior de la Procuraduría General de la Nación. El peregrinaje institucional puede violar derechos fundamentales y causar daños. Para empezar, aplaza la definición de las situaciones jurídicas de manera indefinida. En el ámbito que se estudia, impide el acceso a la verdad y a las rutas de atención para las víctimas y, desde el punto de vista de la comunidad educativa, impide la toma de conciencia para la construcción de una sociedad más justa. Es violencia y perpetuación del daño.
Este fenómeno se opone, sobre todo, al deber de debida diligencia, que en el caso de las investigaciones sobre violencias basadas en género es reforzada. Según se indicó en los fundamentos de esta providencia, este deber se traduce en la existencia de obligaciones calificadas en cabeza de los órganos y agentes del Estado y, de ser el caso, de otras instituciones, que tienen competencias en las rutas de atención a la mujer, o en la investigación de los hechos con fines sancionatorios en los ámbitos penal y disciplinario. La debida diligencia desarrolla la perspectiva de género, y supone el despliegue de acciones ágiles en el ámbito probatorio, de un enfoque digno frente a la situación de las mujeres víctimas, respetuoso del debido proceso de todos los involucrados (ofensores y víctimas), así como de la respuesta oportuna en el plano de la adopción de decisiones.
En los casos de violencias basadas en género, dado el contexto social de la violencia contra la mujer, el Estado tiene el deber de debida diligencia reforzada, en el entendido de que dichas circunstancias implican un riesgo diferenciado para las mujeres, por el hecho de serlo. Esto significa que, cuando la violencia ocurre en espacios académicos que constituyen un riesgo para las mujeres, la celeridad y la seriedad en la investigación deben ser el norte, porque es importante una respuesta oportuna que no solo proteja a las víctimas sino también al resto de la comunidad académica.
A esto se suma, que la consideración de la situación de vulnerabilidad de las víctimas exige que el Estado y sus agentes tengan una obligación reforzada de diligencia. Este estándar, que implica actuar sin demoras y con la mayor diligencia cuando las víctimas son especialmente vulnerables al daño por una especial situación de riesgo, se traduce en activar un deber de diligencia excepcional para protegerlas y tramitar con celeridad las actuaciones que sean requeridas.
Como se detallará en los párrafos siguientes, el incumplimiento del plazo legal fijado para adelantar la investigación disciplinaria produjo impactos profundos en la vida de las estudiantes denunciantes. De acuerdo con sus relatos, durante el tiempo de inacción institucional fueron objeto de desacreditación y cuestionamientos que afectaron su integridad emocional y su seguridad en el entorno universitario. Además, esta situación incidió en forma negativa en la continuidad de sus estudios. Asimismo, la falta de una respuesta oportuna evidencia el incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada, lo que a su vez tuvo incidencia en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, ante la inobservancia de los términos fijados en el Código General Disciplinario y la falta de acceso a un recurso efectivo que les permitiera la protección de sus derechos. También, se vio afectado su derecho a una vida libre de violencia porque las denunciantes fueron expuestas a un escenario de desprotección y revictimización.
A manera de síntesis, para evitar la repetición de narraciones dolorosas para las víctimas, vale la pena recordar que Ana decidió seguir sus estudios en la modalidad virtual, pues no se sentía cómoda en el campus. Dejó de ver la Universidad como un espacio seguro y afirma que en las clases fue señalada no solo por estudiantes sino también por docentes que rechazaron sus denuncias.
Isabela se siente agotada, aburrida y sin energía. Le parece absurdo que, tras denunciar en 2022, aún esté inmersa en este trámite, del cual no ha recibido ninguna respuesta. Afirma que, cuando tomaba clases, hacía lo posible por ir a otra sede de la Universidad porque había menos gente. Y añade que sufrió cuestionamientos por parte de sus compañeros, quienes le reprochaban no poner sus denuncias en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
Manuela explica que los hechos ocurrieron mientras cursaba segundo semestre y que solo se atrevió a denunciar cuando otras mujeres lo hicieron. Que se atrasó en sus estudios, pues no podía matricular Problemas Sociales II (asignatura a cargo del docente denunciado); y que, tras presentar la queja disciplinaria las cargas sociales afectaron su rendimiento.
Por su parte, Valeria odia ir a la Universidad. Dice que siente cómo las miradas y comentarios de sus compañeros y docentes la juzgan, señalan y revictimizan. Y explica que los hechos están impunes mientras su vida emocional se destruye, al punto que ha estado dos veces hospitalizada por intento de suicidio.
Hoy, casi tres años después de presentar sus quejas (en agosto de 2022), las cuatro mujeres se enfrentan a la posibilidad de ser llamadas a repetir sus relatos; y a la realidad de hallarse cerca de acabar sus estudios sin haber disfrutado de la Institución. Estas reflexiones permiten observar la distancia que separa el caso concreto del principio de respuesta pronta y cumplida, esencial en la administración de justicia y que, por extensión, debe aplicarse también en las rutas disciplinarias de carácter administrativo, cuando en estas se encuentra inmersa la garantía de los derechos y el bienestar de personas que merecen una protección constitucional especial.
Es importante subrayar que la impunidad y la ausencia de un trámite con celeridad constituyen un escenario discriminatorio por sí mismo, pero, además, tienen el efecto simbólico de disuadir a las víctimas de formular nuevas denuncias ante la inoperancia instituciona. Asimismo, estos fenómenos pueden terminar por defraudar las expectativas de las solicitantes pues, en este caso, las mujeres fueron perseguidas y señaladas en el contexto universitario, además, tuvieron que soportar cambios en su vida cotidiana y en su salud mental y psicológica. La mayoría de ellas optó por asistir de forma virtual a la universidad y limitó sus interacciones sociales. En al menos un caso documentado, una de las accionantes ha presentado episodios de ansiedad y depresión. Estos aspectos no fueron considerados mientras se resolvía el proceso que se ha extendido de manera desproporcionada.
La Sala entiende que, en un primer momento, la Universidad de Antioquia asumió la investigación con diligencia, pues avanzó en tiempos razonables con la acreditación de las víctimas y la recepción de algunas pruebas. Y observa, con preocupación, que la situación cambió cuando el caso pasó a la Procuraduría General de la Nación, órgano especializado en el ámbito disciplinario, que cuenta con mayores recursos y personal, y tiene poderes muy amplios para asumir los deberes estatales frente a las violencias basadas en género.
Dentro de la Procuraduría General de la Nación es cuestionable el fenómeno por el cual un expediente transita en tres ocasiones entre dos delegadas. Y esta situación se produce en el marco de un asunto trascendental para la construcción de una sociedad justa e inclusiva, como es la erradicación de las violencias basadas en género y sexuales, en especial la violencia contra la mujer. ¿Cómo puede comprenderse que la intervención de un órgano de tal relevancia institucional como la Procuraduría General de la Nación haya afectado de tal manera el derecho a una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, orientada a establecer la verdad en el ámbito disciplinario? Se trata de una paradoja que debe analizarse en el siguiente apartado.
Una paradoja incómoda. La gravedad del caso se ha convertido en un obstáculo para que la investigación se adelante con la debida diligencia
En el acápite anterior se hizo referencia al sucesivo movimiento del expediente disciplinario como un fenómeno de peregrinaje institucional. Ahora, la Sala analizará las razones que aducen las accionadas como causa y justificación de ese trasegar. El primer traslado, de la Universidad a la Procuraduría Regional de Antioquia obedeció al ejercicio del poder disciplinario preferente del ente de control.
Al respecto, la Sala observa que, si bien el ejercicio de este poder es una facultad legítima prevista en el ordenamiento jurídico, y existe un amplio margen de decisión para ejercerlo en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, lo cierto es que este se autorizó casi un año después de iniciada la investigación contra el docente Octavio, y a instancias del mismo profesor, quien inició una queja posterior contra la coordinadora 1 de la Unidad de Asuntos Disciplinario. Por lo tanto, aunque la Sala no cuestiona el poder de la Procuraduría General de la Nación, lo cierto es que las accionadas sí debían tomar en cuenta, en términos de debida diligencia y respuesta oportuna, la necesidad de dar un trámite particularmente ágil y serio a la investigación.
Una vez el expediente fue remitido a la Procuraduría Regional de Antioquia, luego de varios meses, esta decidió enviarlo a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos (Procuraduría Mixta 1). Y lo volvió a hacer al recibirlo de vuelta, un par de meses después.
La Procuraduría Regional de Antioquia ha mencionado tres razones para sostener su posición en materia de competencia. Primera, que las conductas denunciadas pueden interpretarse como graves violaciones de derechos humanos. Segunda, que en la Regional podría operar el fenómeno de la prescripción si se toma en cuenta que los hechos denunciados comenzaron a tener lugar en el segundo semestre de 2017 y el término de prescripción ordinaria es de cinco años. Y, tercera, que se pretendió blindar de garantías la actuación. Es necesario evaluar ahora la validez de estos argumentos. Por motivos de conveniencia expositiva, se comenzará el análisis por la tercera razón para llegar finalmente a la primera, que es la que más pesa dentro de la exposición de la autoridad accionada.
Blindar la actuación mediante el traslado a otra delegada de la misma entidad es una justificación inadmisible. La afirmación lleva implícita la idea de que la Procuraduría Regional de Antioquia no cuenta con las garantías suficientes para adelantar la investigación disciplinaria, y este no es un razonamiento válido en derecho. La obligación de la institución es realizar todos sus trámites con apego a las garantías constitucionales, con respeto de los derechos al debido proceso y la dignidad de quienes narraron hechos de violencias de género y sexuales, y también del investigado, además aplicando el enfoque de género, en los términos explicados en esta providencia.
En suma, constituye un imperativo constitucional que todo trámite disciplinario esté blindado de garantías, como lo es también para el Sistema Interamericano de Derechos Humano, y debe ser así tanto en la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia como en la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos.
Evitar el fenómeno de la prescripción tampoco es una razón aceptable para la Corte. Los términos de prescripción son establecidos por el legislador tomando en consideración aspectos como la dificultad de las investigaciones, la importancia de los bienes jurídicos en cuestión, la congestión de los jueces y órganos administrativos con competencias para atender los conflictos sociales, y, en ciertos eventos, la superación de la impunidad en la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
La prescripción entonces está reglada desde las normas legales y no puede ser utilizada por razones de conveniencia o con el propósito de enmendar la tardanza y la negligencia en el desarrollo de una investigación por parte de órganos del Estado. Obviamente, si en efecto las conductas denunciadas obedecen a aquellas para las que existe un término amplio de prescripción e investigación es este el que debe aplicarse, pero no puede la autoridad elegir, por razones de pura conveniencia, cuál es el que corresponde. Esto conduce pues al estudio del primer argumento.
Según la Procuraduría Regional de Antioquia, los hechos de violencia contra la mujer constituyen graves violaciones de derechos humanos, de ahí que la competencia material para conocer del asunto corresponde a la Procuraduría Mixta 1 para la Defensa de los Derechos Humanos.
Es oportuno recordar, por otra parte, que la Procuraduría Mixta 1 no admitió la primera remisión, pues entendió que si bien tiene una competencia para graves violaciones de derechos humanos que implica también un término de prescripción más amplio, esto no significa que su competencia comprenda toda violación de derechos humanos. Esta última posibilidad terminaría por vaciar la competencia de cualquier otra delegada pues, en últimas, siempre existen de por medio derechos humanos por proteger. Después de recibir la insistencia de la Regional, sin embargo, decidió iniciar la investigación.
Esta es una discusión compleja, atravesada por posiciones que merecen ser discutidas con más detenimiento. El derecho internacional de los derechos humanos, al igual que este Tribunal constitucional, coinciden en considerar la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos, en especial, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la prohibición de discriminación.
El Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, señala “[l]a violación como una vulneración grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, un delito y una manifestación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y su prevención”. Además, dicta algunas recomendaciones de interés a los Estados para enfrentar la violencia sexual, tales como incorporar los estándares del derecho internacional, orientar la tipificación a la ausencia de consentimiento y revisar la adecuación de los términos de prescripción para que esta no se convierta en un obstáculo.
Esta posición se dirige a fortalecer las garantías para las mujeres víctimas de violencias basadas en género y sexuales, así como el enfoque de género. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones para comprender el alcance del conflicto que se suscita entre la Procuraduría Regional de Antioquia y la Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para empezar, toda violación de derechos humanos es grave en un Estado constitucional de derecho, en el que la dignidad humana ocupa un lugar esencial y la organización estatal está dispuesta para la garantía de los derechos. Sin embargo, las categorías graves infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario tienen una connotación especial pues, de no ser así, el adjetivo sería redundante y carecería de efectos. Por esta razón, en términos muy simples, si toda violación de derechos es grave, es necesario comprender el uso de ese adjetivo en una norma de competencia, a la luz del principio interpretativo del efecto útil.
Las categorías mencionadas como graves infracciones se han construido en el seno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional para referirse a trasgresiones a la dignidad que ofenden de manera absoluta el criterio ético y moral sobre el que se sustenta la comunidad internacional, en especial, tras la segunda post guerra mundial. Estos hechos, además de ser muy graves en sí mismos, suelen ocurrir en contextos como los conflictos armados, o bajo patrones de sistematicidad o generalidad, de manera que son perseguidos como crímenes internacionales (de lesa humanidad, de guerra o como parte de un ataque destinado a destruir un grupo).
El artículo 52 de la Ley 1952 de 2019, que es la norma de competencia sobre la que se basó la Procuraduría Regional de Antioquia para insistir en la remisión del caso a la Delegada Mixta 1, comparte en su redacción algunas de las mencionadas características. Pero, además, establece un listado concreto de conductas, así:
“ARTÍCULO 52. FALTAS RELACIONADAS CON LA INFRACCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, cualquiera de los actos mencionados a continuación:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o cualquier privación de la libertad, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
4. Infligir a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona o un grupo de ellas se desplace de su hogar o de su lugar de residencia, o abandone sus actividades económicas habituales.
6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida”.
En términos generales, de la lectura de las distintas faltas enunciadas en la disposición anterior, es posible comprender que el legislador tuvo en mente diversos crímenes internacionales al establecer esta regulación. Sin embargo, el numeral 2º de la lista tiene una textura muy amplia y remite a grandes sistemas normativos, lo que explica, al menos en parte, que pueda surgir una controversia entre las distintas delegadas de la Procuraduría General de la Nación.
Una vez se observa el numeral 2º, no puede descartar la Sala que esta competencia opere sobre situaciones puntuales que, bajo criterios razonables, sean consideradas de similar gravedad o intensidad para la dignidad humana, que el resto del listado, y ese es un ejercicio hermenéutico que le corresponde realizar en primer término a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, tal como lo señala la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, una interpretación que conduzca a asignarle competencia siempre que se desconozca una norma contenida en un tratado de derechos humanos terminaría por incrementar de manera desproporcionada su competencia y vaciar la de las demás delegadas.
Es cierto, también, que la violación (acceso carnal violento) es una conducta que puede ser de esa gravedad, y, más aún, que la Resolución n.º 377 de 202https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2024/Julio%20de%202024/RESOLUCION%20377%20DE%2009%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202022.pdf de la Procuraduría General de la Nación se refiere a ciertas agresiones sexuales como condutas que podrían ser de competencia de las delegadas mixtas con funciones para la defensa de los derechos humanos, en el marco de la Ley 1952 de 201. En consecuencia, el último de los argumentos de la Procuraduría Regional de Antioquia cuenta también con soportes normativos relevantes.
De manera más general, las violencias basadas en género comprenden un espectro muy amplio de conductas y no todas causan daños de igual intensidad ni son reprochables con igual fuerza por el Derecho. Desde los comentarios sexistas hasta las agresiones sexuales, pasando por la imposición de roles de género, el uso de estereotipos discriminatorios, las insinuaciones, los comentarios sobre el modo de vestir y los actos de acoso que no cumplen los elementos de los tipos penales de actos sexuales violentos o acceso carnal violento, por ejemplo. De modo que no podría concluirse, de manera razonable, que todas estas formas de violencia deben ser llevadas por el cauce de las graves violaciones a los derechos humanos. Además, tal entendimiento en el ámbito disciplinario podría, paradójicamente, conducir a mayor impunidad, a la ausencia de atención y respuesta oportuna, así como al desconocimiento del deber de debida diligencia reforzada.
El caso objeto de estudio involucra hechos de distinta naturaleza, según la Resolución n.º 156 de 2022 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad de Antioquia, en la que se afirma que la “actuación disciplinaria se origina en presuntos hechos relacionados con agresiones sexuales, físicas y emocionales (cursivas originales). La Sala no profundizará en los relatos ni en la naturaleza de esos hechos, ante todo, para evitar la repetición de narraciones que pueden ser dolorosas para las víctimas. Sin embargo, considera que tanto la Procuraduría Regional de Antioquia como la Delegada Mixta 1 tenían razones para asumir la competencia, de manera razonada, y en función de los distintos hechos que fueron denunciados.
No obstante, en lugar de llegar a una conclusión de esta naturaleza, las entidades derivaron en una suerte de rebote institucional, que atenta contra el derecho de las afectadas a contar con una ruta adecuada para tramitar denuncias disciplinarias de violencias basadas en género y sexuales. El resultado ha sido un proceso dilatado ampliamente en el tiempo. La Sala observa, por ejemplo, que el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 establece una regla para la solución de conflictos competenciales entre delegadas; además, considera que habría sido también posible y deseable, dada la trascendencia social y jurídica del caso, que estas dependencias se reunieran para llegar a una posición definitiva en materia de competencia, en lugar de derivar el proceso al peregrinaje descrito.
La dilación injustificada constituye un obstáculo para la superación de la discriminación y la violencia contra la mujer; también conlleva un desconocimiento del deber de debida diligencia reforzada y comporta un conjunto de conductas y omisiones constitutivas de violencia institucional.
No es este el momento de añadir nuevos traumatismos al trámite disciplinario. Es necesario en cambio propiciar una respuesta definitiva sobre los hechos denunciados y adoptar medidas destinadas a que no se repita una situación como la que debe decidir hoy la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional.
Ahora bien, aunque el análisis del presente caso se centra en el acceso a la investigación disciplinaria y en las rutas de atención de casos de violencias basadas en género y sexuales, para la Sala la falta de respuesta oportuna a los impulsos procesales presentados por las abogadas de las estudiantes constituye una vulneración del acceso a la administración de justicia, derecho reclamado en las pretensiones de la tutela.
Así, en el expediente obran prueba de las peticiones presentadas el 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2023, y el 30 de abril de 2024, sin embargo, no fueron respondidas ni dieron lugar a nuevas actuaciones. Es más, en el trámite de la tutela, el procurador regional de Antioquia manifestó que las solicitudes no eran de recibo, por cuanto una petición “no es procedente para poner en marcha el aparato judicial”.
En contextos de violencias basadas en género y sexuales, esta omisión adquiere una gravedad mayor. Ello, porque el acceso a la información para las víctimas de violencia permite el ejercicio activo de sus derechos y la toma de decisiones. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el acceso a la información es una garantía procesal que les concede a las víctimas ser informadas sobre el trámite dado a su denuncia y acceder por su cuenta al contenido de la actuació. Es por esto por lo que el Estado tiene la obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible las solicitudes de informacióhttps://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf.
Antes de definir los remedios, es conveniente recordar que los términos extensos de prescripción previstos en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 para las conductas señaladas en el artículo 52 ib., además de ser una herramienta contra la impunidad, obedecen a que las infracciones mencionadas en el último precepto normativo requieren esfuerzos y recursos especiales de investigación. Y es importante también tener en mente que en el caso estudiado no solo está en juego la prescripción sino el tiempo máximo de investigación, al cual no se hace casi referencia en las respuestas de las accionadas.
Así, el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 regula el término de prescripción de la acción disciplinaria, que puede ser de cinco años (genérico) o doce años (para las faltas señaladas en el art. 52). Por su parte, el artículo 213 ib. regula el término de la investigación (que es diferente al de la prescripción), es decir, que corre cuando ya se ha dado inicio a la investigación, y opera de esta manera: “La investigación tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura. Este término podrá prorrogarse hasta en otro tanto, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos (2) o más servidores o particulares en ejercicio de función pública y culminará con el archivo definitivo o la notificación de la formulación del pliego de cargos. Cuando se trate de investigaciones por infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses”, susceptibles de ser extendidos hasta por tres meses más.
En el marco de lo expuesto, la Sala ordenará a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos que continúe la investigación de manera inmediata, oficiosa, seria y exhaustiva; y que adopte una decisión definitiva con la máxima celeridad posible. La Sala considera imperativo, además, señalar que el término máximo de prescripción no es, de ninguna manera, el horizonte que debe utilizarse como expectativa para que las víctimas, la sociedad e incluso el disciplinado obtengan una decisión.
Además, teniendo en cuenta que se trata de un caso en el que se investiga la presunta ocurrencia de violencia sexual por actos sexuales violentos o acceso carnal violento, en el evento de no haberlo hecho, la Procuraduría Mixta 1 deberá poner en conocimiento de la fiscalía general de la Nación las actuaciones constitutivas de posibles delitos para que adelante la respectiva investigación de oficio. Esto con la finalidad de que el ente investigador determine la responsabilidad penal que corresponda, a fin de evitar la impunidad de los hechos.
La vida universitaria promedio no debería extenderse por más de cinco o seis años, de manera que una investigación seria y orientada por el deber de debida diligencia reforzada ya debería haber concluido. En el caso estudiado la mora administrativa, agravada por formas de peregrinaje institucional, y su reproche por las consecuencias que ello tiene en los derechos de las víctimas, obliga a que se adopten medidas de amparo de los derechos de las accionantes. Por ello, con independencia del auto que, según el informe remitido a la Corte Constitucional, la Procuraduría Mixta 1 estaba a punto de proferir, la Sala estima que la respuesta definitiva no debería tardar más de seis (6) meses contados desde la notificación de esta providencia, en atención al término fijado en el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019.
En atención a que a las accionantes se les reconoció la calidad de víctimas en el procedimiento adelantado por la Procuraduría Mixta 1, la Sala instará a dicha delegada a que les informe de manera oportuna acerca de las actuaciones realizadas, por cualquier medio eficaz. Asimismo, a que responda de forma clara, suficiente y oportuna las solicitudes de las accionantes.
Además, para evitar que estas situaciones se repitan a futuro, la Sala solicitará al procurador general de la nación que, en el término de tres (3) meses contados a partir de esta decisión, disponga un espacio de formación institucional en el que se discuta el alcance del artículo 52 de la Ley 1952 de 2019, frente a conductas de violencias basadas en género y sexuales, para establecer un lineamiento que permita evitar en la mayor medida de lo posible conflictos de competencia derivados de (i) la pluralidad de conductas que constituyen violencias basadas en género y sexuales, y (ii) la amplitud semántica y normativa del numeral 2º del citado artículo, que remite al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Así las cosas, la Sala reconoce que existen desafíos hermenéuticos relevantes en las reglas de competencia que regían este trámite. Sin embargo, considera que las reglas de prescripción y los términos de las investigaciones disciplinarias tienen unos objetivos y una razón de ser. Por lo tanto, no deben ser utilizadas por conveniencia por las autoridades y, menos aún, convertirse en un obstáculo para la debida diligencia. Esta última es una práctica inconstitucional. En consecuencia, la Sala solicitará al procurador general de la nación que determine si resulta pertinente iniciar una investigación contra las delegadas que fueron accionadas en este trámite.
269. Finalmente, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo advirtió la existencia de un contexto generalizado de violencia por razones de género en la educación superior, y que Abogados sin Fronteras Canadá identificó una situación similar en la región –al señalar que existen antecedentes sobre el contexto de violencia hacia las mujeres en las instituciones de educación superior en Medellín–, la Sala considera necesario acoger un enfoque restaurativo y transformador que tenga en cuenta la problemática actual de las accionantes y se oriente a la no repetición de los hechos.
270. Así, adoptará una medida que propende por atender la situación académica de las accionantes, quienes manifestaron que se encuentran realizando su trabajo de grado o que están pendientes de culminar los créditos del programa respectivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con miras a obtener su título profesional. En este punto es importante señalar que mientras las jóvenes cursaban sus estudios en la Universidad de Antioquia tuvieron que soportar un escenario de violencia contra la mujer que no tenían por qué padecer, en la medida en que se espera que las universidades sean espacios seguros e incluyentes para toda la comunidad educativa.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Universidad de Antioquia que, en el marco del Protocolo y la Ruta Violeta para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, de forma inmediata active las medidas de psicorientación y garantías académicas, para brindar acompañamiento a las accionantes en su proceso de cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del título profesional. Esto, teniendo en cuenta que la narración de las solicitantes indica que, como consecuencia de sus denuncias, la continuidad de la vida universitaria se vio total o parcialmente truncada (según el caso).
Las mencionadas medidas, claro está, serán aplicables en caso de que las accionantes aún no se hayan graduado y que en efecto deseen finalizar su pregrado. Además, deben estar condicionadas al previo consentimiento y aceptación expresa de las accionantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias adoptadas por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, el 16 de octubre de 2024, en primera instancia; y por la Sala Décima de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, el 4 de diciembre de 2024, en segunda instancia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a una vida libre de violencia, a no ser discriminadas por razones de género, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de Valeria, Ana, Isabela y Manuela.
SEGUNDO. CONFIRMAR PARCIALMENTE las decisiones de instancia adoptadas por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, el 16 de octubre de 2024, y por la Sala Décima de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, el 4 de diciembre de 2024, en lo que tiene que ver con el derecho fundamental de petición.
TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos que continúe el proceso disciplinario, con la mayor celeridad posible, de manera que, en cualquier caso, la respuesta definitiva se produzca dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia.
CUARTO. INSTAR a la Procuraduría delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos a que informe a las víctimas de manera oportuna acerca de las actuaciones realizadas en el marco del proceso disciplinario, por cualquier medio eficaz, y a que responda de forma clara, suficiente y oportuna las solicitudes de las accionantes.
QUINTO. SOLICITAR al procurador general de la nación que, de manera directa o a través de la dependencia que considere pertinente, establezca un espacio de discusión y formación sobre la interpretación adecuada del artículo 52, numeral 2º, de la Ley 1952 de 2019, en lo que tiene ver con las investigaciones por violencias basadas en género y sexuales, para que no se repitan los hechos de peregrinaje conocidos por la Corte en esta oportunidad.
SEXTO. SOLICITAR al procurador general de la nación que, de manera directa o a través de la dependencia competente, determine la pertinencia de iniciar una investigación disciplinaria contra los funcionarios que pudieron haber generado la mora administrativa analizada en este proceso.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Universidad de Antioquia que, en el marco del Protocolo y la Ruta Violeta para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, de forma inmediata active las medidas de psicorientación y garantías académicas, para brindar acompañamiento a las accionantes en su proceso de cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del título profesional.
Estas medidas serán aplicables en caso de que las accionantes aún no se hayan graduado y que en efecto deseen finalizar su pregrado. Además, deben estar condicionadas al previo consentimiento y aceptación expresa de las accionantes.
OCTAVO. LIBRAR por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, así como DISPONER las notificaciones a las partes en el proceso de tutela y a los sujetos vinculados, previstas en el mencionado artículo, por medio del Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, que fungió como juez de primera instancia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General



